Introducción a cargo de César Cascante.
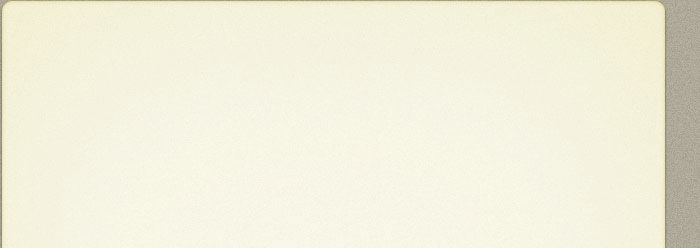

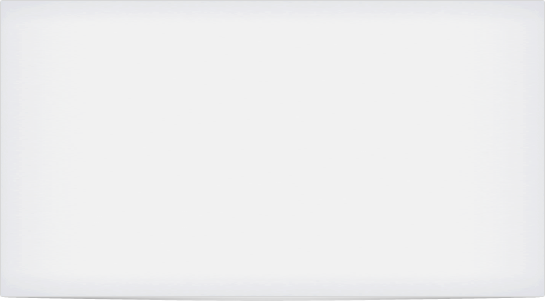

Apuntes para pensar la práctica
Lo estatal y lo público en educación pasando por la necesaria rebeldía y terminando por la evaluación
César Cascante (febrero de 2013)
Para el pensamiento liberal el Estado es un instrumento en el que los hombres libres e iguales delegan por mutuo acuerdo determinadas funciones a las que tienen derecho individual.
Sin embargo para el pensamiento anarquista y marxista el Estado es un instrumento de la lucha de clases que en el capitalismo es utilizado por la burguesía para explotar a los trabajadores.
La diferencia entre el anarquismo y el marxismo es que para el anarquismo hay que destruir el Estado (cualquier Estado) para llegar a la sociedad comunista y para el marxismo, en la línea de Lenin, el Estado se extinguirá tras un periodo de dictadura del proletariado una vez que la clase obrera haya tomado el poder y se haya apropiado de su aparato estatal.
Gramsci, sin abandonar la vinculación del Estado con la lucha de clases, plantea dos grandes cuestiones que nos acercan al tema de la educación. La primera es que la dominación de clase en las sociedades capitalistas avanzadas no se realiza a través del uso de la fuerza, es decir a través de mecanismos de coerción sino mediante el control ideológico.
La burguesía genera una ideología que sirve de aglutinante del bloque dominante y que se extiende por el conjunto de la sociedad. Esa ideología dominante se convierte en hegemónica y hace pensar y actuar a las clases subalternas de la forma que le interesa a la clase burguesa. Es decir la lucha de clases en el capitalismo avanzado tiene, más que anteriormente, una dimensión ideológica en la que los intelectuales (trabajadores no manuales) juegan su papel en uno u otro bando (del lado del bloque dominante, creando y difundiendo la ideología hegemónica o del lado de las clases subalternas haciendo lucha ideológica contrahegemónica)
Otra de las cuestiones que plantea Gramsci es la del orden nuevo. La experiencia de los consejos obreros del Turín de los años veinte del pasado siglo en la que los obreros toman las fábricas y empiezan a gestionarlas democráticamente en procesos de autogestión, es teorizada en un doble sentido. Por un lado en el sentido de que el Estado burgués es permeable, no es un todo impenetrable que tiene que ser tomado en su totalidad. Por otro, que el orden nuevo, es decir las relaciones sociales, políticas y económicas de la nueva sociedad que nacerá, se tienen que ir gestando dentro del viejo orden, del orden burgués, en un proceso más o menos lento, con avances y retrocesos, con pequeños triunfos y derrotas, con la invención de nuevas formas de vida en relación comunitaria. Es en este último sentido en el que el marxismo gramsciano o cultural se acerca al anarquismo en muchas de sus versiones o al comunitarismo en general.
La idea del Estado burgués como instrumento ideológico de dominación de clase es retomada por Althusser en los años setenta del siglo pasado. El Estado burgués se reproduce y reproduce la dominación de clase a través de los aparatos ideológicos del Estado. Uno de esos aparatos ideológicos del Estado es la escuela junto con la familia y los medios de comunicación social.
La sociología crítica de la educación desarrollará posteriormente esta idea explicando algunos de los mecanismos que se dan en la escuela como aparato ideológico del Estado burgués. Los trabajos de Bowles y Gintis, Baudelot y Establet, Bourdieu, Bernstein, Lerena, Varela, etc. han ido matizando la idea elemental y determinista que se tenía acerca de cómo actúa el aparato ideológico de la educación y haciendo ver que no todo es reproducción si no que caben resistencias al orden capitalista en la educación (Willis, Apple, Giroux, McLaren, etc...)
Es en este marco de enfrentamiento entre la ideología dominante y la contrahegemónica, entre los intereses del bloque dominante y los de la mayoría social, entre reproducción y resistencia, entre el viejo orden y el nuevo orden, en el que cabe distinguir entre educación estatal y educación pública tal y como lo ha planteado el sociólogo español Ignacio Fernández de Castro.
La educación estatal es la que mayoritariamente tenemos, una educación que, básicamente, reproduce el viejo orden, lo legitima, contribuye a la creación de sujetos neoliberales, selecciona los contenidos menos comprometidos para el orden económico social y político, no se ocupa de los problemas centrales de la mayoría social, etc. Una educación que en el capitalismo neoliberal es entendida como una inversión que los Estados y los individuos realizan para que sea rentabilizaba cuando los sujetos educados accedan al mundo de la empresa privada generando una mayor productividad y, según lo que nos quieren hacer creer, generando riqueza que se irá extendiendo por el conjunto de la sociedad. Una educación que puede desarrollarse en centros privados pero también en los centros de propiedad estatal.
La educación pública es, sin embargo, una educación de todas/os para todas/os. De todas/os en el sentido debe ser gestionada de una forma realmente democrática y no solo por la comunidad educativa sino por el conjunto de la sociedad. Para todas/os, no solamente en el sentido de que todas/os puedan estudiar, sino en el de que los educandos sean formados para desarrollar sus cometidos como ciudadanos y profesionales, no en beneficio propio sino de todas/os.
Esta educación pública tiene que desarrollarse en los intersticios de la educación estatal, allí donde una educadora y unos educandos la vayan construyendo de forma más o menos consciente. Allí dónde empiece a crearse un nuevo orden de relaciones, de experiencias, de conocimientos que busquen apartarse en algún aspecto de lo que ha pensado y estructurado el orden neoliberal para la educación.
Es en sentido en el que es necesaria la rebeldía frente al orden que se nos trata de imponer (“Lo llaman democracia y no lo es”). Sin cierta desobediencia al orden establecido no puede haber orden nuevo. No se puede esperar a que las leyes cambien, o a que el Estado deje de ser un instrumento al servicio de las políticas educativas neoliberales. Por responsabilidad social debemos de rebelarnos allí donde podamos y sepamos para ir creando experiencias diversas del orden nuevo.
Pero el ejercicio de la necesaria rebeldía y el proceso siempre tentativo de creación de un nuevo orden en las relaciones educativas no es únicamente cuestión de voluntad, Al igual que en el urbanismo, la ecología, el derecho, o cualquier otro campo que quiera comprometerse con un cierto nivel de contribución a una sociedad más justa, no basta en la educación con innovar en la dirección marcada por los intereses hegemónicos, se necesitan conocimientos alternativos. Se necesita la teorización de las prácticas alternativas y el desarrollo de técnicas concretas diferentes a las dominantes.
En este sentido es necesario preguntarse por la evaluación. No es el único elemento del proceso educativo al que debemos prestar atención para buscar su transformación, pero sí ocupa un lugar importante, aunque solamente sea por el hecho de que las políticas educativas neoliberales basadas en la teoría del capital humano han desarrollado este elemento de una forma muy definida y lo han colocado en el lugar principal de los procesos educativos. Las políticas educativas neoliberales han naturalizado en buena parte lo que Freire ha llamado la educación bancaria llevándola más allá y haciendo que la educación solo tenga sentido para ser evaluada de una determinada forma que permita la cuantificación y la posibilidad de establecer escalas estandarizadas de calidad que permitan comparar universalmente los rendimientos de estudiantes, profesores, centros, universidades, comunidades autónomas, países...
Sin pretender hacer un estudio completo acerca de la evaluación, estableceremos en lo que resta algunos puntos que permitan pensar su práctica en la dirección de lo que venimos planteando.
Un primer punto de reflexión se relaciona con la idea antes expresada de que el proceso de construcción de una educación pública (de todas/os y para todas/todos) está plagado de incertidumbres. La acción educativa, pensada para crear un orden nuevo dentro del viejo orden no puede ser concebida más que como una estrategia, utilizando la denominación del pensador francés Edgar Morin: es decir, como un proceso tentativo en el que vamos realizando cambios en el transcurso de la acción, como una navegación en la que nunca tocaremos puerto.
Y esto es así aunque sea por una simple razón, la de que el orden nuevo educativo, igual que el nuevo orden social general, no está predefinido, es una utopía en el sentido que da a esta palabra Galeano, un horizonte que en la medida que damos un paso hacia él se nos aleja también un paso y solo nos sirve para seguir caminando con nuevas incertidumbres.
Si esto es así, si la Historia no está escrita, si la escribimos día a día cada una de nosotras/os, si siempre existe un espacio más o menos amplio para concretar una rebeldía con causa, nuestra propia acción como educadores tiene que ser continuamente autoevaluada según nuestros propios criterios de contribución a la igualdad y la justicia (no los de un Estado que representa los intereses particulares de la clase dominante) en un proceso continuo de lo que se ha llamado investigación-acción. Y para que esto sea posible es necesario que los educadores busquemos espacios y tiempos para formar grupos con las compañeras/os que, dentro de una cierta diversidad que nos puede enriquecer, tienen un mismo propósito: el de crear unas relaciones educativas ordenadas con otra lógica que nos construya como educadores y educandos de una sociedad para todas/os.
Por otra parte, entrando a considerar la evaluación de los estudiantes, parece necesario recordar algunos aspectos básicos acerca de los diferentes modos de realizar la evaluación para abrir posibilidades distintas a la que ofrece el pensamiento dominante y las prácticas habituales en este terreno.
Lo primero que habría que recordar a este respecto es que la evaluación de los estudiantes no es una pieza separada al margen de los demás elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos que se pretenden, contenidos, metodologías, medios materiales y elementos organizativos como los espacios, tiempos y agrupamientos de estudiantes …). La legítima pluralidad de formas de abordar todos estos aspectos trae consigo una pluralidad de formas evaluativas. Dicho de forma más directa: no hay una forma mejor que otra de evaluación que sea independiente de lo que queramos evaluar y de las circunstancias del proceso de enseñanza aprendizaje.
Por esta razón es difícil tratar de forma suficientemente concreta el tema de la evaluación sin entrar en las distintas maneras de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En las líneas que siguen me referiré a formas distintas de evaluación que se encuentran integradas en metodologías diferentes para la formación de profesionales en general y de la formación de profesionales de la educación en particular.
El modelo quizás más tradicional de formación de profesionales es el discurso académico. Se caracteriza por entender que un buen profesional es el que conoce las disciplinas científicas que tienen que ver con su profesión. Dentro de este discurso podemos distinguir dos enfoques: el enciclopédico y el comprensivo. El enfoque enciclopédico está basado en clases magistrales y lecturas de los estudiantes y sus forma más habituales de evaluación son los exámenes escritos con preguntas a desarrollar, pero también caben los exámenes orales en los que se desarrolla un tema por sorteo y se responde a preguntas u otros similares. El enfoque comprensivo tiene una idea más dinámica de los disciplinas y junto con lecciones magistrales, los estudiantes pueden realizan estudios de campo, debates sobre temas controvertidos de las distintas disciplinas, pequeñas investigaciones, etc. Sus procedimientos de evaluación suman exámenes y trabajos para comprobar que el estudiante al mismo tiempo que conoce los contenidos de las asignaturas sabe moverse dentro de ellas.
Frente al discurso académico, con el propósito de acentuar la profesionalidad de la formación y su eficacia, el capitalismo neoliberal trata de imponer un discurso técnico: el modelo de competencias. Este modelo traído de la formación profesional en donde empezó a desarrollarse en los años setenta del pasado siglo, se basa en la predeterminación de comportamientos que se estiman adecuados en situaciones concretas también predeterminadas que se supone que el profesional (o el ciudadano) se encontrará en el futuro. En esta forma de pedagogía por objetivos la evaluación se orienta en torno a pruebas más o menos continuas que simulen esas situaciones en las que el estudiante debe realizar la conducta predeterminada. Estas pruebas o controles periódicos se realizan basándose en los llamados indicadores o resultados de aprendizaje íntimamente ligados a las competencias. La limitación más importante de esta enseñanza y de este tipo de evaluación, aparte de muchos efectos colaterales vinculados a su currículo oculto, viene dada en buena parte por que no garantizan la transferencia de esas competencias a situaciones no previstas como las que, de hecho, se dan fuera del aula en la vida como ciudadanos o como profesionales que además se presentan de forma más compleja y por lo tanto interrelacionadas El examen del carnet de conducir es un buen ejemplo de este tipo de evaluación y de sus limitaciones. (una cosa es aprobar el examen y otra, bien distinta, es saber conducir).
La confusa mezcla de estos dos discursos, el académico y el técnico basado en comptencias, define el panorama actual de la evaluación de los estudiantes pero también de los profesores, los centros, etc. generando unos pseudo-aprendizajes que se multiplican por lo que podemos denominar el factor Internet. Refiriéndonos a profesores y estudiantes, tanto unos como otros pueden pasar las pruebas a las que les somete el sistema dominante simplemente adiestrándose en la forma de pasarlas, sin que en muchos casos se produzca un auténtico aprendizaje digno de tal nombre.
Profesores y estudiantes adquieren créditos simplemente gastando dinero (los que pueden con ayudas y becas), por ejemplo, presentando comunicaciones a congresos o matriculándose en masters o cursos de formación; pueden también desarrollar investigaciones reconocidas o trabajos aprobados en base a su habilidad para moverse por Internet para detectar y amalgamar lo que se les pide o lo que es reconocido…Y al mismo tiempo se va degradando lo que de positivo tiene el discurso académico más tradicional como es el espacio público para el debate de ideas, para hacer planteamientos originales o personales informados, para responder a preguntas en un auténtico diálogo intelectual. (la lectura de tesis, los actos públicos de los concursos de oposición, las exposiciones orales, la defensa de proyectos o trabajos previamente realizados, los seminarios de discusión, etc). Todo va quedando, cada vez más, limitado a meritoriajes cuantificables en donde no hay que dar cuenta más de que de esos mismos méritos y no de las ideas que quedan tras de ellos y sus posibilidades para la acción educativa. Todo esto produciendo al mismo tiempo un aumento del negocio educativo y lo que se mueve alrededor (esto es lo que realmente buscan las políticas neoliberales) , en un proceso inflacionista en el que los méritos y titulaciones tienen cada vez menos valor de cambio para obtener trabajo dignos y aceptablemente remunerados que convierte a profesores y estudiantes en consumidores de productos educativos para después constituir el ejército de reserva que permite disponer de mano de obra barata (este es el segundo de los efectos que buscan las políticas neoliberales).
Si la educación estatal está promoviendo este tipo de formas de evaluación y produciendo estas consecuencias, la educación pública debe de empezar por combatir los pseudo-aprendizajes allí dónde podamos y sepamos (en nuestras aulas, en seminarios y grupos, en la lectura de tesis, en las oposiciones…). Muchas veces basta con cambiar cantidad y superficialidad, por calidad y profundidad; utilizar el tiempo para lo importante (el debate de ideas y prácticas informadas) y no para tareas que nos ocupan pero que no revelan auténticos aprendizajes; promover entrevistas y exposiciones orales en las que se de cuenta de lo que ha quedado detrás del trabajo realizado, exámenes y trabajos que no se puedan resolver con la repetición de lo que ya está escrito y dicho si no que impliquen una cierta reelaboración personal de todo ello, etc.
Pero quizás podamos ir un poco más allá en la evaluación tomando como referencia los discursos que plantean que la formación debe de realizarse fundamentalmente como una reflexión en la práctica y sobre la práctica. Aquellos discursos, como los que han venido a denominarse prácticos o críticos, que organizan la formación teniendo como referencia fundamental la integración de los educandos en grupos de educadores (o de estudiantes de arquitectura en grupos de arquitectos etc) para realizar una tarea real de trabajo enfrentándose a los problemas que tienen los profesionales y acudiendo a la teoría para recrearla y buscar formas de abordar las situaciones reales que van encontrando. Estos discursos rompen con la artificiosidad de la evaluación del discurso académico y técnico, es decir, con que la evaluación se realice por medio de actividades que solo sirven para que los estudiantes sean evaluados. Los discursos prácticos y críticos se plantean que la evaluación tiene que realizarse sobre la aportación del estudiante al trabajo real en las situaciones reales en las que participan formando parte de equipos de profesionales, por medio de elaboración de proyectos, seminarios sobre los problemas encontrados, informes sobre lo realizado que son expuestos de forma natural en el proceso que están realizando como lo tendrían que hacer también como profesionales reflexivos.
La referencia a estos discursos, ya conocidos desde la década de los ochenta del siglo pasado, también sirve para que allí donde podamos y sepamos (en nuestras aulas, en relación con las practicas que realizan los estudiantes , en seminarios, en actividades de encuentro con profesionales, etc) busquemos formas de colaboración con profesionales reflexivos, para que el aprendizaje no pueda escaparse de su relación con la realidad y la evaluación tampoco.
Y aún sería mejor que esa reflexión en la práctica y sobre la práctica se orientara hacia como podemos mejorar nuestro trabajo, no para mejorar la calidad de los productos, sino para producir algo diferente que sea más útil para todas/os.
Intervencions:
Isabel
Carme
