

En cierto sentido Fanny y Alexander tiene carácter de testamento, incluso en el caso de que Ingmar Bergman siguiera haciendo cine: en el sentido de que recopila brillante y amorosamente los temas, los personajes, los estilos, las preocupaciones, la fuerza estética que han acompañado a su cine desde 1945 hasta hoy. Sin ser un conglomerado de citas explícitas, es fácil y apasionante descubrir los hilos de las obras que conocemos, que retornan irónica, seria o juguetonamente en esta espléndida película. Al mismo tiempo, la serena manifestación de madurez de un artista que ha marcado al cine en su segundo medio siglo de existencia, sin dejar a nadie indiferente, es una celebración gozosa. Es, además, una obra que vive no sólo de la inquietud ideológica sino de su propio lenguaje: Fanny y Alexander es un homenaje al cine, al teatro, a la magia, a la ilusión y a la imaginación, a todas las cosas a las cuales Bergman ha dedicado su existencia.
La primera parte es una especie de comedia llena de ironía, admirable en las composiciones, en la calidez de la luz, en el tono de los decorados, en las ágiles actuaciones. Pero muy pronto entra en acción el Bergman oscuro. Emilie y sus dos niños abandonan el ambiente luminoso y tierno de la casa Ekdahl y se van a vivir en el mundo gótico, estricto, contrastado en luces, de la casa del obispo Vergerus. La película se convierte en un duelo entre el oscurantismo y la iluminación, un tema bergmaniano desde siempre. Las escenas en la casa del obispo evocan la obra de Dickens, la situación de la niñez humillada. Pero para Bergman, niño y artista son equivalentes. El mundo del arte no tiene cabida en el círculo de intolerancia, traición y humillación que están encarnados en la residencia episcopal.
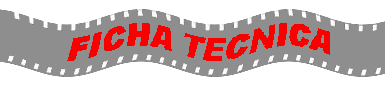
 |
|