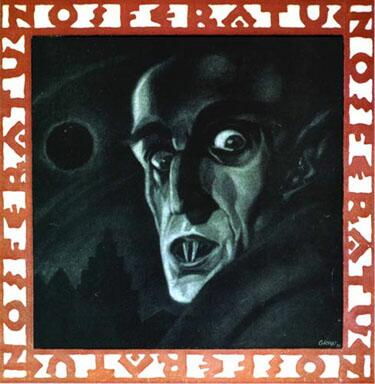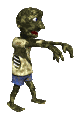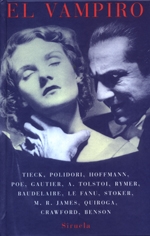|
Simpatía
por el Vampiro
Justo
Serna |
Publicado en Claves de razón práctica,
núm. 125 (2002), págs. 64-69.
Versión abreviada en la revista digital ojosdepapel.
Conde de Siruela (ed.), El vampiro, Ediciones Siruela, Madrid,
2001.
|
|
|
"So if you meet me have
some courtesy
have some sympathy and some taste
use all your well-learned politesse
or I'll lay your soul to waste,
um
yeah".
Symphathy For the Devil, The
Rolling Stones.
1. ¿Por qué nos fascinan los vampiros, esas figuras dolientes y arcaicas que a
tantos cautivan y repelen? Tenemos a Drácula, el vampiro por antonomasia y
tenemos a sus congéneres, a esos otros chupadores de sangre que no han logrado
desplazarle de la tradición literaria. Cuando se aborda a unos y a otro, parece
razonable empezar preguntándonos sobre el fenómeno cultural del vampirismo,
sobre aquello que los hace comunes. Sin embargo, con ser una interrogación
sensata, esa demanda despersonaliza al vampiro, le resta identidad y nada nos
dice de algo más simple pero decisivo: la comprensión de ese muerto viviente, la comprensión de quien justamente cobra vida
propia manifestando esos sentimientos
desgarradores. Para tratar de modo ordenado este objeto, me permitirán, pues,
distinguir al personaje literario del mito en el que se sustenta o del que
procede o al que expresa concretamente.
Como comprobara Claude Lévi-Strauss, lo
peculiar de un mito es su variedad constitutiva, las innumerables versiones en
que se desdobla originariamente: no hay un mito que sea matriz y unas variantes
que después vengan a multiplicarlo; hay siempre manifestaciones culturales
variadas que le dan forma. Para entender el funcionamiento del mito podríamos
tratarlo como si de un signo lingüístico se tratara, como hiciera Roland
Barthes. Tendríamos, por un lado, un significado y, por otro, un significante.
El significante varía, cambia de lengua a lengua, pero el sentido permanece. En
un poema (o en toda creación propiamente literaria), la forma es decisiva, el
significante es nuclear, y de hecho el poeta hace de su expresión una forma
intencionalmente intransitiva, una connotación que expresa más que designa o
denota el mundo externo. Por tanto, un resumen hecho con otras palabras, una
paráfrasis o un compendio arruinan su lenguaje, lo cercenan eliminando la
función poética. ¿Por qué razón? Porque la función poética –como nos advirtiera
Roman Jakobson— hace patente el signo lingüístico y ahonda la dicotomía
fundamental que se da entre signos y objetos, entre una expresión que deviene
autosuficiente y el mundo externo que ya no denota simplemente. A diferencia de
lo que sucede con la función poética que se da en la literatura, en el mito
propiamente dicho, la palabra no es decisiva, esto es, el significante no es lo
importante, sino la historia que condensa o, mejor, el significado que
contiene. Por eso decía Lévi-Strauss en su Antropología
estructural que los mitos se dejan traducir bien, que se pueden expresar
cambiando las palabras que les sirven de soporte sin que se resienta su
sentido. El poema está dicho exactamente con unas palabras y sólo con esas
palabras que han de preservarse. Los mitos, por el contrario, pueden volverse a
relatar con otras voces, pueden ser reelaborados, condensados, variados, sin
que pierdan valor.
En el vampiro se dan ambas dimensiones.
Por un lado, es mito, es una manifestación transcultural, milenaria, que puede
detectarse aquí y allá, que tiene revestimientos distintos y que expresa alguna
recóndita inquietud humana. Ese hecho, que exprese algo humano, es objeto de
disputa intelectual. ¿Qué significa chupar, chupar sangre en particular, y por
qué ese hecho pavoroso, que tanto nos atemoriza y repele, está presente en
tantas culturas? Por otro, el vampiro es personaje literario, es, por ejemplo, Drácula,
el Drácula de Bram Stoker, en quien se dan los atributos del carácter
literario, aquel que precisa un caudal de voces exactas y concretas para
expresarlo y para expresarse, para describirlo, para definirlo. Decía E. M.
Forster que el personaje redondo es aquel que necesita cientos de páginas para
mostrarse, aquel que requiere palabras y palabras para que lo identifiquemos.
Pero ese personaje necesita no sólo muchas palabras, sino también esas palabras y no otras. Por eso, su
conocimiento quedaría amputado si lo abreviáramos, si lo resumiéramos.
Ambos fenómenos, el del mito y el del poema, se aprecian en el volumen que se titula justamente El vampiro y que edita el Conde de
Siruela en su propia editorial. Se trata de una antología de las mejores narraciones
que lo tratan, que lo describen, que lo relatan, en el siglo en que mayores y
mejores muestras se dieron, el ochocientos. Todas las piezas que allí se reúnen
son, en principio, textos literarios y, por eso, crean a sus respectivos
personajes, tan distintos y tan variados, de acuerdo con las palabras concretas
y diferentes que sus autores emplearon para hacerlos. Pero, a la vez, cada uno
de esos relatos comparte con los restantes la reelaboración y la difusión del
mito. Antes de que esos autores decimonónicos pensaran esas palabras exactas
que utilizaron, les precedía el mito vampírico, la leyenda, la creencia
antigua, milenaria y sublunar, de que hay muertos vivientes y de que se nutren
de algún fluido humano para prolongar así su derrotero antinatural. El Conde de
Siruela ya nos había regalado tiempo atrás con otra antología de similares
características, de la que ésta es añadido y corrección. Vuelve ahora con otro
volumen mejor pensado y elaborado, con prólogos imprescindibles, semejantes a
aquellos que ideara Javier Marías para sus Cuentos
únicos. El libro del Conde constituye seguramente la antología del canon
vampírico, el repertorio fundamental de los textos clásicos sobre esta figura
del muerto viviente. Su extensa y documentada introducción nos precisa la
antigüedad del mito, la prolongada existencia de esa figura agónica y viva, que
acecha, que amenaza y que tanto y a tantos nos conmueve. En ese texto detalla
también algunas de las razones de su significado y que, como decía, son objeto
de disputa intelectual.
2. La sangre, fluido vital, irriga nuestros miembros y
lleva vigor a cada una de las partes de nuestro organismo. Si se trata de
prolongar la vida, la sangre es imprescindible; si se trata de alcanzar la
inmortalidad y de garantizarse un cuerpo que sirva de soporte al alma que nos
constituye, entonces la necesitamos como nutriente. El vampiro expresaría,
pues, aunque de manera terrible, la vieja, la milenaria, necesidad de
sobrevivir. Expresaría el anhelo de resucitar el cuerpo y, por eso, podríamos
tomarlo como el contraejemplo de Cristo. La muerte es un escándalo, un mal del
que no nos reponemos, y esa constatación antigua, ese odioso descubrimiento y
esa herida narcisista nos han hecho soñar con una artificial prolongación de la
vida. Ser como dioses es, por ejemplo, crear o recrear el mundo. Pero ser como
dioses es también haber logrado la inmortalidad, haber impedido la corrupción
de la carne y el fin del cuerpo. Desde antiguo, por supuesto, el ser humano
trajina con esta idea y alumbra toda clase de quimeras. Una de ellas es la del
vampiro. Pero, atención, no sólo porque el vampiro exprese fantasiosa y
literariamente ese deseo, sino también porque se ha llegado a creer de verdad
en la figura del muerto viviente. Ahora bien, el vampiro o la sangre no aluden
sólo a la inmortalidad con la que algunos o muchos sueñan o han soñado desde
siglos atrás. Hay en él algo más: el acto de chupar, de extraer los fluidos de
los vivos, de succionar.
En la succión hay un abierto significado
sexual, propiamente de excitación erótica. Sobre eso también se extiende el
Conde de Siruela. La succión despierta la epidermis, eriza los cabellos y
alborota los sentidos, provoca un hormigueo y puede hacernos perder el sentido,
la noción misma de lo real, hasta el umbral del éxtasis. Fíjense, por ejemplo,
en la ilustración que se reproduce en la cubierta del libro que comentamos.
Vemos un fotograma procedente de la vieja y entrañable película de Tod Browning
en el que un lascivo Bela Lugosi se apresta a hincarle los dientes a su próxima
víctima. Pero vemos también el rostro lánguido de Helen Chandler en el que se
esboza un rictus semejante al del éxtasis, seducida, hechizada por el vampiro
que se abalanza sobre ella para succionarla, para mordisquearla, para sorber sus
fluidos. Hace unos años, en un simpático, documentado e inteligente libro
titulado La imagen pornográfica y otras
perversiones ópticas (1989), Román Gubern nos recordaba la proximidad, la
vecindad de gestos y de expresión que hay entre el arrobo místico y el goce
sexual. La analogía es bien conocida. Bocas húmedas que se entreabren, gemidos
que se intuyen, ojos entornados o completamente cerrados, cuellos que se doblan
hasta perder la rigidez que nos da la anatomía de vigilia. El éxtasis, ese
éxtasis, se asemeja a un estado hipnótico, como el que parece experimentar
Helen Chandler en dicho fotograma: con los hombros desnudos e incitadores, con
una piel blanquísima, con los ojos ocultos y seguramente extraviados bajo unos
párpados carnosos, con las cejas perfiladas, con una languidez y un arrobo que
parecen despertar el furor sexual del Conde. Viendo dicha imagen no es
descabellado suponer que fuera ésa la vivencia exacta de los actores, que el
apetito libidinoso, lúbrico, de Drácula y de su víctima fuera de verdad lo que Lugosi y Chandler
estaban experimentando.
Pero no acaba aquí lo que podemos intuir
de esa fascinación y de ese vértigo succionador. Lo más parecido a chupar la
sangre --que es a la postre la principal tarea del vampiro-- es tomar del pecho
materno, la actividad básica del lactante. Sobre esto no se extiende el Conde
de Siruela. Apreciemos esa contigüidad entre el vampiro y el infante. En uno y
otro caso corre por sus labios ese fluido que da vida, que vigoriza, que irriga
el cuerpo. Desde el psicoanálisis sabemos que la proxemia infantil, el contacto carnal con la madre, tiene mucho de
sexual, de goce libidinoso, de puro placer físico. Al parecer, el infante
experimenta un sentimiento primordial, algo así como la vivencia de ser o de
pertenecer a un magma indiferenciado en virtud el cual hay una fusión primitiva
con quien le dio vida y con quien ahora se la prolonga. La primera satisfacción
que el niño tiene procede del mundo externo y consiste básicamente en ser
alimentado. El psicoanálisis habría demostrado que sólo una parte de la
satisfacción es resultado de aliviar su hambre: otra parte procede --decía
Melanie Klein-- del placer que experimenta el bebé cuando su boca es estimulada
al succionar el pecho de su madre sintiendo cómo desciende el flujo tibio de la
leche. Cuando la madre suspende temporalmente la nutrición (porque ella misma
debe vivir al margen de su hijo) o cuando acaba el período lactante (la
primitiva fase oral), el niño sufre la
primera y más grave frustración de su corta vida: el sentimiento de haber
perdido el pecho, el sentimiento de haber perdido a la madre amada, ese objeto
que él mismo ha interiorizado y que le da propiamente la vida. El destete es
siempre doloroso, genera una suerte de odio primario y el anhelo de restituir
la fuente nutricia. El destete definitivo e irreversible es crucial y nos ayuda
a crecer y madurar. Si se nos consiente una temeraria analogía, podríamos decir
que el vampiro es un niño que busca ese fluido, esa fuente de la que está
privado o se cree privado, un infante que se resiste al doloroso trance que es
crecer, madurar y morir, un humano, en fin, que aspira tal vez a regresar a la
fusión originaria con la madre, antes de que el mundo lo negara y le arrebatara
la omnipotencia, la inmortalidad. Pero... estamos dejando correr la imaginación
más allá de lo sensato, como la leche que mana de la ubre primordial.
3. El volumen que comentamos, ese con que nos obsequia
el Conde Siruela, no se justifica sólo por el mito. Es decir, si lo leemos
ahora
no es sólo por esa fascinación que el mito vampírico nos provoca, ni por las
tesis contrapuestas que explicarían la creencia en el vampirismo, tesis de las
que aquí no puedo dar cuenta suficiente y sobre las que se extiende el Conde,
sino porque hay en él una gavilla de relatos en los que habitan unos cuantos
personajes memorables; porque hay unas narraciones que nos entretienen, que nos
atemorizan. “Yo no enseño, yo cuento”, decía Montaigne. En este volumen hay
justamente eso, cuentos, y los cuentos, como sabemos desde antiguo, son la
forma cultural que nos hemos dado los humanos para explicar el sentido del
mundo sin emplear argumentos, lógica o razonamiento explícito. Para cumplir con
esa función los relatos deber ser o contener una alegoría, pero para que sean
de verdad eficaces los cuentos no deben mostrar abiertamente esa enseñanza.
Parafraseando a Montaigne, podríamos decir que la buena narración es aquella en
la que el objetivo expreso y evidente es propiamente contar y no enseñar, pero
en todo relato hay de manera más o menos soterrada un sentido acerca del mundo,
una conclusión aleccionadora que no se suele formular explícitamente. Pues
bien, hay en este volumen, narraciones que cuentan y enseñan, narraciones que
condensan parte de los deseos y de los temores, de las representaciones y de
las quimeras humanas y occidentales. En concreto, son manifestaciones
culturales que van principalmente desde el romanticismo gótico hasta el fin de
siglo decadente, desde la estética de lo sublime, de lo fantástico, de lo
inconsciente que se opone a las Luces, hasta el dionisíaco desbordamiento del
ochocientos finisecular.
Johann Ludwig Tieck, John William
Polidori, E.T.A. Hofmman, Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Joseph Sheridan
Le Fanu, Bram Stoker o M.R. James son algunos de los autores que aquí se
recopilan, algunos de los importantes autores que forman ese canon del
vampirismo. Pero son también algunos de los grandes creadores literarios cuyas
obras se sustentan al margen del mito vampírico. Los tipos de personajes que
aquí aparecen son variados y pueblan narraciones decisivas, algunas de
verdadero logro literario. Hay, por ejemplo, la mujer vampiro, la vampiresa
sensual, en algún caso vampiresa lésbica, la chupadora, la que vuelve a la vida
para satisfacer o prolongar su amor o para eternizarse con el fluido. Son los
casos de la simpática Clarimonda o de la aviesa Carmilla y quizá expresen el
temor decimonónico a la femme fatale,
el miedo a una sexualidad salvaje y gozosa, desbordante, de la mujer lúbrica.
Existe también, claro, el vampiro victoriano, inspirado por ejemplo en
tradiciones rumanas y húngaras, y que es sobre todo un noble, un conde, un
caballero refinado, romántico, de fétido aliento, de palidez mortal o de
sonrosado rostro, irrigado por la sangre que sorbe y que lo nutre. Son los
casos de Lord Ruthven, de Varney, de Drácula o de Magnus.
Ahora bien, lo que hace imperecederas
algunas de estas narraciones no es sólo
haber contribuido a la difusión del mito vampírico, sino haber creado
personajes de auténtico temple y vigor literarios, haber sido contados con
maestría y con palabras concretas que no consienten el resumen o el compendio.
El mejor ejemplo es, sin duda, el de Drácula,
de Bram Stoker. Es tal la potencia del relato que el volumen se justificaría
aunque sólo fuera por las páginas que reproduce. Como es una extensa novela, el
Conde de Siruela ha decidido mantener sólo el inicio de la narración, una parte
del conocido Diario de Jonathan Harker.
Es, desde luego, una decisión discutible, como lo sería si en una antología se
reprodujera tan sólo un cachito de la compleja estructura de Frankenstein, integrada –como se sabe—
por cartas y manuscritos de entidad autónoma. En la obra de Mary Shelley, esos
documentos varios son voces en conflicto, versiones diferentes de los hechos,
unas pertenecientes a Victor y otras al monstruo. Drácula, como bien dice el Conde de Siruela, está concebido a la
manera de las novelas epistolares del setecientos, y justamente por eso
contiene voces diversas, testimonios contrapuestos o complementarios sobre los
hechos. Es decir, Drácula tiene
perspectivas distintas y, por tanto, los avatares son relatados de acuerdo con
variados puntos de vista que corresponden a diarios, cartas y memorandos de
diferentes testigos y protagonistas.
Darnos un solo testimonio acerca del
Conde Drácula, aunque sea el principal, el del pasante legal Jonathan Harker,
el de quien lo visita en Transilvania para fines inmobiliarios, es amputar la
novela, desde luego. Se entiende que, por restricciones mercantiles o
editoriales, esto tenga que ser así, para no abultar las páginas del volumen.
Pero si el lector se resigna y no pide más, no pide ese relato completo tan
fascinante aún (y que podemos volver a leer en la espléndida edición que hiciera
Juan Antonio Molina Foix para Cátedra), entonces resultarán graves
consecuencias para una correcta comprensión psicológica de Jonathan Harker y
del propio Drácula. Como dice el Conde de Siruela, “la tensión creciente de la
atmósfera, de las imágenes, de la energía mítica que desprenden, alcanzan aquí,
literariamente, después de tantas novelas góticas absurdas, su grado máximo.
Por fin, tras tanta exclamación vana, Stoker culmina la imagen gótica, fijando
su belleza”. Pues bien, se trata de eso, de su belleza propiamente literaria o,
mejor, del vértigo que nos hace experimentar lo sublime, la creación dionisíaca
hecha con contención y con sabio artificio.
Pero, insisto, se trata también de la comprensión psicológica de los
personajes, dado que los materiales que faltan impiden saber cómo obran uno y
otro y cuáles son el testimonio de la verdad fiable, el crédito o la autoridad
relatora que cabe dispensarle a Harker. Este hecho es decisivo, como se verá.
Deberemos, por tanto, hablar de Drácula,
de la novela amputada por el Conde... de Siruela, del texto propia y
exclusivamente.
4. Según el
Diccionario de la Real Academia Española, una novela es una “obra literaria en
prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es
causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o
lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de certidumbres”. Esa
acepción es la que asocia novela a ficción, al género literario que hace de la
invención su registro. Pero hay otro sentido que el mismo diccionario recoge y
que se nos antoja antitético. Es aquel que identifica novela con conjunto de
“hechos interesantes de la vida real que parecen ficción”. En ambos casos,
aquello que es común es el interés que el repertorio de lances o hechos
despierta: en un caso son invención, dominio propio de la ficción, y en otro
son reales, pero parecen fingidos, imaginados, de tan sorprendentes como son. Drácula es novela en el primer sentido,
lo es externamente, lo es para nosotros sus lectores o destinatarios. Es decir,
sabiendo que todo es inventado, suspendemos nuestro descreimiento y aceptamos
que nos cause placer estético con la descripción o pintura de sucesos o lances
interesantes e imaginados, de caracteres, de pasiones y de certidumbres. Pero,
al margen de los destinatarios, al margen de la invención con que está hecha,
del embuste que allí se narra, Drácula
también podemos tomarla como una novela en el segundo sentido del diccionario,
como un repertorio de hechos significativos de la vida real que de tan extraños
o angustiosos parecen ficción. Las cosas que en Drácula se cuentan internamente crean un mundo propio que bien
podría ser o haber existido, el mundo posible de la ficción novelesca, una
realidad particular construida coherentemente, con su cronología, su geografía,
sus personajes, su narrador. ¿Por qué no nos tomamos Drácula como si fuera un documento histórico, como si esa obra
fuera un texto superviviente de un mundo ontológicamente real y cuyos hechos
sorprendentes son narrados como si de un testimonio se tratara? Me explicaré.
Imaginemos que una guerra o el simple
paso del tiempo hubieran eliminado todo vestigio externo, hubieran destruido
cualquier resto del contexto y del mundo exterior en el que se alumbró esa
ficción. Imaginemos que un hipotético lector accediera a ese relato. Más que
interrogarse si es verdad, si es traslado de un referente ajeno que él no puede
rehacer, que ignora; más que interrogarse si está determinado por la historia
que circundaba y que él ya no podrá vivir, se preguntará por el tipo de mundo
que en esa novela hay. Tomará, pues, ese relato como descripción de un mundo
que es interno, un mundo que está contenido por las palabras de esa narración,
con informaciones prolijas, en algún caso, y con escasez de noticias, en otros.
No le pidan a ese lector que conciba la novela que estudia como un producto
dependiente de un exterior que le daría forma y que le otorgaría sentido. Ese
lector, por ejemplo un hipotético historiador que sólo contara con Drácula como único documento (unus testis), rechazaría esa solución,
porque sabe que si es eso, un documento,
nos enseña (docere) y, por tanto, es
algo que está por algo, algo que pregona una ausencia, algo cuya única materialidad
es la presencia de un texto que milagrosamente ha subsistido a la destrucción
que ocasiona el tiempo. Las novelas están hechas con materiales externos,
cierto, pero en cuanto esos materiales se emplean en el interior ya no son los
que fueron y la imaginación, su nuevo uso y la combinación los alejan del mundo
del que procedían, sean o no ficciones. Las obras de historia son creaciones
sometidas a reglas deontológicas y retóricas, y las novelas son edificaciones
de mundos, de espacios, de geografías, de caracteres, de situaciones, a los que
un narrador otorga sentido y valores y
a los que acceden lectores diversos con saberes diversos, con enciclopedias diversas. Lo que aquel
historiador pide ahora es que tomemos Drácula
como un documento de un mundo allí internamente constituido, un mundo que puede
o suele tener personajes con nombres equivalentes a los reales y que, cuando
tienen fuerza, llegan a sobreponerse a
sus homónimos, desplazándolos. La Inglaterra ideada por Bram Stoker para su
relato de vampiros no es la Inglaterra del ochocientos que averiguan y que
pueden documentar los historiadores, pero las imágenes de aquella primera
Inglaterra llegan a solaparse con los datos que se extraen de las fuentes
históricas, de modo que bien podríamos mostrar su equivalencia y su
verosimilitud.
5. La historia está narrada a partir de una sucesión de
diario de distintas personas, testigos y protagonistas. Ese recurso tiene la
ventaja que permite contar en primera persona con diferentes puntos de vista y
en tiempo real, por la noche, por ejemplo, cuando se hace recuento de lo
sucedido. Con ello, lo sucedido y lo narrado son prácticamente simultáneos: los
personajes no saben ni nadie sabe cuando escribe cuál será el desenlace de esta
historia, si todo acabará bien o mal. Pero hay más que decir sobre este
recurso.
Si de lo que se trataba era de relatar
hechos sorprendentes o interesantes de la vida que parecen ficción –por emplear
la segunda acepción que el diccionario da de la novela--, entonces el peligro
principal que amenaza al narrador es lo que tilden de embustero. En efecto,
estamos ante una novela que trata cosas que se dicen verdaderas pero que
parecen inverosímiles. Dentro de la novela y de acuerdo con los materiales
narrativos organizados por Jonathan Harker, los hechos son verdaderos aunque se
admiten increíbles. Fuera de la novela y de acuerdo con la realidad en la que
estamos los destinatarios, los hechos son falsos pero los toleramos por
verosímiles. Para lograr esa verosimilitud y para no hacer depender de un solo
punto de vista un relato tan sorprendente, la historia aparece contada por
numerosos testigos, gracias a los diarios de quienes protagonizaron o vieron
los avatares. Jonathan Harker es, en efecto, quien organiza los materiales que
sirven de narración a esta historia; es, pues, quien dispone los diarios en un
orden sucesivo que dé continuidad a los hechos. Pero la mayor parte de esos
diarios y los otros documentos son copias, como sabremos al final, dado que los
originales perecieron en un incendio. Por tanto, esa doble circunstancia
narrativa nos obliga a una mínima reflexión.
Aunque participe de algunas de sus
características, asociar esta novela al genero epistolar sin más es un error.
No son cartas que se remitan a destinatarios de los que se espera contrapunto o
respuesta, como fue tan característico en el setecientos, o como vimos en Frankenstein. Además de cartas,
telegramas, recortes de prensa, memorándums o informes médicos, los diarios son
el grueso documental de la obra, diarios de distintos personajes y dispuestos
preferentemente en sucesión, de modo que la acción avanza de acuerdo con
perspectivas que se yuxtaponen. No son diarios íntimos, no revelan las
interioridades de los testigos, sus dudas o zozobras, sus miedos más recónditos.
Son, por el contrario, dietarios que registran los hechos que pasan con
relación al descubrimiento y caza del vampiro. Están concebidos para ser leídos
o, incluso, se escriben por indicación de uno u otro, como si fueran tarea de
documentalista. Son, pues, documentos
propiamente, anotación y registro de lo que acaece, un modo de dejar testimonio
detallado, minucioso y ordenado de unos hechos que por ser tan inverosímiles
muchos los creerán inventados. Quienes los puedan creer ficticios no somos nosotros,
el lector empírico de esta novela; quienes de verdad los pueden considerar
fantasiosos son los narratarios potenciales, los contemporáneos de ese mundo en
el que habita Jonathan Harker. Me refiero no a los ingleses que vivieron en el
siglo XIX histórico, sino a los británicos que viven dentro de la novela,
aquellos que frecuentaban las calles del Londres interno de Drácula, los posibles narratarios.
Pero hay un problema. Aunque el esfuerzo
narrativo de Harker sea loable al disponer en orden esos diarios, su labor
erudita es francamente dudosa. Sabemos que la mayor parte de esos textos
yuxtapuestos, que son el soporte de la trama, sólo son copia que ha subsistido
milagrosamente del incendio que destruyó los documentos. Entonces cabe hacerse
una pregunta decisiva. En todo relato, el destinatario establece un pacto
fiduciario con el autor empírico, que se toma a sí mismo o a otro narrador para
contar los hechos. Ese convenio implícito requiere del escritor la adopción de
una serie de convenciones de género que son como las cláusulas de ese acuerdo,
unas convenciones que permiten reconocer lo que se está leyendo y el sentido o
la verdad que cabe dispensarles. Fijémonos en lo que ocurre con Drácula: todo, absolutamente todo lo que
se relata y que parece expresarse desde numerosos puntos de vista o testigos,
acaba dependiendo de Harker. ¿Podemos confiar en este antiguo pasante de
procurador? Leamos lo que dice Harker al final de la novela, en la nota que se
añade después de haber transcurrido siete años desde los últimos
acontecimientos relatados: "Saqué los documentos de la caja fuerte, donde
han estado desde nuestro regreso, hace ya tanto tiempo. Nos sorprendió el hecho
de que, en toda la enorme cantidad de material que compone esta relación,
apenas haya un solo documento auténtico; únicamente un montón de hojas
mecanografiadas, salvo los últimos cuadernos de Mina, Seward y yo mismo, y la
nota de Van Helsing. Aunque quisiéramos, difícilmente podríamos pedirle a nadie
que aceptase estos documentos como pruebas de una historia tan
descabellada".
¿De verdad podemos dar crédito a este
joven abogado que acudió a Transilvania y que creyó ver cosas y más cosas,
cosas tan descabelladas como muertos vivientes, como lascivas vampiresas, como
chupadores que tomaban sangre para darse fluido nutricio? Hay que ser muy
crédulo para confiar en alguien cuyas únicas pruebas de todos estos hechos
sorprendentes son su palabra y unos documentos que son copia, reproducción.
¿Acaso no será todo esto una fantasía neurótica, una alucinación? Los seres
humanos no vemos la realidad, vemos lo que nuestro marco referencial nos
permite ver. Los seres humanos somos socializados en el seno de una sociedad y
de familia de las que recibimos los recursos con los que contemplar el mundo,
otorgarle significado y concederle orden. Nuestro marco referencial es
múltiple: son préstamos de la sociedad que nos alberga, lecciones formales y
restos diurnos, evidencias de sentido común, tradiciones, recursos religiosos,
elementos que tomamos de familiares, de amigos, de vecinos, pero también de
contemporáneos distantes cuyos ecos absorbemos sin saber, pero también de
antepasados cuyas voces y consejas aún resuenan en nuestro interior.
Contemplemos, pues, desde dentro esta historia: los diarios nos relatan hechos
de los que se predica su verdad; están, además, narrados y ordenados de tal
forma, de acuerdo con una trama sucesiva,
que se les da completa verosimilitud. Sin embargo, analizada desde
dentro y sabedores de que todo depende de Jonathan Harker, la narración se
vuelve finalmente dudosa, pero no por error de Bram Stoker, sino por la
deliberada ambigüedad con que reviste ese relato portentoso. En Frankenstein había narrativas
contrapuestas, contradictorias, que se transmitían desde el Polo y en forma de
carta a una dama burguesa cómodamente instalada en Londres. ¿Quién certifica o
autoriza la verdad de lo relatado? En Frankenstein había testimonios
contrapuestos que nos hacían dudar acerca de la verdad, que nos obligaban a
aceptar el pluralismo irreductible con que enfrentamos el mundo y su
significado. Pero había, además, la transmisión de esos testimonios, las
misivas que se remiten. ¿Cabe otorgar algún valor de verdad a unas cartas que
resumen deposiciones de las que faltan
pruebas? De manera similar –o si cabe de manera más grave--, los lectores de
Harker deben aceptar que todo lo dicho es cierto, que no se han manipulado
documentos que ya no son originales, que lo que Jonathan vio es lo que todos
podríamos haber visto.
6. ¿Y qué es lo que
Harker ha visto y lo que nosotros hemos leído, pero no podemos leer en la
edición del Conde de Siruela? Los hechos abarcan desde el 3 de mayo al 6 de
noviembre de un año cualquiera del ochocientos. Es una historia que tiene un
protagonista principal que nunca testimonia, el Conde Drácula, un noble rumano,
en realidad un vampiro que reside en Transilvania y que tiene intereses
inmobiliarios en la Gran Bretaña victoriana, un protagonista que es un nosferatu que emprende viaje hasta
Inglaterra para regresar finalmente a los Cárpatos en donde encontrará la
muerte y el descanso eterno, ahora sí. Contamos también con Jonathan Harker,
primero pasante de procurador y después abogado en ejercicio y socio de su
antiguo jefe, alguien que acude a asesorar al Conde sobre Inglaterra, sobre lo
inglés y sobre los sistemas legales de propiedad imperantes en las Islas. A él
le debemos los lectores el acceso a esta historia tan descabellada, como
apostilla. Contamos, además, con dos
mujeres Lucy Westenra y Mina Murray, que son las protagonistas implícitas del
relato. Ambas son el ángel del hogar, la promesa de la esposa fiel, abnegada,
prudente, contenida, reservada. A lo largo del relato, es su virtud la que está
en peligro, es su honor lo que está en riesgo, pero sobre todo es la revelación,
la exhumación del ser voluptuoso, pecaminoso que hay en toda mujer desde
tiempos adánicos. Son amigas, son casaderas y son algo atolondradas,
fantasiosas, como corresponde a unas damas distinguidas. Sin embargo, a pesar
la edad (Lucy, por ejemplo, cuenta 19 años), son jóvenes sensatas y comedidas, pero a las que las fantasías pueden
torcer, los sentimientos turbar y las pasiones obnubilar. Mina, en particular,
sueña con la escritura, aspira secretamente a ser periodista, según confiesa en
un par de ocasiones. Pero su futuro será el de esposa de Jonathan Harker. Las
mujeres serán succionadas por Drácula, a Lucy hasta convertirla en una muerta
viviente y a Mina hasta debilitarla en un proceso de anemia perniciosa que
amenaza su propia vida. Justamente cuando son chupadas por el vampiro, se
vuelven lascivas, voluptuosas, con una lubricidad desbordante, con una
torrencial sexualidad devoradora, amenazadora, incontenible, temible, en fin.
Mina, la prometida de Jonathan Harker, contraerá matrimonio con su novio
santificando así una unión que el Conde Drácula estará a punto de pervertir,
como un adúltero lascivo. La primera mujer mordió la manzana, la fruta del
árbol prohibido sucumbiendo a la tentación del demonio. Por su parte, Mina
Harker será mordida por un ser diabólico hasta casi ver destruida su alma,
corriendo, pues, el riesgo de ser ella misma diabólica al dejar de ser pura:
tiene infiltrado el veneno del vampiro, como ella confiesa según la
transcripción de uno de los diaristas.
Contamos también con tres pretendientes de Lucy, un noble llamado Arthur
Holmwood; John Seward, un médico alienista y a la vez director de un asilo de
dementes; y Quincey P. Morris, un rico americano, natural de Texas, algo rudo
pero eficaz y voluntarioso, un chico dinámico y lleno de energía, como dice de
él el Dr. Seward. Aunque Lucy se decantará por el joven aristócrata,
descartando al alienista y al texano, lo cierto es que la muerte de la propia
Lucy y la persecución del vampiro amistarán a los varones pretendientes, permitiéndoles
salvar diferencias hasta el final, como buenos caballeros que son: atentos con
las damas, resueltos contra el mal, eficaces contra le perversidad. Lucy y el
joven texano morirán, una convertida en vampiresa acribillada por sus antiguos
amigos, y otro batiéndose bravamente contra el habitante de los Cárpatos.
Finalmente, contamos con el Doctor Van Helsing, el anciano sabio, el abierto
erudito positivista, el científico que cree en la existencia del vampiro, pero
también el ejecutor resolutivo, el pragmático enemigo de Drácula, un eficaz
combatiente que se opone al mal con los recursos de la experiencia y de la
ciencia.
Pero,
además de estos personajes y de lo que significan, del sentido que cabe
atribuirles, está el mundo, el mundo británico propiamente, los logros y
avances de un siglo, los adminículos, los objetos materiales, las concepciones
y los valores que dan solidez y forma al ochocientos. Esta novela, publicada en
1897, contiene todo el siglo, en efecto. Si exceptuamos a las clases trabajadoras,
a los menesterosos y empleados que sólo desempeñan esporádicamente funciones o
tareas de servicio (celadores del asilo, cocheros y algún cerrajero), está todo
el ochocientos, los grandes inventos o logros de la centuria de la que tan
orgullosos estaban los contemporáneos.
Enumerémoslos: la contención de la sexualidad y de la lascivia, el
control de lo libidinoso gracias al matrimonio burgués; el veraneo y el turismo
formativo, el Grand Tour; los avances
de la medicina y del alienismo; la información periodística de sucesos, la
crónica y la noción de la actualidad; el tren, el fonógrafo, el telégrafo, la
maquina de escribir y el rifle Winchester de repetición. Pero, sobre todo, en la novela está el triunfo de la propiedad, de
la propiedad privada. En este caso, hablamos de la propiedad inmobiliaria, de
la libertad de compra, de adquisición, así como de la mediación legal que la
regula. Es por eso que aparecen abogados, pasantes, procuradores, notarios,
figuras públicas que ejecutan los intereses privados y los contratos. Un
contrato es siempre un acuerdo que se establece entre dos o más personas y que
está sometido a ciertas formalidades para obligación recíproca. Eso es lo que
relaciona a Drácula con su pasante. Este tipo de relación es especialmente característico
de la sociedad burguesa, la sociedad de contractus,
frente a la de status, aquella
sociedad en la que el individuo alcanza su autonomía y dispone libremente de su
persona y de sus posesiones. Es decir, Drácula es un superviviente, como el
diablo de Mick Jagger: " I'm a man of wealth and taste. I've been around
for a long, long year. Stole many a man's soul and faith". Es, en efecto,
un viejo aristócrata de la Europa feudal que quiere adaptarse a la sociedad
liberal y capitalista del ochocientos, ese siglo acelerado de cambio en el que
la propiedad circula, en el que el mercado se extiende, en el que los límites
espaciales se ensanchan, en el que los signos estamentales se abolen y en el
que el anonimato se impone. Pero no lo logra, entre otras cosas porque Drácula
es el pasado, un residuo, aquello justamente que debe ser aplastado por el
progreso. "El señor de ayer, que hoy ya no encuentra su lugar en ningún
sitio, se transforma en un vampiro --nos recordaba Peter Sloterdijk--, es
decir, en la versión metafísica de un hombre inútil del ancien régime". ¿Quiénes ejecutan al Conde? Jonathan Harker,
el joven y próspero abogado inglés, y Quincey Morris, el joven y rico
propietario americano. ¿Qué cabe interpretar de ese hecho? Me permitirán que no
me pronuncie y que, por eso mismo, celebre la vuelta del vampiro de la mano del
Conde de Siruela aunque, a la vez, lamente su amputación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dominique J. Arnoux, Melanie Klein. Vida y pensamiento
psicoanalítico, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
Roland Barthes, Mitologías, Siglo XXI, México, 1991.
E.M. Forster, Aspectos de la novela, Debate, Madrid,
1995.
Roman Gubern, La imagen pornográfica y otras perversiones
ópticas, Akal, Madrid, 1989.
Id., Máscaras de la ficción, Anagrama, Barcelona, 2002.
Roman Jakobson, Ensayos de linguística general, Ariel,
Barcelona, 1984.
Claude Lévi-Strauss, Antroplogía estructural, Eudeba, Buenos
Aires, 1969.
Javier Marías (ed.), Cuentos únicos, Ediciones Siruela,
Madrid, 1998.
Justo Serna, -"Frankenstein en la Academia. Literatura e historia
cultural", Claves de razón práctica,
núm. 66 (1996), pp. 68‑73.
Mary Shelley, Frankenstein o el moderno prometeo,
Cátedra, Madrid, 1996, ed. de Isabel Burdiel.
Peter Sloterdijk, El desprecio de las masas. Ensayo sobre las
luchas culturales de la sociedad moderna, Pre-textos, Valencia, 2002.
Bram Stoker, Drácula, Cátedra, Madrid, 1993, ed. de Juan Antonio Molina Foix.