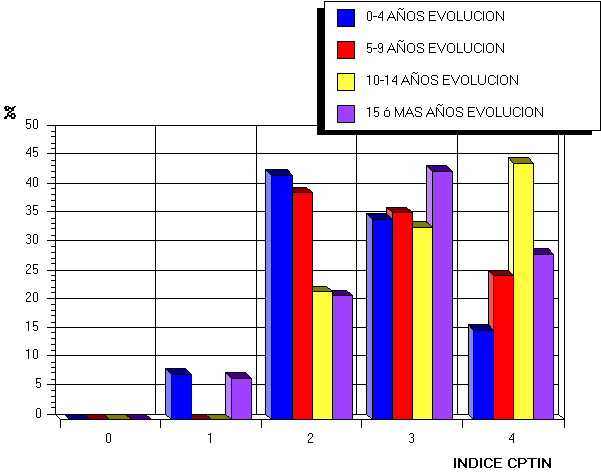NÚMERO

NÚMERO
INFLUENCIA
DEL CONTROL Y DE LA DURACION DE LA DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE
SOBRE LA SALUD BUCODENTAL
INFLUENCE
OF CONTROL AND
DURATION OF DIABETES MELLITUS
NON-INSULIN DEPENDENT ON ORAL HEALTH
Javier
García Galán, Juan R. Boj Quesada, Enrique Espasa Suárez de Deza.
Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona.
CORRESPONDENCIA:
Prof. Juan R. Boj Quesada.
Facultad de Odontología. Universidad de Barcelona. Pabellón de Gobierno, 2a planta.
C. Feixa Llarga s/n. 08907. Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Correo electrónico: sec-fac-odon@bell.ub.es
Fax: 93-201 4555
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es determinar la influencia del control y la duración de la diabetes mellitus no insulino-dependiente (DMNID) sobre el índice de caries CAO(D), índice CPTIN en relación con la enfermedad periodontal, y sobre xerostomía y candidiasis oral. El estudio es observacional descriptivo transversal,realizado en el Area Básica de Salud "La Gavarra", Cornellá (Barcelona). Entre 100 pacientes con diabetes mellitus no insulino-dependientes se determinaron los índices citados CAO(D) y CPTIN y la presencia o no de xerostomía y candidiasis oral. La duración en años de la DMNID ejerce una influencia significativa estadísticamente sobre la presencia de candidiasis. No tiene influencia alguna la duración de la DMNID según el estudio realizado con el índice CAO(D), índice CPTIN, ni con la prevalencia de xerostomía, glosodinia y disgeusia. El buen, regular o mal control de la diabetes, guarda una relación significativa al 95% de nivel de confianza con los índices CAO(D) y CPTIN, así como con la presencia o ausencia de candidiasis oral y glosodinia. El control de la diabetes es independiente de la prevalencia de xerostomía y disgeusia.
Palabras clave: Salud bucodental. Caries. Enfermedad periodontal. Candidiasis oral.
ABSTRACT
The objective of this work is to determinate the influence of the control and duration of diabetes mellitus non insulin-dependent on the index of caries CAO(D), the periodontal disease index CPTIN, and on xerostomia and oral candidiasis.The study is a transversal descriptive observational investigation done over Basic Area of Health "La Gavarra", Cornellá ( Barcelona). In 100 diabetic non-insulin dependent patients were determinated the CAO(D) and CPTIN index and the presence or not of xerostomia and oral candidiasis. The duration in years of the DMNID has a statistically significative influence on the presence of candidiasis. The duration of the DMNID hasn´t any influence according to the present study with CA0(D) index, CPTIN index and the prevalence of xerostomia, glossodinia and disgeusia.The good, regular or poor control of the diabetes, keeps significative relation at the 95% confidence level with CAO(D) index and CPTIN index, as well as with the presence or absence of oral candidiasis and glossodinia. The control of diabetes is independent of the prevalence of xerostomia and disgeusia.
Key words: Oral health. Caries. Periodontal disease. Oral candidiasis.
INTRODUCCION
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que ha incrementado marcadamente su prevalencia en este siglo, constituyendo la alteración metabólica grave más común en la población. Cada vez el número de pacientes diabéticos que acuden a la consulta dental es mayor, entre otros factores a consecuencia de su mayor longevidad. Las lesiones causadas por la caries son evolutivas y con una mayor prevalencia en sujetos diabéticos, inversamente proporcionales al control metabólico 1. La relación existente entre diabetes mellitus y caries dental, sobre todo entre adultos, ha recibido más bien poca atención, a pesar del hecho de que ambas enfermedades están relacionadas con la ingestión de carbohidratos. Las recomendaciones respecto a la dieta dadas a los pacientes diabéticos recalcan la supresión de azúcares como parte de la modificación de la ingesta de carbohidratos. Según esto, debiera esperarse de estos hábitos dietéticos la disminución o la supresión del desarrollo de caries 2. Estos factores son modificados por el grado de control de la enfermedad de cada paciente así como por la duración de la enfermedad diabética. La saliva parotídea de los individuos que presentan una diabetes no controlada contiene una cantidad ligeramente mayor de glucosa 3.
La diabetes mellitus no se considera la causa directa de la enfermedad periodontal, pero constituye un factor sistémico que favorece y crea las condiciones necesarias para que agentes locales produzcan gingivitis y periodontitis 4. Los factores que influyen son el control metabólico, sobre todo por control de la hemoglobina glicosilada HbA1c 5, la duración de la enfermedad y la higiene oral, aunque hay discrepancia al valorar si el grado de higiene oral es o no determinante en esta progresión rápida de la enfermedad periodontal 6.
Las especies de Candida, sobre todo C. albicans , han sido aisladas en mayor número de las cavidades orales de individuos diabéticos en comparación con los no diabéticos 7. El mecanismo patogénico por el cual la diabetes predispone a la candidiasis oral incluye la presencia de una alta concentración de glucosa en la saliva, junto con una baja secreción salivar. La secreción de saliva en estos pacientes presenta un pH inferior al normal, lo que aumenta la actividad proteolítica de las especies de Candida al aumentar las fosfolipasas candidiásicas extracelulares 8.
La xerostomía constituye una sensación subjetiva de sequedad de la boca, suponiendo un síntoma frecuente en la diabetes mellitus,acompañado de un descenso de la función de las glándulas salivares y de secreción salivar. El mecanismo de producción no está claramente definido, y puede ser el resultado de una función deteriorada de las glándulas salivares, de la deshidratación extracelular secundaria a la hiperglucemia y poliuria, o pudiera tener una base no orgánica 9.
La glosodinia es el síntoma subjetivo de dolor o sensación punzante en la lengua que sucede comúnmente sin enfermedad objetiva alguna. La glosodinia se acompaña frecuentemente con síntomas similares en la mucosa bucal adyacente. Cualquier irritación de la lengua es magnificada debido a la rica vascularización y terminaciones nerviosas sensitivas 4.
La disgeusia consiste en una sensación gustativa de tipo "metálico". Es motivada sobre todo por una disminución del flujo salival. Todas las sensaciones gustativas primarias pueden deteriorarse en los pacientes diabéticos, pudiendo demostrarse por gustometría química. El deterioro del sabor dulce es muy común, pudiendo presentarse ya al diagnosticarse la diabetes 9.
MATERIAL Y METODO
El estudio se realizó sobre 100 pacientes con DMNID, del Area Básica de Salud de "La Gavarra", en Cornellá, población de la periferia de Barcelona, con un nivel socio-económico bajo de media. Se realizó una selección al azar de los indivíduos, tanto diabéticos como no diabéticos, basado en las historias del archivo del centro, descartándose de las inicialmente seleccionadas aquellas que incluían en su historial antecedentes, patológicos o no, tales como hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo, tratamientos con corticoides o inmunosupresores, neoplasias u otras situaciones que suponen cualquier tipo de inmunodeficiencia. Se completaban los datos de anamnesis en una ficha, incluyendo duración de la DMNID, control de la diabetes según niveles de HbA1c (hasta 7% bueno, de 7,1% a 8,5% regular, y desde 8,6% malo). Los referentes a las enfermedades de los sujetos en estudio eran recogidos y se interrogaba al paciente sobre una serie de síntomas especialmente considerados en el presente estudio como sensación habitual de boca seca, sensación dolorosa o molesta, urente o punzante en la lengua de forma repetida y sensación asidua de sabor metálico o amargo. A continuación se evaluaba el índice CPTIN. Las candidiasis clínicas se verificaban como placas blancas algo sobreelevadas, que dejaban al ser eliminadas con espátula de madera una superficie hiperémica a veces sangrante, o bien en formas atróficas o hiperémicas sin placas blanquecinas. Si el sujeto portaba prótesis dental removible, los signos de candidiasis bajo ésta se incluyen en tres posibles grupos: petequias múltiples y variables, rojo-púrpura, que no se vuelven blanquecinas tras presionar, eritematosis difusa tendente a granular e hiperplasia papilar palatal, con proyecciones de tipo polipoide múltiples.
El análisis estadístico se realizó con el programa el programa informático BMDP, de Statistical Software Inc. Se utilizaron una serie de pruebas con el objetivo de comparar las diferencias entre el grupo de diabéticos y el de no diabéticos. Para las variables contínuas y ordinales se compararon las medias y para las variables dicotómicas se compararon las proporciones.
RESULTADOS
De los pacientes con una duración de 15 o más años, un 38,1% presentó un índice CAO(D) de 22 a 28, mientras que un 23,81% tenía un índice de 1 a 7. Con una duración de 10 a 14 años, el 30,77% de 22 a 28. Con duración de 5 a 9 años, la distribución de frecuencias se igualaba prácticamente. Por otra parte, con duración de 0 a 4 años, el porcentaje mayor correspondía al grupo de 8 a 14, con un 30,3%. Tras aplicar las pruebas de ji al cuadrado de Pearson, el rango de correlación de Spearman y el coeficiente de correlación, se obtuvo como resultado la independencia entre el tiempo de evolución de la diabetes y el índice CAO(D), aunque la tendencia era positiva (Tabla 1, ver final del artículo, tras la Bibliografía).
El valor de índice CPTIN en diabéticos diagnosticados hace 15 o más años era de 4 o 3 en un 71,43%, y de 1 o 2 en el resto, no habiéndose detectado ningún valor de 0. Entre 10 y 14 años de duración, el 44,44% de pacientes presentaban un índice CPTIN de 4, el 33,33 índice 3, y el 22,22% índice 2. Con duración de 5 a 9 años, la moda era de 2, con un 39,29%, descendiendo el porcentaje conforme aumentaba el índice de CPTIN. Entre 0 y 4 años de duración, el 42,31% tenían índice 2, con un 7,69 con índice 1, y un 15,38% con 4. No se encontró ningún grupo de diabéticos según la duración de su enfermedad en los que el índice CPTIN predominante fuese 0 ó 1 (Figura 1, ver final del artículo, tras la Bibliografía). Según el análisis estadístico de ji al cuadrado de Pearson, el coeficiente de correlación y el rango de correlación de Spearman, se apreciaba una correlación claramente débil, pero sin aceptar diferencias significativas.
Se observó cierta progresión de aumento de la prevalencia de xerostomía conforme aumentaba el tiempo desde que se diagnosticó la DMNID, destacando un 57,14% de pacientes con 15 o más años de evolución que presentaban xerostomía. El estudio del valor estadístico de la prueba de ji al cuadrado de Pearson, de 0,574 con probabilidad de 0,9024, indicaba la no dependencia entre la presencia o ausencia de xerostomía y la duración de la diabetes .
Entre los diabéticos desde hace 15 o más años se encontró el mayor porcentaje de glosodinia, con un 19,05%, decreciendo en general conforme nos alejamos de este rango. La prueba de ji al cuadrado de Pearson (valor 0,089 y probabilidad 0,9931) revelaba la no dependencia entre las variables.
Los porcentajes de presencia de disgeusia variaban entre un 38,1% de 15 o más años de antigüedad hasta un 15,38% de los de 10 a 14 años de duración de la enfermedad. No se detectaba ninguna relación entre ambos parámetros. Analizando estos resultados estadísticamente con la prueba de ji al cuadrado de Pearson resultaba un valor de 0,570 y una probabilidad de 0,9032 , lo que hacía evidente la independencia entre el tiempo de evolución de la diabetes y la presencia o ausencia de disgeusia.
Destacaban unos mayores porcentajes de sujetos con candidiasis entre la población que era diabética desde hace 10 a 14 años, con un 53,85%, y de 15 o más años con un 52,38%, siendo los porcentajes menores en los otros grupos de duración. El valor de ji al cuadrado de Pearson era 11,266 con probabilidad de 0,0104, por lo cual estadísticamente había dependencia. Aplicando el Odds Ratio a las variables candidiasis y duración de la diabetes hasta 10 años o más de 10 años, resultaba un valor distinto a 1, por lo cual se deduce asociación.
Respecto a la influencia del control de la DMNID, atendiendo al valor estadístico de ji al cuadrado de Pearson, que era de 15,619 y con una probabilidad de 0,016, la relación entre el índice CAO(D) y el control bueno, regular o malo de la diabetes era significativa. Considerando el índice CPTIN, el valor mínimo estimado esperado era 0,67, que al ser menor que 1 hace de la pueba de ji al cuadrado de Pearson un estadístico no fiable. Por ello se recurrió al rango de correlación de Spearman, cuyo valor de 0,494 y con una probabilidad de 4,947 (Tabla 2, ver final del artículo, tras la Bibliografía), indicaba que conforme empeoraba el control de la glucemia en el paciente diabético, aumentaba el índice CPTIN.
El valor mínimo estimado esperado de xerostomía era de 8,0. Según el estadístico ji al cuadrado de Pearson, con un valor de 3,745 y una probabilidad de 0.1538, no había asociación estadística con un nivel de confianza del 95% entre la presencia de xerostomía y el control de la glucemia en el paciente diabético. El valor mínimo estimado esperado de glosodinia era de 3,41. Según el estadístico ji al cuadrado de Pearson, con un valor de 6,543 y una probabilidad de 0.0379, había una dependencia al 95%. Analizando los valores de las variables control de la diabetes y disgeusia, resultaba un valor mínimo estimado esperado de 7,88. El valor de ji al cuadrado de Pearson era de 0,904, con una probabilidad de 0,6365. De estos valores se deducía la independencia entre el buen, regular o mal control de la glucemia en los sujetos diabéticos estudiados y la presencia o ausencia de disgeusia según referían los pacientes.
En el caso de la candidiasis oral, el valor estadístico ji al cuadrado de Pearson, 10,240, con una probabilidad de 0,0060, indicaba la dependencia existente entre el control glucémico en los indivíduos diabéticos estudiados, y la presencia o ausencia de candidiasis oral.
DISCUSION
Este trabajo es un estudio observacional, incluído dentro de la estadística descriptiva, con el objeto de describir la situación de salud en función de características de persona respecto a su condición de diabética o no diabética en el Area Básica de Salud "La Gavarra" de Cornellá, Barcelona. El muestreo realizado se dividió según la presencia o ausencia de la característica DMNID. Al tener la DM una prevalencia alta, estimada alrededor del 6% en nuestra sociedad, la muestra necesaria para realizar un estudio cuyas conlusiones puedan aplicarse a una población amplia, debería ser muy grande. Por ello, las conclusiones del presente estudio sólo pueden referirse en general a la población estudiada.
La mayoría de la literatura correspondiente a este trabajo se refiere a DMID o bien a DM en general, siendo muy escasa la específica de DMNID, como por ejemplo un estudio de Jones et al10 diferenciando la DMID de la DMNID, por lo cual una gran parte de las referencias aludidas en la discusión presentan esta limitación que se va reseñando, así como las diferentes condiciones de estudio en las que se enmarca cada trabajo.
La duración en años de la DMNID ejerce una influencia significativa estadísticamente sobre la presencia de candidiasis, mientras que no tiene influencia alguna según el estudio realizado con el índice CAO(D), índice CPTIN, ni con la prevalencia de xerostomía, glosodinia y disgeusia. Con respecto al índice CAO(D) coinciden los resultados con los de García Galán (1993) 11 y con los de Falk et al. (1989) 12 que efectuó un estudio sobre 94 diabéticos insulino-dependientes de larga duración con media de 28 años de duración de la enfermedad y 86 de corta duración (media de 5,2 años). Löe (1993) 13 en un trabajo sobre 2180 indios Pima, cuyos ascendentes eran al menos 50% Pima, Papago o una mezcla de estas dos tribus indias, entre los diabéticos no insulino-dependientes, de hasta 5 años de duración de la diabetes, el 7% eran edéntulos. Entre 5 y 10 años de duración, se encontraban un 14% de edéntulos, y entre los de más de 20 años de duración, el 75%. Había 15 veces más frecuencia de edéntulos en diabéticos que en no diabéticos. Este aumento de la frecuencia de condición de edéntulo, una vez ajustadas las variables edad y sexo es estadísticamente significativo en relación a la duración de la DMNID, a diferencia de nuestro análisis, aunque es referido sólo a edéntulos.
Tervonen y Oliver (1993) 14 examinaron 75 diabéticos insulino y no insulino-dependientes, diferenciándolos en bien, regular o mal controlados según HbA1c. No se encontraron diferencias en CPTIN 2, 3 y 4, en concordancia con nuestro estudio, así como tampoco fueron significativos las diferencias halladas en un estudio realizado por García Galán (1993) 11 sobre 50 diabéticos no insulino-dependientes.
Refiriéndonos a la xerostomía, Thorstensson et al. (1989) 15 plantearon a 94 diabéticos insulino-dependientes de larga duración (media de 28,9 años) y 86 de corta duración (media de 5,2 años desde el inicio de su enfermedad) la cuestión ¿Siente a menudo su boca seca? El porcentaje de sujetos que respondían sí era 30,6 diariamente y 8,3 a veces, entre los diabéticos de corta duración y 24,4 y 8,5 % respectivamente entre los diabéticos de larga duración, pero no analizaron la relación estadística. Sreebny et al. (1992) 16 tras estudiar un grupo de 40 diabéticos y 40 no diabéticos adultos, obtuvieron como resultado que el 43% de los diabéticos tenían xerostomía. La xerostomía como sensación de sequedad oral no se relacionaba con la duración de la diabetes mellitus, al igual que en este estudio.
El control bueno, regular o malo de la diabetes, guarda una relación significativa al 95% de nivel de confianza con los índices CAO(D) y CPTIN, y con la presencia o ausencia de candidiasis oral y glosodinia, mientras que es independiente de la prevalencia de xerostomía y disgeusia. Los estudios de Tervonen y Knuuttila (1986) 17, Hayden y Buckley (1989) 18, y Sastrowijoto et al. (1989) 19, discrepan con respecto a la significancia de la relación índice CPTIN-duración de la diabetes con nuestro estudio. Hayden y Buckley (1989) 18 llevaron a cabo un análisis del estado periodontal de una población de 157 diabéticos insulino-dependientes. No había relación entre severidad de la enfermedad periodontal en el diabético y la condición clínica diabética según el nivel de HbA1c. Sastrowijoto et al. (1989) 19 tras analizar 22 DMID tipo I, no encontraron diferencia estadística en CPTIN 3 y 4 (bolsas igual o superiores a 4 mm en su estudio) entre los diabéticos bien controlados, con HbA1c menor o igual a 7,7%, y los mal controlados con HbA1c igual o mayor a 9,9%. Los trabajos de Tervonen y Oliver(1993) 14, Emrich et al. (1991) 20, y Seppälä et al (1993) 21 concluyen, como nuestro estudio, que las diferencias de índice CPTIN según el control de la DM son significativas. Emrich et al. (1991) 20 efectuaron un estudio sobre una población de 62 indios Pima con DMNID, mayores de 45 años. Se llevó a cabo una exploración clínica periodontal, utilizando el índice dental "seis". La conclusión era que la exposición al factor de riesgo diabetes mellitus por sí sola no es necesaria para que haya enfermedad periodontal. Si el factor diabetes mellitus es modificado con tratamiento o prevención y es bien controlado, entonces la razón de prevalencia de enfermedad periodontal en la población disminuiría. Tervonen y Oliver (1993) 14 revisaron 75 sujetos con DMNID y DMID, diferenciándolos en bien, regular o mal controlados según HbA1c. La conclusión a la que llegaban era que la enfermedad periodontal está asociada con el control metabólico a largo plazo.
En cuanto a la xerostomía, Sreebny et al. (1992) 16 estudiaron 40 diabéticos y 40 no diabéticos adultos. Encontraron, a diferencia de nuestro estudio, relación inversa entre control de la diabetes y xerostomía como sensación de sequedad oral. Resultados contrapuestos a éste respecto a la candidiasis oral obtuvieron Bartholomew et al. (1987) 22. Por el contrario, Hill et al. (1989) 23, tras observar sobre 51 diabéticos, sin concretar el tipo insulino o no insulino-dependiente, detectaron que el 30,7% de éstos presentaban candidiasis oral, y que el 87,5% de éstos tenían mal control de la glucemia, siendo significativa como en nuestro estudio la diferencia de control con relación a la prevalencia de candidiasis. Aunque toda la población con DMNID podría considerarse como de alto riesgo en la enfermedad periodontal sobre todo, los indivíduos con las siguientes características son particularmente de alto riesgo: higiene oral pobre, larga historia de diabetes, otras complicaciones de diabetes como retinopatía, neuropatía o nefropatía e historia de diabetes pobremente controlada 24.
CONCLUSIONES
La duración en años de la DMNID ejerce una influencia significativa estadísticamente sobre la presencia de candidiasis.
No tiene influencia alguna dicha duración según el estudio realizado con el índice CAO(D), índice CPTIN, ni con la prevalencia de xerostomía, glosodinia y disgeusia.
El buen, regular o mal control de la diabetes, guarda una relación significativa al 95% de nivel de confianza con los índices CAO(D) y CPTIN, así como con la presencia o ausencia de candidiasis oral y glosodinia.
El control de la diabetes es independiente de la prevalencia de xerostomía y disgeusia.
REFERENCIAS
1 Figuerola D. Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. En: Farreras P, Rozman C. Medicina interna. Barcelona: Doyma, 1992; 1893.
2 Gibson J, Lamey PJ, Lewis M, Frier B. Oral manifestations of previously undiagnosed non-insulin dependent diabetes mellitus. J Oral Pathol Med 1990; 19: 284-287.
3 Tavares M, Depaola P, Soparkar P, Joshipura K. The prevalence of root caries in a diabetic population. J Dent Res 1991; 70: 979-983.
4 Gottsegen R. Diabetes and periodontal disease. J Periodontol 1991; 62: 161-163.
5 Piché JE, Swan RH, Hallmon WW. The glycosylated hemoglobin assay for diabetes: its value to the periodontist. J Periodontol 1989; 60: 640-642.
6 Craighead JE. Does insulin dependent diabetes mellitus have a viral etiology? Hum Pathol 1979; 10: 267-278.
7 Aly FZ, Blackwell CC, Mackenzie DAC, Weir DDDM, Clarke BF. Factors influencing oral carriage of yeasts among individuals with diabetes mellitus. Epidemiol Infect 1992; 109: 507-518.
8 Darwazeh AMG, MacFarlane TW, McCuish A, Lamey PJ. Mixed salivary glucose levels and candidal carriage in patients with diabetes mellitus. J Oral Pathol 1991; 20: 280-283.
9 Hu Y, Nakagawa Y, Purushotham KR, Humphreys-Beher MG. Functional changes in salivary glands of autoimmune disease-prone NOD mice. Am j Phisiol 1992; 263: E607-614.
10 Jones RB, McCallum RM, Kay EJ, Kirkin V, McDonald P. Oral health behaviour in a population of diabetic outpatient clinic attenders. Community Dent Oral Epidemiol 1992; 20: 204-207.
11 García Galán J. Estudio de la salud bucodental de 50 pacientes diabéticos tipo II. Barcelona: Facultad de Odontología, Universidad de Barcelona, 1993. 107 pp. Tesina.
12 Falk H, Hugoson A, Thorstensson H. Number of teeth, prevalence of caries and periapical lesions in insulin-dependent diabetics. Scand J Dent Res 1989; 97: 198-206.
13 Löe H. Periodontal disease: the sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care 1993; 16: 329-334.
14 Tervonen T, Oliver RC. Long-term control of diabetes mellitus and periodontitis. J Clin Periodontol 1993; 20: 431-435.
15 Thorstensson H, Falk H, Hugoson A, Kuylenstierna J. Dental care habits and knowledge of oral health in insulin-dependent diabetics. Scand J Dent Res 1989; 97: 207-215.
16 Sreebny LM, Yu A, Green A, Valdini A. Xerostomía in diabetes mellitus. Diabetes Care 1992; 15: 900-904.
17 Tervonen T, Knuuttila M. Relation of diabetes control to periodontal pocketing and alveolar bone level. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61: 346-349.
18 Hayden P, Buckley LA. Diabetes mellitus and periodontal disease in an Irish population. J Periodontol Res 1989; 24: 298-302.
19 Sastrowijoto SH, Hillemans P, van Steenbergen TJM, Abraham-Inpijn L, de Graaff J. Periodontal condition and microbiology of healthy and diseased periodontal pockets in type I diabetes mellitus patients. J Clin Periodontol 1989; 16: 316-322.
20 Emrich LJ, Shlossman M, Genco RJ. Periodontal disease in non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Periodontol 1991; 62: 123-130.
21 Seppälä B, Seppälä M, Ainamo J. A longitudinal study on insulin-dependent diabetes mellitus and periodontal disease. J Clin Periodontl 1993; 20: 161-165.
22 Bartholomew GA, Rodu B, Bell DS. Oral candidiasis en patients with diabetes mellitus: a thorough analysis. Diabetes Care 1987; 10: 607-612.
23 Hill LVH, Tan MH, Pereira LH, Embil JA. Association of oral candidiasis with diabetic control. J Clin Pathol 1989; 42: 502-505.
24 Albrecht M, Bànòczy J, Baranyi È. Studies of dental and oral changes of pregnant diabetic women. Acta Diabetol Lat 1987; 24: 1-7.
TABLA 1
Distribución de frecuencias del índice CAO(D) según años de evolución de la DMNID y valores estadísticos
tiempo CAO(D)
AÑOS de0a8 de8a15 de15a22 de22a29 TOTAL
5 15 7 12 10 | 44
10 7 9 5 5 | 26
15 4 4 3 5 | 16
MAS 2 4 2 6 | 14
TOTAL 28 24 22 26 | 100
VALOR MINIMO ESTIMADO ESPERADO 3.08
ESTADISTICO VALOR D.F. PROB.
CHI CUADRADO PEARSON 7.576 9 0.5773
ESTADISTICO VALOR ASE1 T -VAL0R DEP.
COEFICIENTE DE CORRELACION 0.129 0.100 1.265
RANGO DE CORRELACION SPEARMAN 0.114 0.101 1.125
TABLA 2.
Distribución de frecuencias del índice CPTIN según grado de control de la DMNID y valores estadísticos
control CPTIN
------ ------
0 1 2 3 4 TOTAL
---------------------------------------------------------------
bueno 0 2 8 15 5 | 30
regular 0 1 11 11 8 | 31
malo 0 0 7 2 5 | 14
-----------------------------------------------------|---------
TOTAL 0 3 26 28 18 | 75
VALOR MINIMO ESTIMADO ESPERADO 0.56
ESTADISTICO VALOR D.F. PROB.
---------------------------------------------------
CHI CUADRADO PEARSON 7.474 6 0.2793
Figura 1
Distribución del índice CPTIN según años de evolución de la diabetes mellitus no insulino-dependiente.