EL PLENO EMPLEO Y LA JUSTICIA SOCIAL : SIMULACIÓN POR ORDENADOR DE LA POLÍTICA DE PLENO EMPLEO EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 80
Salvador Amigó Borrás
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad de Psicología
Universidad de Valencia
RESUMEN
En la actualidad, en la Unión Europea, y sobre todo en España, el paro es elevado y persistente. Aumenta en las recesiones y no disminuye significativamente en las recuperaciones sino es a costa de generar presiones inflacionistas. Desde la teoría económica clásica se hace responsable de esta situación a factores como la presión salarial, las rigideces del mercado laboral y el creciente déficit público que expulsa inversión privada. En este artículo se propone una interpretación alternativa del fenómeno del paro y una política económica y social, la Política de Pleno Empleo (PPE), que otorga a la intervención del Estado un papel determinante. Se defiende aquí que esta política económica, lejos de generar desequilibrios, constituirá un factor de estabilidad económica a largo plazo que asegurará el crecimiento sostenido. Y para demostrar esto se ha realizado una simulación por ordenador con el MOISEES (programa de simulación de la economía española) para el período 1983-1988.
PALABRAS CLAVE : Paro, Política de Pleno Empleo, NAIRU, Simulación por ordenador, MOISEES.
INTRODUCCIÓN
El desempleo masivo de las actuales sociedades desarrolladas incide de forma especialmente negativa en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Con unas tasas tan elevadas de desempleo como las de nuestro país, crece el colectivo de personas que van quedando al margen del mercado de trabajo, y que se convierten en excluidos sociales. Así, se generan tasas de salida del empleo acíclicas y mayores para jóvenes, mujeres y trabajadores poco cualificados, siendo que la menor probabilidad de salida del desempleo se contabiliza para los parados menos cualificados de corta duración, los mayores de treinta años y las mujeres (García Pérez, 1997). Podríamos decir que la entrada en el mercado laboral de nuevos empleados supone la salida de los menos cualificados y otros colectivos desfavorecidos que, además, tienen menos posibilidades de volver a incorporarse al trabajo (Iglesias, 1991). Son, por otra parte, junto con determinados grupos de pensionistas y minusválidos, los colectivos con menor nivel de renta y mayores índices de pobreza. De esta forma, la marginación en las sociedades modernas puede definirse con acierto como la situación de exclusión del mercado laboral.
Para paliar esta situación, que además de un despilfarro de recursos de una nación supone una situación de profunda injusticia social, se vienen llevando a cabo, desde hace varias décadas en los países avanzados, tanto políticas pasivas como activas de empleo. Entre las primeras cabe destacar las prestaciones económicas a los desempleados, tanto contributivas como las más recientes asistenciales, mientras que entre las segundas se puede hablar de una diversidad de medidas como son la formación, subvenciones a la contratación, al autoempleo, etc. y podríamos también incluir las políticas de flexibilización del mercado laboral, que ponen énfasis en la contratación temporal, de tiempo parcial y de prácticas. Con estas últimas medidas de flexibilización del mercado laboral se pretende que aumente el volumen de contrataciones especialmente en respuesta al crecimiento económico. Y esto fue precisamente lo que ocurrió tras la reforma laboral de 1984, que potenció el incremento de la creación de empleo y la reducción de la destrucción de empleo, duplicándose en pocos años la proporción del empleo temporal, que llegó a alcanzar el 30% de la población ocupada. Pero tras la recesión de 1992, la tasa de destrucción de empleo llegó a superar en un 30% los niveles medios alcanzados con anterioridad a la reforma, reduciéndose la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que viene a significar que el resultado de la reforma de mediados de los 80 aumentó la volatilidad del empleo en relación con las expansiones económicas pero también con las recesiones (García-Fontes y Hopenhayn, 1996).
En cuanto a las demás políticas activas de empleo, hoy está bien aceptado que las estrategias de formación, autoempleo, desarrollo local, etc. tienen un impacto muy limitado sobre la reducción del desempleo (para una discusión sobre el empleo y las políticas de desarrollo local, ver Greffe, 1988). En cuanto a las estrategias de corte liberal que propugnan la moderación salarial como requisito indispensable para la reducción del desempleo, hay que señalar que los costes laborales unitarios reales han sido prácticamente constantes hasta 1981, y se redujeron desde entonces a una tasa del 2,3% para el período 82-85 y del 2,4% para el 86-88. Para estos dos períodos, los precios relativos de los factores (capital y trabajo) se han estabilizado. En cuanto a las políticas pasivas de empleo, en numerosos estudios se pone de manifiesto el efecto desincentivador respecto a la búsqueda de trabajo de las prestaciones económicas al desempleo para los desempleados (para un ejemplo, Hamermesh, 1983). No obstante, las prestaciones al desempleo no hay que considerarlas tanto en función de su carácter incentivador de la búsqueda de empleo sino más bien en su dimensión redistribuidora de la renta y de lucha contra la marginación.
Con lo que llevamos dicho hasta ahora podemos concluir que el desempleo supone la mayor causa de marginación y pobreza en las sociedades modernas y que la lucha que en las últimas décadas se está librando en nuestro país contra esta lacra no está ofreciendo unos resultados esperanzadores. Bien al contrario, las tasas actuales de paro son muy elevadas y persistentes, y si bien lo que acabamos de decir podemos hacerlo extensivo a los demás países de la Unión Europea, es España quien sigue presentando, en términos relativos, una situación más grave de desempleo. Si bien en los últimos años se han recuperado con fuerza las propuestas progresistas del reparto del trabajo para combatir el desempleo en la Unión Europea, las limitaciones que esta estrategia supone, sobre todo en el sector industrial (Alonso y Pérez, 1996), sugiere que esta política debe ser complementada con otras dirigidas a la reducción del desempleo a corto y medio plazo.
En este sentido se ha propuesto recientemente la Política de Pleno Empleo (PPE) (Amigó, 1997). Esta estrategia supone también la recuperación de las políticas activas de empleo que tuvieron un cierto auge durante los años 80 en la Unión Europea y en los Estados Unidos, y que mediante la contratación pública anticíclica de desempleados para servicios de utilidad comunitaria, se pretendía reducir los niveles de paro sobre todo entre los colectivos más desplazados del mercado (jóvenes, mujeres y parados de larga duración). Al tratarse de un tipo de servicios de utilidad pública de fácil aprendizaje (limpieza, acompañamiento de minusválidos, vigilancia de bosques, etc) y de un bajo costo de capital por trabajador, servía especialmente para los parados poco cualificados que recibían un salario no desincentivador de la búsqueda de trabajo privado, pero en todo caso suponiendo un ingreso mayor que el que recibían por otros conceptos (prestaciones por desempleo, renta mínima, salario social, etc). Tenía así también esta estrategia un carácter de beneficio social y redistribuidor de la renta. Durante la segunda mitad de la década de los 80 empezó esta política a entrar en descrédito, ya que se la acusaba de que no aseguraba, ni siquiera facilitaba, el paso del empleo público temporal al empleo privado, y que por tanto, representaba una política demasiado costosa e innecesaria, o sea, un despilfarro. No obstante, hoy en día se sigue llevando a cabo de forma más limitada en casi toda Europa. En nuestro país, las prestaciones asistenciales por desempleo o las rentas mínimas de inserción están condicionadas a la posible exigencia de un trabajo de utilidad comunitaria como contraprestación a la ayuda económica. Este tipo de ayudas han recibido en ocasiones el nombre de salario social sudado, siendo una de las primeras experiencias en nuestro país, y a semejanza de la experiencia francesa, la de los campos de trabajo de Navarra (Laparra y cols., 1989).
Estas estrategias que acabamos de señalar han perdido en gran medida su pretensión de convertirse en estrategias efectivas de lucha contra el desempleo, y su función actual fundamental va dirigida a combatir la pobreza y procurar la inserción social de los marginados por medio del trabajo. Se insertan por tanto en políticas de reducción de las desigualdades sociales y económicas y de atención a los colectivos más desprotegidos.
La Política de Pleno Empleo (que se describe con detalle en Amigó, 1997) tiene por objetivo recuperar con fuerza la política activa de contratación pública para servicios comunitarios con la pretensión de que se convierta tanto en una estrategia encaminada a eliminar la marginación social como una estrategia eficaz contra el desempleo. Según este punto de vista, las políticas de protección social basadas en las prestaciones económicas asistenciales y de rentas mínimas de inserción son en la actualidad por completo insuficientes, y deben ser incrementadas sustancialmente con un significativo aumento del gasto social, de forma que puedan constituir parte de las políticas activas de empleo de forma eficaz y definitiva. Esto no quiere decir que la PPE sea la única estrategia válida para la lucha eficaz contra el paro. De ningún modo. Otras estrategias son necesarias y complementarias, como la formación, reparto del trabajo, etc. Lo que sí pone de manifiesto el fundamento teórico de la PPE es que la contratación pública a gran escala de los marginados y desempleados es condición necesaria para la consecución del pleno empleo, que de otra forma será inviable. Así, la PPE se propone no sólo crear unas condiciones óptimas para la lucha contra el desempleo en las sociedades actuales, sino que aspira a auspiciar la consecución del pleno empleo.
Ahora bien, si la PPE se propone la consecución del pleno empleo es porque pretende incidir en los aspectos económicos estructurales responsables del desempleo en las sociedades modernas. Así, en el próximo apartado se repasarán de forma muy resumida los postulados teóricos sobre las causas del desempleo y la imposibilidad del pleno empleo en las sociedades modernas que, como ya hemos señalado anteriormente, se han tratado con todo detalle en otro lugar (Amigó, 1997). Además, se formalizarán por primera vez estos postulados teóricos de una forma sencilla. En el siguiente apartado y hasta el final de este artículo se llevará a cabo una simulación de la PPE con el programa de simulación por ordenador de macroeconomía española MOISEES (Molinas y cols, 1990). Se trata de una primera aproximación empírica a la puesta en marcha de la PPE en la década de los 80, en concreto en el periodo que va desde 1983 a 1988. Se ha elegido este período ya que recoge tanto los años de crisis y gran destrucción de empleo y aumento del desempleo como la recuperación económica desde 1986. Se trata, así, de ver si la PPE produce el efecto de estabilización económico que propugna al simular la política en un período de crisis seguido de uno de recuperación económica. Además, ya que en 1984 tuvo lugar la reforma laboral a la que se le supone unos efectos tan beneficiosos sobre la creación de empleo en el período de recuperación 86-88, esta simulación que aquí presentaremos puede también ser interpretada como una comparación entre una política activa de empleo basada en la flexibilización del mercado laboral frente a una política de pleno empleo basada en la contratación pública a gran escala.
LOS SUPUESTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA DE PLENO EMPLEO
Muchos y diversos son los factores causales que diferentes autores han propuesto para explicar el desempleo en España desde la crisis de los primeros años 70. Así, en términos comparativos, España ha sufrido y sufre en la actualidad unas tasas de paro superiores a las de los demás países de la Unión Europea por una desigualdad en la composición sectorial de partida, de forma que desde 1973 España ha tenido que afrontar una mayor destrucción de puestos de trabajo en el sector agrícola que no han podido ser absorvidos por el sector servicios de forma suficientemente amplia ni rápida (Marimon y Zilibotti, 1996). También se ha apelado a los fuertes incrementos salariales del período 1976-1981, además del carácter poco competitivo del mercado de trabajo español. La persistencia del desempleo vendría determinada por la influencia desincentivadora de búsqueda de empleo que producen las prestaciones económicas al desempleo, y la dificultad de salida del desempleo de sectores desplazados como los trabajadores no cualificados. Entre otras causas se cita el aumento de la población activa (si bien en España, ésta es menor que la media europea, siendo además menor la incorporación de la mujer al mercado de trabajo), y la reestructuración del sistema productivo que se produjo en España durante los años 80, con inversión en tecnologías menos intensivas en trabajo, produciendo lo que se denomina genéricamente “desempleo tecnológico”.
Ahora bien, desde los supuestos básicos de la explicación del desempleo que fundamentan la PPE, se destacan la reducción del producto y la baja presión de la demanda. Así, el PIB a precios de mercado crece a una tasa media anual cercana al 6% a lo largo del período 1964-1974, situándose en una tasa de crecimiento anual media del 1,5% durante el período 1975-1985. A la reducción de la presión de la demanda hay que añadir la política contractiva monetaria de 1974-1981 que redujo el crecimiento monetario desde un 10,3 a un 1,2 de tasa de crecimiento anual. Esto incrementó los tipos de interés y el coste de uso del capital. La contracción monetaria que tuvo lugar de 1977 a 1979 fue especialmente significativa. Puede decirse que la política contractiva monetaria de lucha contra la inflación de esos años, junto con la reducción de la demanda, provocaron la caída sin precedentes del ratio inversión privada/PIB que se produjo desde 1978 a 1985, junto a una reducción de la utilización de la capacidad instalada (Andrés y García, 1992).
Hay que añadir que la política fiscal no fue contractiva, de forma que la lucha contra la inflación se dejó en manos de la política monetaria, de carácter claramente contractiva, lo cual provocó, como ya hemos dicho, la recesión económica y el consiguiente aumento del paro. Una vez generados altos niveles de paro a lo largo de varios años, será muy difícil reducirlos significativamente sin provocar presiones inflacionistas. La economía de los países desarrollados en general y de España en particular se debate, más que nunca, en la dolorosa disyuntiva entre paro e inflación. Ahora bien, el nivel de paro no acelerador de la inflación (denominado en la literatura económica, NAIRU, o tasa natural de desempleo) ya no corresponde al nivel de desempleo friccional (Malinvaud, 1984), sino que puede corresponder a cualquier nivel en que no se acelera la inflación, lo que hace coexistir niveles altos de desempleo de equilibrio o NAIRU con inflación contenida. Es lo que se denomina histéresis. Parece evidente que en la Unión Europea la tasa natural de paro durante las últimas décadas parece que no es tan “natural” y que ha variado, aumentando según los períodos (Solow, 1992). En relación a España, Hidalgo (1994) recoge varias estimaciones de la NAIRU que la sitúan en la tasa del 6,99% para el período 1973-79, del 11,27% para el período 1980-84, subiendo en el período siguiente, alcanzando el 18% en 1991.
Si la NAIRU ha ido aumentando desde los primeros años 70 hasta la actualidad, cada vez se estrecha en mayor medida el margen de crecimiento económico que puede reducir significativamente el desempleo sin producir presiones inflacionistas. De hecho, la expansión económica de finales de los 80 presionó sobre los precios de forma que la recesión siguiente elevó todavía más el paro en relación a los niveles en que se encontraba durante el período de crisis anterior a 1986. Muchos analistas están de acuerdo en que las estrategias eficaces contra el desempleo deben dirigirse a la reducción de la propia NAIRU, y para ello proponen reducciones del sistema de protección por desempleo, moderación salarial y profundización en la flexibilización del mercado laboral. Ahora bien, desde mi punto de vista, estas propuestas no reconocen suficientemente los factores causales básicos del desempleo, entre los que se encuentran de forma destacada la presión insuficiente de la demanda. Así, los empresarios contratarán un mayor número de trabajadores no sólo si el contrato es más barato o menos comprometido, sino y sobre todo, en el caso en que la presión de la demanda sea incentivadora de la inversión.
Si esto es así, los sistemas económicos actuales no pueden garantizar el pleno empleo, porque no es posible reducir la NAIRU sin una presión de la demanda, la cual repercute directa e inmediatamente sobre los precios. Si esta hipótesis es correcta significa que el sistema económico-social de los países desarrollados no está suficientemente legitimado, ya que mantiene un nivel de paro involuntario muy alto, que genera exclusión social y marginación. La PPE parte de esta importante premisa teórica para proponer su tipo de intervención : el Estado debe intervenir directamente en el mercado de trabajo con el objetivo de reducir la NAIRU por medio de contrataciones masivas públicas de utilidad comunitaria y bajo coste en capital, dirigida fundamentalmente a los excluidos del mercado de trabajo. Esto último supone una restricción de la entrada en este sector, al menos en primera instancia, lo que reduce el peligro de un aumento excesivo y repentino de la población activa y, sobre todo, de la mano de obra oculta. Por otra parte, al ser empleos intensivos en trabajo y con bajo costo de capital, no supone un desincentivo para la búsqueda de trabajo en el sector privado, ya que la media salarial será menor que la del sector privado. Pero ya que, en todo caso, la cuantía del salario público será mayor que el conjunto de las prestaciones económicas asistenciales, la PPE es a la vez que una estrategia efectiva de lucha contra el paro, una estrategia de lucha contra la marginación y de redistribución de la renta.
Es interesante constatar que la PPE, tal como su nombre indica, recupera una vieja aspiración ya olvidada : la lucha contra el paro con el objetivo del pleno empleo en el medio plazo. Y esto se consigue fundamentalmente por el nuevo rol que asume el Estado de empleador de última instancia. El país europeo que más se ha acercado a la práctica de la PPE aquí postulada es Suecia. En ese país, toda persona que deja de percibir la prestación por desempleo tiene derecho por ley a un trabajo público (fundamentalmente en la construcción y los servicios asistenciales) durante 6 meses. Se trata de una estrategia anticíclica que cubría a un 2% de los trabajadores durante las recesiones y a menos de un 0,5% en 1988. Con esta política activa de empleo, mientras en los demás países europeos el desempleo crecía imparable durante los años 80, el desempleo en Suecia nunca llegó a constituir una lacra social, ya que no apareció el paro de larga duración y el desempleo raramente superó la tasa del 3%. No obstante, en fechas más recientes, y debido a varios choques de demanda, la tasa de paro ha llegado a situarse por encima del 5%. Esto último puede significar que la eficaz política activa de empleo sueca no se ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias, y eso es precisamente lo que se propone la PPE, ofreciendo una mayor cobertura de empleo para todos los colectivos excluidos y una mayor estabilidad en el empleo público de utilidad comunitaria.
Pero incluso estando de acuerdo con los postulados fundamentales que se acaban de proponer y que fundamentan la PPE, la pregunta que inmediatamente se suscita es evidente : ¿Cómo financiar una política de estas características ? ¿Es posible aumentar el gasto público orientado a la PPE sin ocasionar distorsiones económicas insostenibles ? Esto lo contestaremos en el próximo apartado con la ayuda de un programa de simulación de la política macroeconómica. Pero antes de ello, vamos a proponer, aunque sea de forma breve, una formalización de la hipótesis fundamental que subyace en la PPE : una NAIRU elevada impide un incremento sostenido del producto suficiente para que tenga efectos reductores significativos sobre el desempleo, sin repercutir de forma inmediata sobre los precios. Dicho de forma concisa y directa : las economías occidentales actuales son incapaces de asegurar el pleno empleo.
Empezaremos por realizar una estimación propia de la NAIRU que sea consistente con los postulados teóricos anteriores. Si bien, en general, las estimaciones de la NAIRU se derivan de las ecuaciones de la curva de Phillips (para una exposición formal al respecto, ver Layard y cols., 1994), aquí se partirá de la ley de Okun, ya que nos parece más oportuno para nuestros propósitos. Así, si definimos la tasa de paro actual en función de la tasa de paro de equilibrio (NAIRU), y que nosotros definiremos como tasa de paro correspondiente al pleno empleo (TPPE) y de la brecha entre la producción real y la potencial, tendremos :
u = u* - a (Y-Y*/Y)
donde u es la tasa de paro actual, u* la TPPE, a es la sensibilidad del paro respecto a la brecha, la cual ha sido definida como una razón de la diferencia entre la producción real y la potencial respecto a la producción real.
Si definimos la TPPE como la que corresponde a un brecha con valor 0, es evidente que corresponderá a la tasa actual que cumpla dicha condición, ya que en ese caso
u = u*
Partiendo de este supuesto, hemos hecho la estimación de esta ecuación por mínimos cuadrados ordinarios para dos períodos : 1976-1985 y 1986-1990. Se han escogido estos dos períodos ya que nos interesa saber si la TPPE ha cambiado de un período de crisis a uno de crecimiento y creación de empleo. Además, al realizar una regresión de la variable tiempo sobre u para cada uno de estos períodos por separado se ha obtenido una tendencia lineal, lo cual, por simplificación, nos ha servido de referencia para la elección de estos dos períodos. Bien es cierto que podría perfeccionarse esta estrategia considerando contrastes para el cambio estructural, ajuste de funciones polinómicas de tercer y cuarto grado (que parece que describen la tendencia de la tasa de desempleo española) o con otras estrategias alternativas más sofisticadas. Pero permítasenos aplazar este estudio más profundo para más adelante y seguir con esta propuesta que, si bien es una simplificación, es suficiente y a la vez sugerente en relación a los propósitos expositivos de este apartado.
La ecuación de regresión obtenida para el período 1976-1985 es :
u = 12.4969 - 1.1933 * Brecha
R2= .9695 p<.001
El nivel de significación está referido a la pendiente.
Para el período 1986-1990, la ecuación de regresión obtenida es :
u = 18.1550 - 0.4882 * Brecha
R2=.9548 p<.01
Según lo dicho anteriormente, si la brecha de la producción es cero, es decir, si se está empleando toda la capacidad instalada del sector privado para hacer frente a la demanda, la tasa de paro correspondiente al pleno empleo para el período 1976-1985 sería de 12.49, mientras que para el período 1986-1990 sería de 18.15. Puede observarse, en primer lugar, cómo estas tasas de desempleo son parecidas a las NAIRU obtenidas para la economía española para períodos similares y que más arriba hemos recogido, si bien las cifras de base de este estudio difieren de las empleadas en los estudios antes referidos, ya que para este caso hemos utilizado los tasas de paro del último trimestre de cada año que brinda el INE.
Por otra parte, y cuestión fundamental, es constatar que la TPPE ha cambiado de un período a otro, de forma que ha aumentado en un período de bonanza económica y ampliación de la capacidad de la economía debido al gran incremento del ratio inversión/PIB que se produjo a finales de los 80. Pero ¿por qué ha ocurrido esto ? Porque aunque en este período se ha obtenido una reducción sustancial del desempleo (que ha pasado del 20,92% en 1986 al 16,11% en 1990), se partía de un nivel muy alto de desempleo. Cuando en los años 1989 y 1990 la tasa de desempleo está por debajo de la TPPE, esto repercute inmediatamente en los precios, incrementando la tasa del deflactor del PIB del 5.65 de 1988 al 7.09 y al 7.11 de 1989 y 1990, respectivamente. El control de este repunte inflacionista conduciría a la recesión consiguiente con los sabidos efectos catastróficos para el empleo.
Queda pues claro que con niveles muy altos de desempleo, la TPPE será también elevada y no será posible reducirla con un incremento de la demanda sin que repercuta inmediatamente sobre los precios. De esta forma se construye la trampa del desempleo que sufren las sociedades avanzadas modernas.
Ahora bien, ¿qué pueden hacer los gobiernos al respecto ? ¿Está la política activa de empleo limitada inevitablemente por lo que acabamos de señalar ?
Para responder a esto nos servirá otro concepto utilizado desde hace tiempo en el contexto del análisis de la política económica de los gobiernos de los países desarrollados (Brown, 1956) : el superávit (déficit) presupuestario de pleno empleo. Puede definirse sucintamente como el superávit presupuestario correspondiente al pleno empleo, y representa un indicador de la dirección de la política económica. En la línea de la estrategia metodológica empleada con anterioridad para estimar la tasa de paro correspondiente al pleno empleo, podemos realizar la estimación del superávit (déficit) presupuestario de pleno empleo a partir de la siguiente ecuación :
SP = SP* + a(Y-Y*/Y)
siendo SP el superávit efectivo y SP* el superávit presupuestario de pleno empleo. A efectos expositivos nos interesa considerar el déficit presupuestario en valor absoluto (DP). Si a modo de ejemplo consideramos el período 1976-1985, podemos estimar el DP* para ese período, obteniendo la siguiente ecuación de regresión :
DP = 3.0934 - 0.4322*Brecha
R2=.9314 (p<.001)
Podemos concluir que cuando la brecha de la producción es cero y, por tanto, el nivel de producción es el de pleno empleo, el déficit presupuestario de pleno empleo es del 3.09% del PIB.
Si realizamos una regresión de la tasa de paro sobre el DP para el mismo período, obtenemos la siguiente ecuación de regresión :
DP = -1.4007 + 0.3598*TP
R2= .9477 (p<.001)
Para una tasa de paro del 12.49% (que es la TPPE), le corresponde un déficit presupuestario de 3.09, que es precisamente el déficit presupuestario de pleno empleo. Es decir, que el déficit presupuestario de pleno empleo implica un nivel de paro no acelerador de la inflación. Ahora bien, la intervención del gobierno para reducir este nivel de paro está claramente limitada. Así, sería inadecuado aumentar el déficit para crear empleo, ya que al estar la producción en su nivel de pleno empleo se generarían importantes presiones inflacionistas. Pero si el gobierno no modifica su política fiscal, la reducción del déficit presupuestario de pleno empleo generará inmediatas presiones inflacionistas, ya que se estará reduciendo la tasa efectiva de desempleo por debajo de la TPPE.
¿Qué puede hacer el gobierno para reducir la tasa de paro de pleno empleo sin generar desequilibrios en la economía si la economía atraviesa un período de recuperación ? En realidad el gobierno se encuentra en un dilema. Así, si se reduce el déficit aumentará la inflación y si implementa políticas de contención de la demanda para controlar la inflación reducirá la creación de empleo. Pero el gobierno puede aumentar los impuestos y dirigir los nuevos recursos a la contratación directa de desempleados. Es decir, con un aumento de la presión fiscal en el período de recuperación, el Estado obtiene recursos que invierte en empleo público directo. Se trata, como puede verse, de la gestión pública de la transferencia de recursos del sector productivo al sector de servicios públicos de interés comunitario (que es el tipo de contrataciones que llevará a cabo el gobierno). Así, la única forma de reducir el déficit presupuestario de pleno empleo sin generar presiones inflacionistas y, por tanto, conseguir una reducción significativa de la tasa de paro de pleno empleo, es la intervención del Estado en el mercado de trabajo mediante la contratación directa del “excedente” de empleo que no es capaz de absorber el sector privado.
Ahora bien, lo que hemos dicho en relación a un período de recuperación económica es perfectamente válido para un período de recesión si bien, como es lógico, el objetivo de reducción del déficit se plantearía a largo plazo, y sería necesario aumentar el déficit unos cuantos años para asegurar un nivel de demanda adecuado, con una elevación menor de la presión fiscal, pero necesaria para transferir recursos del sector productivo al nuevo sector público de empleo directo. En este sentido, si consideramos las estimaciones del déficit presupuestario de pleno empleo del subperíodo de crisis 1976-1985, un déficit nulo correspondería a una tasa de paro del 4% (que puede muy bien considerarse una tasa de paro friccional perfectamente asumible por un sistema económico con un mercado de trabajo dinámico y no totalmente transparente). Este doble objetivo (déficit cero y tasa de paro friccional) sólo sería posible con la intervención del Estado en el mercado de trabajo.
A continuación, vamos a presentar un trabajo de simulación de la política fiscal del Estado que pretende comprobar la viabilidad de la política económica que se está aquí proponiendo. Consideraremos un período con dos subperíodos diferenciados : un subperíodo de crisis (1983-1985) y un subperíodo de recuperación (1986-1988). Analizaremos los resultados en función de las propuestas aquí formuladas y contemplaremos la posibilidad de llevar a cabo en la práctica esta política, así como las repercusiones que esperamos resultarán positivas tanto en materia de empleo como de estabilidad económica a largo plazo.
LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA POLÍTICA DE PLENO EMPLEO
Aceptando incluso que lo que se ha propuesto en el anterior apartado es cierto, ¿no podría la política de contrataciones públicas masivas que propone la PPE tener una influencia desestabilizadora de la economía o bien ser inviable su financiación ?
Intentaremos responder a estas cuestiones con una aplicación práctica de esta política. Para ello nos serviremos de un conocido modelo de simulación por ordenador de la economía española : el MOISEES.
Ahora bien, si bien es interesante utilizar este programa de simulación macroeconómica para nuestros fines, será conveniente empezar por exponer las limitaciones que esto supone y que, fundamentalmente son :
1. Como es de suponer, la elaboración de este programa no ha considerado la puesta en marcha del tipo de política económica pública que supone la PPE, con lo cual algunos supuestos de los que partimos, y que un poco más abajo especificaremos, resultarán un tanto artificiales.
2. A la hora de comparar los resultados económicos de la aplicación de la PPE con los obtenidos por la política económica del período que hemos escogido (1983-1988), no podemos perder de vista que no podemos controlar adecuadamente la política que se hizo en esa época ni invertirla eficazmente (por ejemplo, la política contractiva monetaria), lo cual no permite un análisis suficientemente específico de la PPE.
3. Haremos una simulación de un período referido a la década de los 80, lo cual limita, por diversas y obvias razones, la extrapolación a la situación presente.
No obstante estas limitaciones, podemos confiar suficientemente en que este ejercicio de simulación macroeconómica supone una primera aproximación empírica útil e ilustrativa de la Política de Pleno Empleo que se está defendiendo en este artículo.
Empezaremos por definir los supuestos básicos para la simulación de la PPE :
1. El gasto público en contrataciones se introducirá a partir de la variable exógena de transferencias corrientes diversas netas recibidas por la familia. Así, consideremos que las contrataciones públicas se realizan a miembros de las familias a través de transferencias y, por tanto, no sujetas a impuestos, lo cual es discutible ya que en la aplicación de la PPE, el salario de un sector de los contratados estaría sujeto a retenciones.
El gasto del Estado en contrataciones por año vendrá determinado por un múltiplo del valor de las transferencias corrientes diversas netas recibidas por la familia. Una parte del gasto será en realidad una reorientación del gasto público actual en concepto de gasto fiscal, subvenciones a la explotación o prestaciones económicas al desempleo. Como ya se ha explicado con detalle en otra parte (Amigó, 1997), la financiación de esta política proviene tanto de los impuestos como del gasto público orientado a incentivar el empleo privado o a proteger el desempleo, ya que esta política de pleno empleo supone una alternativa a las estrategias de protección del desempleo y a las políticas activas de empleo actuales.
Volviendo a la cuantía del gasto anual, tomaremos como ejemplo el gasto en 1983. Así, durante ese año, la cuantía de las transferencias corrientes diversas netas recibidas por las familias fue de 231 mil millones de pesetas. Esta cantidad la multiplicamos por 3 y obtenemos 693 mil millones, con lo cual hay un incremento de 462 mil millones de gasto público. Pero al gasto total le añadimos otros 231 mil millones que son una proporción del gasto correspondiente a la reorientación del gasto que antes hemos mencionado. Empleamos estas cantidades simplemente porque nos facilitan el cálculo con el programa de simulación, no porque las cantidades en sí tengan un significado especial. Así, para el año1983 el gasto total en contrataciones públicas en el marco de la PPE es de 927 mil millones de pesetas.
Como en cada año se incrementa en alguna medida la partida destinada a estas transferencias corrientes diversas, el incremento del gasto público aumentará. En 1984 hemos decidido multiplicar por 3.5, mientras que en los siguientes años se sigue multiplicando por 3. A partir de 1985, al incremento del gasto público se le añade dos veces la cuantía de las transferencias, y desde 1996 hasta 1988 se le añade el triple. Esto se hace así ya que en este modelo se supone que a lo largo de los primeros tres años se han hecho las reformas pertinentes en el sistema de protección de desempleo, de manera que buena parte de la financiación de este sistema se ha reorientado a la PPE. Así, se considera que en estos tres últimos años, cerca de un billón de pesetas anuales gastadas en la PPE no suponen un incremento del gasto público en ese año sino una reorientación del gasto social y de otro tipo a la política de pleno empleo. Con todo esto, las cantidades empleadas por el Estado en contrataciones públicas para los diferentes años son, en miles de millones de pesetas:
1983 : 972
1984 : 1060
1985 : 1432
1986 : 1896
1987 : 2040
1988 : 2145
2. El segundo supuesto de esta simulación se refiere al salario que recibirían los contratados públicos. Para ello vamos a considerar tanto la cuantía del salario mínimo interprofesional de ese año como la ganancia media mensual de los obreros. Así, en 1983, el salario mínimo interprofesional era de 32.160 pesetas al mes, y la ganancia media mensual del obrero era de unas 71.000 pesetas. Un salario mayor que el salario mínimo interprofesional pero menor que el salario medio del obrero podría ser de 50.000 pesetas al mes, que es el que hemos considerado para ese año. Si añadimos 50.000 pts anuales adicionales por contratado en concepto de gastos de administración o de otro tipo, sumamos una cantidad de 650.000 pesetas al año por contratado, que representa lo que se gastaría el Estado por persona. Este salario es el que hemos considerado para los años 1983 a 1985. Para los años 1986 y 1987 lo hemos subido a 770.000 pesetas al año, y a 780.000 pesetas para 1988. Con los respectivos gastos anuales y en función del gasto anual total aplicado a la PPE que antes hemos considerado, contabilizamos a continuación la cantidad de contrataciones que serían posibles para cada uno de los años del período considerado :
1983 : 1.427.000
1984 : 1.631.000
1985 : 2.204.000
1986 : 2.463.000
1987 : 2.649.000
1988 : 2.750.000
Hay que tener en cuenta que si consideramos que los contratos son indefinidos o en todo caso de varios años, no estaremos hablando de nuevas contrataciones cada año, sino de un incremento respecto a las del primer año, de forma que al final del período se habrían creado 2.750.000 empleos públicos de utilidad comunitaria. Si tenemos en cuenta que este último año el número de parados era de unos 2.847.000, esto nos da una idea de la magnitud que puede alcanzar esta política que aquí proponemos.
3. El tercer supuesto hace referencia a la política fiscal. Una parte importante de la financiación de la PPE proviene de los impuestos, y esto es así ya que una política restrictiva fiscal tendrá unos efectos de contención de la demanda que impida que se dispare la inflación. Ahora bien, estos efectos serán menos devastadores y negativos que la política monetaria contractiva, como a continuación nos proponemos demostrar. Esta asunción requiere una reforma impositiva importante, que para que sea justa, estará basada fundamentalmente en un incremento de la progresividad del sistema impositivo. Ahora bien, esto no era posible simularlo en el MOISEES en estos términos, y he optado por incrementar sustancialmente el tipo del IRPF, pero hay que tener en cuenta que la cuantía adicional de la recaudación impositiva que aquí se obtiene debería corresponder a un mayor aumento de otros impuestos sobre la renta y el patrimonio, como el caso del impuesto de sociedades. También debería considerarse, si bien en menor medida, el incremento de algunos impuestos indirectos. Hecha esta aclaración, se ha aumentado el tipo del IRPF en un 20% para los años que van de 1983 a 1986, de un 40% para 1987 (con respecto al año de referencia, no con respecto al incremento de los años anteriores) y del 30% para 1988.
4. El cuarto y último supuesto hace referencia a que hemos contemplado la aplicación de la PPE en el contexto de una economía abierta. Ya que España no se incorporó al Sistema Monetario Europeo hasta pasado el período que estamos considerando, hemos optado por reproducir las condiciones de intercambio de este período, de forma que hemos incluido en la simulación un tipo de cambio fexible.
Soy consciente que algunos de estos supuestos bien podrían haber sido diferentes en gran parte o en algunos matices. Así, es posible considerar que los salarios de los contratados públicos son bajos o tal vez demasiado altos, o que las cantidades de dinero reorientadas de otros gastos públicos no son demasiado realistas, o cualquier otra consideración. No obstante estos inconvenientes, los supuestos que acabo de realizar son perfectamente asumibles en una primera aproximación empírica de la aplicación de la PPE por medio de una simulación en ordenador. En un futuro podrán realizarse estudios muy detallados con supuestos muy restringidos para intentar confirmar los resultados que aquí se proponen por primera vez sobre la viabilidad de la aplicación de la PPE en las economías desarrolladas actuales.
Pasaremos a exponer a continuación los principales resultados. Vamos a intentar facilitar al máximo la interpretación de los mismos, para lo cual vamos a presentar primero un cuadro con las principales variables que nos interesa destacar y, a continuación, ilustraremos con gráficos los resultados más significativos de la simulación.
En el CUADRO 1 se presentan los resultados de la simulación para algunas variables económicas de interés en cada uno de los años del período que estamos considerando. Los resultados están expresados en diferencias de los datos obtenidos con la simulación con respecto a los datos reales de la economía española durante ese período (que llamaremos datos de referencia).
CUADRO 1. Principales resultados de la simulación para algunas variables económicas de interés.
1983 1984 1985 1986 1987 1988
PIB real 58.01 114.90 130.36 124 -40.89 -310.23
Inversión 48.7 138.7 215.4 256.8 123.9 -328.7
SNPR -311.4 -410 -450 -520.6 -1216. -1893.9
CNFAAPP 256.7 597.6 1017.3 1565.1 3049.7 5419.4
SOCRM -36.41 -68.58 -61.32 13.75 197.27 436.15
CNFN -36.41 -68.58 -61.32 13.75 197.27 436.15
Déficit Público 1.18 1.42 1.16 1.85 4.15 5.99
DAAPP -256.7 -597.6 -1017.3 -1565.1 -3045.7 5419.45
Empleo 26.64 53.88 62.56 58.24 -9.18 -130.38
nflación 0.36 0.71 0.81 0.75 0.00 -1.49
Interés a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Interés real -0.33 -0.66 -0.73 -0.68 0.00 0.01
Importaciones reales 26.58 53.87 68.15 62.34 -33.84 -194.55
Exportaciones reales -3.83 -12.08 -15.51 -12.77 -1.99 24.06
Tipo de cambio -0.16 -0.42 -0.67 -1.11 -1.15 -0.36
Saldo exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01
Competitividad 0.03 0.05 0.04 0.18 -0.00 -0.00
________________________________________________________________________________
SNPR = Ahorro neto del sector privado ; CNFAAPP = Capacidad/necesidad de financiación de las AA.PP. ; SOCRM = Saldo de operaciones corrientes con el resto del mundo ; CNFN = Capacidad/necesidad de financiación de la nación ; DAAPP = Saldos vivos de la deuda pública en valor efectivo.
En este cuadro podemos ver algunos resultados muy interesantes. Así, durante el subperíodo de crisis (1983-1985), la PPE aumenta el producto interior bruto a precios de mercado de 1980, así como la inversión (recordemos que estamos siempre hablando en términos relativos respecto a los resultados económicos que se obtuvieron en dicho período con la política económica que entonces se aplicó). Durante el subperíodo de recuperación (1986-1988), la PPE reduce tanto el producto (que es negativo respecto al dato de referencia en los últimos dos años) como la inversión (negativa en 1988). Esto es debido al endurecimiento de la política impositiva durante esos años.
Por otra parte, la PPE genera un mayor empleo en la economía nacional (al margen lógicamente de la política de contrataciones públicas de utilidad comunitaria), exceptuando los dos últimos años, en los que en España se creó más empleo que el que propicia la PPE. Es también curioso observar cómo la inflación aumenta durante el subperíodo de crisis (si bien no llega a aumentar un punto), mientras que en el último año es menor en relación al año de referencia. Así, no se puede hablar de fuertes presiones inflacionistas como resultado de la puesta en marcha de la PPE. La máxima diferencia se obtiene para 1985, con una inflación de referencia de 4.91 y de 5.72 para la simulación. En 1988, mientras el dato de referencia fue de 1.80, la inflación en la simulación fue de 1.30.
Ya hemos señalado cómo con la aplicación de la PPE aumenta la inversión durante el subperíodo de crisis. También podemos ver que se produce un desahorro privado a lo largo de todo el período. Ahora bien, la mayor inversión puede ser financiada ya que aumenta a lo largo de todo el período el ahorro de las Administraciones Públicas (CNFAAPP) y, en definitiva, el ahorro nacional durante el subperíodo de expansión (CNFN). Durante el subperíodo de crisis es la mayor inversión extranjera (SOCRM) la que asegura la financiación. Por su parte, el déficit público es menor durante todo el período. También se reduce la deuda pública (DAAPP) a lo largo de todo el período.
En cuanto al tipo de interés a largo plazo, su ligero aumento sólo se deja sentir en el último año del período completo. En cuanto al tipo de interés real, es menor durante el subperíodo de crisis, lo que incentiva la inversión, si bien va aumentando ligeramente respecto al dato de referencia durante el subperíodo de recuperación.
En cuanto a la economía internacional, hay que destacar que las importaciones reales aumentan durante el subperíodo de crisis respecto al dato de referencia, mientras que las exportaciones reales disminuyen. La tendencia contraria se observa para las importaciones y exportaciones durante el subperíodo de recuperación. Ahora bien, como durante el subperíodo de crisis, el producto real es mayor que el dato de referencia, el saldo exterior no se ve empeorado, a excepción de los últimos años de expansión. Hay que destacar también la depreciación de la peseta durante todo el período y el aumento de la competitividad de la economía durante el subperíodo de crisis.
En resumen, si dividimos el período completo en un subperíodo de crisis (1983-1985) y un subperíodo de recuperación (1986-1988), podemos observar un efecto beneficioso de la aplicación de la PPE durante el primer subperíodo, ya que aumenta el producto real y la proporción de la inversión respecto al ahorro privado. No obstante la nación sigue manteniendo su capacidad de financiación ya que aumenta el ahorro de la Administraciones Públicas y la inversión extranjera. Aumenta además el empleo nacional, sin contar las nuevas contrataciones públicas de interés comunitario. El saneamiento de la economía es evidente, con una reducción del déficit público y de la deuda pública. El tipo de interés real se reduce, con lo que se incentiva la inversión, y la inflación no aumenta significativamente. En el terreno exterior, se deprecia el tipo de cambio, lo que no perjudica especialmente al saldo exterior e incluso aumenta la competitividad.
En cuanto al subperíodo de recuperación, continúa el saneamiento de la economía española con la aplicación de la PPE. Así, se reduce en mayor medida el déficit público y la deuda pública. Por tanto, aumenta el ahorro público. Ahora bien, en relación a los datos de referencia, se reduce el producto real, la inversión y el empleo, al tiempo que aumenta el tipo de interés real. Esto es así ya que durante este subperíodo la PPE ha llevado a cabo un endurecimiento fiscal con el objetivo de contener la fuerte expansión económica que tuvo lugar durante esos años. El objetivo es estabilizar la economía a largo plazo, previniendo tanto las crisis como las expansiones. Estas cuestiones serán tratadas con más detalle a continuación, donde ilustraremos algunos de los resultados más interesantes con gráficos.
El GRAFICO 1 muestra precisamente lo que acabamos de decir, y es el carácter estabilizador de la economía a largo plazo de la PPE. En el gráfico se representan las tasas de variación interanual del PIB real para los datos de referencia y para la simulación con la PPE. Se observa cómo durante el subperíodo de crisis, las tasas de PIB son mayores, y menores durante el subperíodo de recuperación. De este modo se hubiera podido evitar la importante recesión de los primeros años de la década de los 90.
GRAFICO 1. Tasas de variación interanual del PIB real para los datos de referencia y la simulación de la PPE.
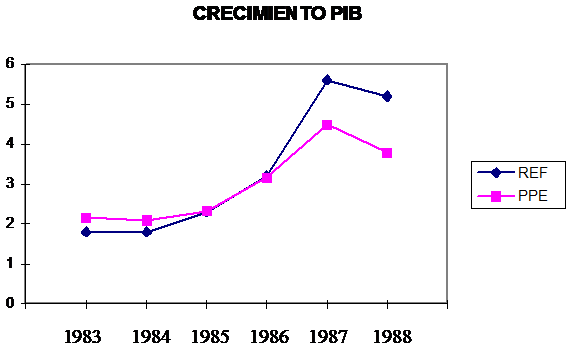
El efecto estabilizador de la PPE también se pone de manifiesto en el GRAFICO 2, en el que se representa en la línea 0 la producción de la economía en su nivel de pleno empleo de la capacidad (es la línea de la brecha de producción=0). Se observa con los datos de referencia cómo durante el subperíodo de crisis se está desperdiciando capacidad y cómo durante el subperíodo de recuperación, la economía crece muy por encima de su capacidad. Con la aplicación de la PPE, la producción se sitúa a lo largo de todo el período más próxima a su producción potencial. Así, durante el subperíodo de crisis, se está utilizando prácticamente toda la capacidad, mientras que durante el subperíodo de recuperación se está produciendo por encima de la capacidad, pero en mucho menor grado que lo que reflejan los datos de referencia, lo que puede interpretarse, como ya hemos señalado, como una contención más eficaz de la demanda que evitará la profunda recesión de los primeros años 90 con la consiguiente destrucción de empleo.
GRAFICO 2. La brecha del producto respecto a los datos de referencia y simulación.
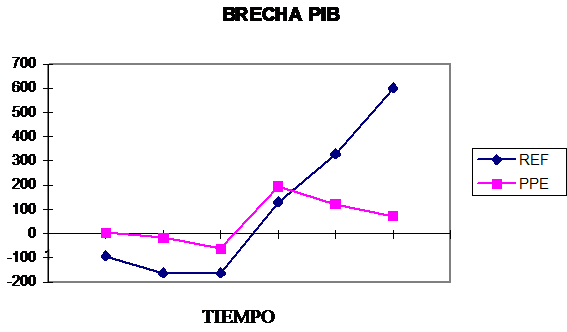
El hecho de que no se dispara la inflación puede verse perfectamente en el GRAFICO 3, donde se observa que el aumento de la inflación que produce la PPE no rebasa el punto a lo largo del subperíodo de crisis, e incluso se observa una disminución clara a largo plazo, de forma que en los dos últimos años del subperíodo de recuperación es incluso menor.
GRAFICO 3. Inflación registrada durante todo el período para los datos de referencia y la simulación de la PPE.
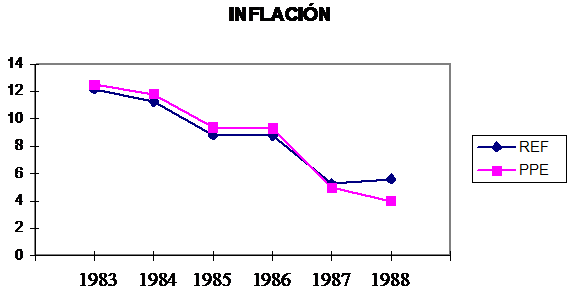
Es conveniente hacer algún comentario más sobre los resultados de la inflación. Así, hay que recordar que a lo largo del período se practicó en España una política monetaria contractiva como estrategia de lucha contra niveles muy elevados de inflación. No queda claro hasta qué punto nuestra simulación muestra el efecto antiinflacionista de la restricción fiscal o se ve influido por la política monetaria que muestran los datos de referencia. En cualquier caso, estos resultados pueden infravalorar el hecho de que la aplicación correcta de la PPE tiene que contar con estrategias adecuadas de lucha contra la inflación, entre las que se cuenta la política de rentas (Amigó, 1997). Hay que señalar que la política de rentas aplicada en Francia en 1982 fue capaz de reducir la inflación del 12 al 3%. Si la política de rentas (que no es posible simular con el MOISEES) se incluyera en la PPE, se añadiría un factor más de control (además de la restricción fiscal) de la inflación.
El GRAFICO 4 es muy significativo, ya que en él puede verse cómo durante el subperíodo de crisis el déficit público es menor con la simulación de la PPE y cómo en los dos últimos años del subperíodo de recuperación se llega al superávit (del 2.74% en 1988). El saneamiento de la economía genera unas condiciones estructurales idóneas para el control futuro de la inflación.
GRAFICO 4. Déficit público durante todo el período para los datos de referencia y la simulación de la PPE.
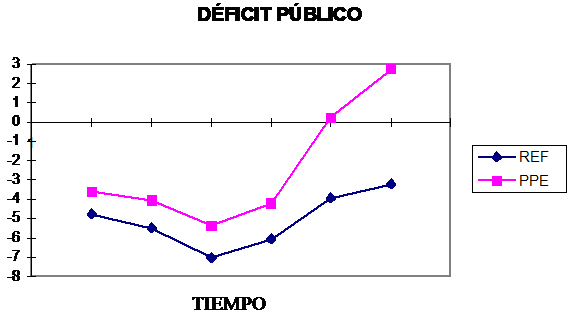
En el GRAFICO 5 comparamos la evolución de la tasa de paro del período completo para los datos de referencia y la que se obtiene con la aplicación de la PPE con el siguiente supuesto : además de grandes colectivos de marginados que se acogen a las contrataciones públicas, también lo hacen los beneficiarios de prestaciones económicas asistenciales y de subsidios agrarios con cargo a los gastos del Estado en protección por desempleo. Además, se supone que la mitad de los beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, que cada año agotan la prestación, también se acogen a dichas contrataciones (suponemos que alrededor de 250.000 de estos parados en cada año no se acogen al trabajo público, bien porque han encontrado trabajo o bien porque esperan mejores oportunidades en el sector privado). Si bien estos supuestos son evidentemente una simplificación, nos sirven a efectos expositivos ya que no carecen de sentido. Así, entre los parados que reciben prestaciones económicas, aquellos que reciben subsidios querrán acogerse a estas contrataciones cuando finalice su prestación, o bien si el Estado requiere su trabajo como contraprestación del subsidio. También la mitad de los desempleados que reciben prestaciones contributivas y que ven finalizada su prestación, sin ser capaces de encontrar trabajo en el sector privado, podrían razonablemente acogerse a estas contrataciones.
GRAFICO 5. Evolución de la tasa de paro durante todo el período para los datos de referencia y la
simulación de la PPE.

Aceptando los supuestos que se acaban de exponer, podemos ver cómo la aplicación de la PPE hubiera podido suponer durante todo el período unas tasas de paro muy inferiores a las que se obtuvieron durante esos años, pudiendo decirse que se hubiera conseguido el pleno empleo, con una tasa de paro de 2,33 para 1988. Aparte de la reducción de las desigualdades que esto hubiera podido ocasionar y, por tanto, de una mayor consecución de la justicia social, se hubiera evitado sin duda el aumento de la NAIRU o como nosotros hemos llamado, de la TPPE (tasa de paro correspondiente al pleno empleo), posibilitando así el crecimiento sostenido y la estabilidad económica.
Para terminar este apartado, vamos a hablar de nuevo de los impuestos. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la financiación de esta política de pleno empleo se hará en buena medida a través de impuestos y, en particular, aumentando la progresividad del sistema impositivo, lo que en la simulación con el MOISEES se ha hecho mediante el aumento del tipo del IRPF. Financiar la PPE de esta forma tiene dos finalidades : por una parte, la redistribución justa de la renta desde los ingresos y, por otra, la contención de la demanda para controlar la inflación. Ya hemos visto que la profunda y necesaria reforma fiscal que esto precisaría en nuestro país no sería desincentivadora del crecimiento ni la inversión, sino más bien al contrario, como ha podido demostrarse anteriormente. Así, durante el subperíodo de crisis, aumenta el producto real y la inversión. No obstante, durante el subperíodo de recuperación, tanto el producto como la inversión se reducen respecto a los datos de referencia. Pero esto es un resultado totalmente esperable y deseable, ya que de esta forma se propicia un mayor control de la inflación (que llega a ser menor que en los años de referencia) y por tanto evitaría las catastróficas consecuencias que supuso la consiguiente recesión.
No obstante hemos constatado que el aumento de los impuestos directos no produce desequilibrios económicos, sino más bien todo lo contrario, es interesante conocer con más detalle el impacto de los impuestos en la economía española que supondría la puesta en marcha de la PPE. En el CUADRO 2 se ha calculado la presión fiscal a partir de los datos del MOISEES para los años del período completo tanto de referencia como resultado de la simulación de la PPE.
CUADRO 2. Presión fiscal durante todo el período para los años de referencia y la simulación de la PPE.
Referencia PPE
1983 30.14 31.15
1984 30.42 31.51
1985 31.28 32.42
1986 32.20 33.43
1987 33.87 37.77
1988 33.92 39.97
Como puede verse en el cuadro, el incremento de la presión fiscal durante el subperíodo de crisis como resultado de la aplicación de la PPE es mínimo y perfectamente asumible. Sí es cierto que en los dos últimos años del subperíodo de recuperación, la presión fiscal ha aumentado considerablemente con relación a la referencia, hasta 6 puntos en 1988. Esto es debido a la restricción fiscal de estos años para contener la demanda y al aumento del producto, lo que a su vez aumenta la recaudación. El efecto beneficioso del incremento de la recaudación en estos años con la aplicación de la PPE se pone de manifiesto en la consecución del superávit presupuestario para 1988.
Hay que recordar que para 1988, se redujo el incremento del tipo del IRPF al 30% (era del 40% en el año anterior). Esto indica que en el futuro podrá desecelerarse la presión fiscal e incluso disminuir. No obstante, con una presión fiscal de 39.97 en 1988, España seguiría estando por detrás de países como Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Finlandia y Francia, por poner sólo unos ejemplos. Pero con la ventaja de que en España existiría un superávit público, una baja inflación y una situación de pleno empleo o muy cercana al mismo.
CONCLUSIONES
Parece ya confirmado que los países occidentales desarrollados tienen que conformarse con unas tasas de crecimiento del producto menores que las obtenidas en las décadas doradas de los años 50 y 60. Pero lo que parece más difícil todavía de asumir es la renuncia al pleno empleo que se vivió en Europa y Estados Unidos durante esos años. En la actualidad, los niveles de paro son muy elevados y el desempleo muy persistente, lo cual se constata especialmente en España en relación con los demás países de la Unión Europea. Los altos niveles de paro condenan a importantes colectivos a la exclusión del mercado laboral. Los programas sociales de rentas mínimas que han tomado auge en toda Europa durante la década de los 90, y que pretenden paliar esta situación de marginación, son a todas luces insuficientes y, lo que es peor, no están dirigidas a solucionar los problemas estructurales que genera el paro masivo. El aumento del índice de pobreza en estos colectivos está amenazando las conquistas recién conseguidas del Estado de Bienestar en esta materia, lo cual viene todavía más agravado por la reducción progresiva de los gastos sociales como requisito necesario para la consecución de los criterios de convergencia para la Unión Monetaria Europea.
El concepto de tasa de paro no aceleradora de la inflación (NAIRU) sirve a muchos economistas para explicar los mecanismos de la persistencia del desempleo incluso con baja inflación (la llamada histéresis) en la Unión Europea especialmente. A partir de este concepto se proponen las medidas oportunas para la reducción del desempleo. En definitiva, se trata de reducir la propia NAIRU, ya que la reducción del desempleo por medio del estímulo de la demanda provocará a corto o medio plazo presiones inflacionistas. Las estrategias propuestas para la reducción de la NAIRU van desde la exigencia de moderación salarial hasta el incremento de las políticas activas de empleo (formación, subvención a la inversión, etc.) y la profundización en la flexibilización del mercado laboral.
En la primera parte de este artículo se han puesto de manifiesto las limitaciones que presentan las propuestas neoliberales que acabamos de enunciar. Y esto es debido a que las grandes bolsas de paro que se crearon después de la crisis del 73 y especialmente durante la primera mitad de los 80, se debieron fundamentalmente a la reducción de la presión de la demanda. En España, esta reducción de la demanda junto con la política monetaria contractiva, responsable de la subida de los tipos de interés, aumentó la brecha entre el producto y la capacidad de la economía e incluso redujo la propia capacidad, ya que la inversión respecto al PIB cayó estrepitosamente (Andrés y García, 1992). Así, el incremento de la demanda es requisito necesario para el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo.
Ahora bien, en unas economías en las que el crecimiento efectivo está próximo al crecimiento de pleno empleo, el aumento de la presión de la demanda producirá presiones inflacionistas a un plazo muy corto. Esto es precisamente lo que ocurrió a finales de los 80, donde tras el repunte inflacionista que produjo la expansión económica siguió una grave recesión que redujo sustancialmente el producto y reinició una espiral de destrucción de empleo.
Para estimar la tasa de empleo no aceleradora de la inflación, nosotros hemos adaptado este concepto a nuestros propósitos expositivos, de forma que hemos identificado esta tasa con la tasa de paro correspondiente al pleno empleo (TPPE), que se define como la tasa de paro que corresponde a la plena utilización de la capacidad instatada de una economía para un período determinado de tiempo o, lo que es lo mismo, la tasa de paro correspondiente a una brecha de producción nula. Hicimos estimaciones para el período de crisis 1976-1985 y para el período de recuperacuión 1986-1990. Pudimos constatar cómo la TPPE aumentó de un 12.49 en el primer período a un 18.15 en el segundo. El hecho de que esta tasa de paro aumente durante un período de expansión es significativo y puede explicarse por las altas tasas de paro de partida del período. Esto significa que el margen de maniobra para una política económica expansiva durante esos períodos era pequeña en España. Así, si durante el segundo período considerado, sin una política fiscal restrictiva que contenga la demanda, la tasa de paro alcanza un nivel inferior al de la TPPE, las presiones inflacionistas se dejarían sentir inmediatamente. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Cuando en 1989 y 1990, la tasa de paro estuvo por debajo de la TPPE, la inflación, medida por el deflactor del PIB, subió de una tasa del 5.65 en 1988 al 7.09 y el 7.32 en 1989 y 1990, respectivamente. Queda de esta forma demostrado que en las economías occidentales, y tomando como ejemplo el caso español, no es posible reducir sustancialmente los niveles de paro sin generar desequilibrios en la economía. Dicho de una forma más contundente : las economías occidentales no son capaces de asegurar el pleno empleo.
La expresión que acabamos de enunciar tiene unas consecuencias gravísimas. Así, si las economías de los países desarrollados no pueden asegurar el pleno empleo, el sistema económico y social queda desligitimado. Esto significa a su vez, que el Estado está obligado moralmente a asegurar el pleno empleo. Y esto es el fundamento de nuestra propuesta : la Política de Pleno Empleo (PPE).
La PPE se basa en un conjunto de medidas de política económica que tienen como objetivo la consecución del pleno empleo. Entre ellas cabe destacar la política de rentas y aumento de los impuestos directos como estrategias de control de la inflación y contención de la demanda excesiva, a la vez que se estimula la demanda (requisito imprescindible para el crecimiento del producto y la creación de empleo) a través de la transferencias directas a colectivos marginados y parados. En realidad estas transferencias son contrataciones públicas en servicios de utilidad comunitaria. Este tipo de contrataciones son del mismo tipo que las que hoy se realizan en el contexto del trabajo subvencionado o el llamado salario social sudado. Ahora bien, las contrataciones de la PPE marcan unas diferencias esenciales con este tipo de ayudas con contraprestación en forma de trabajo. Por una parte, la magnitud del gasto público y del número de contrataciones no tiene comparación posible. En la PPE se llevan a cabo contrataciones masivas con una importante partida de gasto. Además, las contrataciones tienen carácter indefinido o, al menos, de largo plazo, mientras que las contrataciones del trabajo subvencionado suelen ser temporales, no rebasando normalmente los 6 meses. Además, en el contexto de la PPE, esta política de contrataciones no sólo tiene un carácter de reducción de las desigualdades y de la marginación, sino que se propone como una estrategia necesaria y eficaz para la consecución del pleno empleo y de estabilización macroeconómica.
Queda claro con lo dicho anteriormente que la estrategia más significativa de la PPE (contrataciones públicas) representa un cambio fundamental en el papel de los gobiernos en los países desarrollados modernos, y es la intervención directa del Estado en el mercado de trabajo, lo que lo convierte en el empleador de última instancia. En algunos países europeos, y especialmente en Suecia, este nuevo papel del Estado como empleador de última instancia ha dado unos resultados muy positivos durante los períodos de crisis de los años 80, en los cuales el desempleo no ha llegado a ser un problema, mientras que los demás países de la Unión Europea lo sufrían de forma dramática. Ahora bien, la PPE no es sólo una propuesta de adaptación de la política activa de empleo sueca para los demás países desarrollados, sino que va más lejos a la hora de otorgar un auténtico papel de empleador de última instancia al Estado, y de desarrollar la política de contrataciones como una estrategia de estabilización macroeconómica y control de la inflación.
La financiación de la PPE proviene de varias fuentes. Por una parte, del aumento de la progresividad del sistema impositivo y por otra de la reorientación del gasto público. En este último caso hay que destacar que entre las transferencias corrientes, las subvenciones a la explotación respresentaban el 1,3% del PIB en 1983, el 3,2% en 1985 y el 3,4% en 1988. Por su parte, las prestaciones por desempleo respresentaban el 2,2% del PIB en 1983, el 2,7% en 1985 y el 2,3% en 1988 (González, 1991). Estos y otros recursos deben ir reorientándose a financiar la PPE, ya que con esta política orientada a la consecución del pleno empleo no tiene sentido mantener los sistemas de prestación por desempleo tal como están concebidos hoy en día, donde se presupone que todos los parados pueden volver a incorporarse al mercado de trabajo del sector privado. Lo que demuestran los postulados teóricos de la PPE es precisamente que las economías desarrolladas actuales no son capaces de absorber la oferta laboral completa, lo que va creando bolsas de exclusión social, que en definitiva representan la exclusión del mercado de trabajo. Para un buen número de miembros de ciertos colectivos (mujeres, trabajadores no cualificados, etc.) la exclusión del mercado laboral privado es prácticamente total e indefinida. Hemos demostrado que el Estado está obligado a intervenir en el mercado laboral para dar un trabajo de utilidad social (que normalmente no requiere cualificación y es menos costoso que otros tipos de contrataciones públicas, ya que los costos de capital son muy escasos, siendo empleos especialmente intensivos en mano obra) y afrontar así, de una vez, tanto el problema social de la marginación como el del desempleo. Pero es que además hemos podido comprobar con la simulación por ordenador con el sistema MOISEES que los postulados básicos que sustentan la PPE son ciertos, y que su aplicación, lejos de producir desequilibrios en la economía, es capaz de estimular el producto y la inversión en los períodos de crisis, aumentar el ahorro público y reducir la deuda y el déficit público y, en definitiva, constituir un instrumento fundamental de estabilización económica a largo plazo.
Es curioso reconocer cómo en los marginados y más desfavorecidos se encuentra la solución a los males de la economía moderna. Así, transfiriéndoles rentas en forma de contratos de utilidad social, las economías actuales pueden encontrar el camino de la estabilidad y el progreso. Ahora bien, esto requiere de la solidaridad de todos. Y la solidaridad no debe ser ya más una palabra gastada que provoca un cierto aburrimiento y tedio. La solidaridad se fundamenta en realidad en una profunda reforma fiscal en las actuales economías modernas. La mayoría de las demás formas de solidaridad (voluntariado, donaciones, organizaciones no gubernamentales, fiestas benéficas de la yet set, etc.) son la manera perfecta de mantener la desigualdad social y, en definitiva, la injusticia social. Este es, en el fondo, el mensaje que la PPE ofrece con toda su fuerza. Cuando hayamos comprendido esto, habremos dado un paso fundamental hacia la consecución de una sociedad más justa.
BIBLIOGRAFÍA
Alonso, L.E. y Ortiz, L.P. (1996). ¿Trabajo para todos ? Un debate necesario. Madrid : Ediciones Encuentro.
Amigó, S. (1997). La nueva sociedad de los servicios sociales. Valencia : Promolibro.
Andrés, J. y García, J. (1992). Principales rasgos del mercado de trabajo español ante 1992. En J. Viñals (Edt), La economía española ante el Mercado Único europeo. Claves del proceso de integración. Madrid : Alianza Editorial.
Brown, E.C. (1956). Fiscal Policy in the Thirties : A Reappraisal. American Economic Review, diciembre.
García Pérez (1997). La tasa de salida del empleo y el desempleo en España (1978-1993). Investigaciones económicas, vol 21 (1).
García-Fontes, W. Y Hopenhayn, H. (1996). Creación y destrucción de empleo en la economía española. En R. Marimon (Edt.), La economía española : una visión diferente. Barcelona : Antoni Bosch y CREI (Centre de Recerca en Economia Internacional.
Greffe, X. (1988). Decentraliser pour l’emploi. Les initiatives locales de développement. Paris : Editions Económica. Traducción castellana (1990). Descentralizar en favor del empleo. Las iniciativas locales de desarrollo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
González, J. (1991). Transformación del sector público e intervención en la economía. En M. Etxezarreta (Coord.), La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990. Madrid : Fuhem.
Hamermesh, D.S. (1983). La política de transferencias, el desempleo y la oferta de la mano de obra. En R. H. Haverman y J. Margolis (Eds.), Public Expenditure and Policy Analysis. Hougthon Mifflin Company. Traducción castellana (1992). Un análisis del gasto y las políticas gubernamentales. México : Fondo de Cultura Económica.
Hidalgo, A. (1994). Teoría y ejercicios de macroeconomía española. Madrid : Alianza Editorial.
Iglesias, J. (1991). Capitalismo, marginación y pobreza. En M. Etxezarreta (Coord.), La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990. Madrid : Fuhem.
Laparra, M., Corera, C., Gaviria. Y Aguilar, M. (1989). El salario social sudado. Madrid : Editorial Popular.
Layard, R., Nikell, S. y Jackman, R. (1994). The Unemployement Crisis. Oxfor University Press. Traducción castellana (1996), La crisis del paro. Madrid : Alianza Editorial.
Malinvaud, E. (1984). Mass Unemployment. Basil Blsckwell Publisher. Traducción castellana (1995) : Paro masivo. Barcelona : Antoni Bosch.
Marimon, R. y Zilibotti, F. (1996). ¿Por qué hay menos empleo en España ? Empleo “real” vs. Empleo “virtual” en Europa. En R. Marimon (Edt.), La economía española : una visión diferente. Barcelona : Antoni Bosch y CREI (Centre de Recerca en Economia Internacional.
Molinas, C. (Dir.) (1990). MOISEES : Un modelo de investigación y simulación de la economía española. Madrid : Antoni Bosch e Instituto de Estudios Fiscales.
Solow, R.M. (1992). El mercado de trabajo como institución social. Madrid : Alianza Editorial.