|
Modelo de potenciación en
la
prestación de servicios
Dr Miguel Costa Cabanillas
Centro Municipal de Salud de
Retiro
Indice
1. Cambios sociales y atención de salud a la
infancia
2. El Modelo de Potenciación en la
prestación de servicios
2.1.
Cambiar la dirección de la mirada
2.2. Cambiar de
óptica, de modo de mirar, de enfoque
2.3. Saber
específicamente dónde mirar: los objetivos del desarrollo y de la
potenciación
2.4 Todos enseñan y todos aprenden
2.5 El sustento
fundamental de la competencia está en los resultados que las acciones
tienen
2.6. La competencia se
desarrolla mejor si en el entorno social la información positiva y la comunicación de apoyo devienen en valores culturales apreciados
2.7 El promover
recursos y servicios accesibles y competentes hace más fácil el
desarrollo de las competencias personales
2.8 Cambios en los
estilos y organización de los servicios de atención de salud
3.
Referencias bibliográficas

1. Cambios sociales y atención de salud a la
infancia
Me atrevería a decir que
estamos pasando por una transición social crítica que resitúa el
espacio sociosanitario de la atención de salud a la infancia y de sus
protagonistas: clientes, consumidores y proveedores de servicios. Y es en
este contexto donde se sitúa mi comunicación que tiene por objetivo
apuntar, muy sucintamente, algunos de los principios, "sellos de
identidad" y/o exigencias de un modo de ayudar que definen, a su vez,
un enfoque de cómo trabajar y prestar servicios de salud a la infancia.
Esta transición social si
tiene una nota característica relevante es la del cambio acelerado. La
mayor parte de la experiencia humana sobre la tierra no ha incluido
cambios tan repentinos como en los vividos en los últimos 50 años, y
hemos pasado de ser una sociedad dirigida por los mayores a una cultura
donde la flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para sobrevivir,
como nunca había ocurrido en la historia de la especie humana. Y todo
ello ha tenido importantes efectos en la familia y en los sistemas de
prestación de servicios.
Por lo que se refiere a la
familia, el nuevo papel social y familiar de la mujer, la redefinición de
roles, las nuevas formas familiares y valores y el nuevo entorno
sociolaboral conlleva cambios y tensiones importantes. Aparecen instancias
con fuerza inusitada (televisión, videojuegos, ofertas de consumo,..) que
disputan a los padres la influencia que ejercen sobre sus hijos. En este
contexto los padres y las madres experimentan presiones especiales hoy
como no las habían experimentado en generaciones anteriores y se perciben
especialmente vulnerables en su capacidad para influir en sus hijos. Los
estilos de crianza tradicionales están en cuestión y hay quienes piensan
que es más duro ser padre hoy y que las tareas parentales están
jalonadas de dudas en torno a lo que es correcto o no en la crianza de los
hijos y en relación a los valores, la supervisión y la disciplina, las
normas y los castigos. Los padres, en una jungla fragmentada de creencias,
de fuentes de información y apoyos, a veces incluso contradictorias,
intentan orientar y dirigir sus pautas educativas y de crianza. Por lo que
respecta a los niños y adolescentes, estos comienzan a ser sujetos
activos de derechos y con capacidad de tomar decisiones, según su
desarrollo evolutivo, para dirigir sus vidas, y los padres han de
contemplar su influencia en este contexto.
Por lo que se refiere a los
servicios, estos se perciben a menudo impotentes cuando tratan de influir
en la salud de los niños. La resistencia bacteriana como consecuencia de
un inadecuado cumplimiento de un régimen de antibióticos, las recaídas
de un adolescente diabético, el inicio y desarrollo de prácticas de
riesgo tales como consumir drogas, tener relaciones sexuales no
protegidas, o, por el contrario, el desarrollo de prácticas saludables y
el afrontamiento efectivo de problemas de salud, acontecen en contextos de
influencia distantes a la acción de los servicios. Resulta evidente que
las prácticas de salud y de riesgo de la infancia "se producen"
en sus contextos interpersonales significativos, en especial, la familia,
escuela y el grupo de iguales. Por otra parte, hay una explosión de
información en el ámbito de la salud lo que comporta una mayor cultura
sanitaria o ilustración de los pacientes que comienzan a ser más
exigentes en un marco de derechos civiles. Los proveedores de servicios
empiezan a ser más vulnerables, aparecen las prácticas defensivas y los
tratamientos y programas de salud han de ser negociados. Por último,
tanto los niños y adolescentes como sus padres presentan particularidades
sociales y culturales que contribuyen a generar problemas de equidad
cuando los servicios se distribuyen sin una adecuada sintonía con estas
particularidades y sin la implicación de la población teóricamente
destinataria de dichos servicios.
subir
2. El Modelo de Potenciación en la
prestación de servicios
El Modelo de Competencia,
o de Potenciación (en inglés "empowerment"),
según autores (1) (2) (3) (4), tiene el propósito de lograr que las
familias, padres e hijos, tengan un mayor control de sus vidas y de su
salud, y se plantea como un enfoque alternativo de prestación de
servicios para afrontar adecuadamente las condiciones de especial
vulnerabilidad que un entorno cambiante y cada vez menos controlable
coloca a las familias y a los servicios de apoyo. En este contexto, el diálogo
se contempla como un criterio estratégico para su implantación y
desarrollo y se asienta además sobre la base de un objetivo compartido:
promover el desarrollo saludable de los niños y adolescentes.
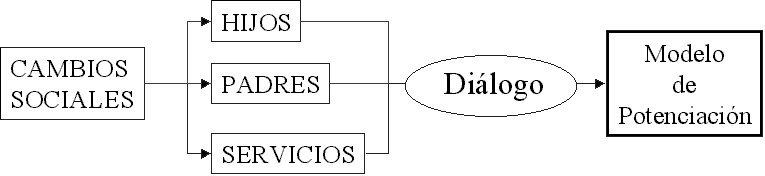
Figura 1
Un modelo que pretenda
influir positivamente en la vida y en los comportamientos de niños y
padres tiene el reto de responder a dos preguntas básicas: ¿Por qué la
gente se comporta como lo hace? y ¿cuáles son los factores y procesos
que ayudan a crecer y potenciar la vida de la gente?. La naturaleza de las
respuestas a estas preguntas, basadas por otra parte en estudios
actualizados sobre el desarrollo, han configurado las características de
este enfoque y sus diferencias esenciales con respecto al marco de
intervención más tradicional. Veamos, pues, algunas de las implicaciones
y características del Modelo de Potenciación:
subir
2.1. Cambiar la dirección de la
mirada.
Para comprender por qué la
gente se comporta como lo hace y por qué los niños y adolescentes
incurren o desarrollan prácticas de riesgo o, por el contrario,
prácticas que inciden en su salud y bienestar no parece útil mirar a la
"cabeza", propio de los enfoques mentalistas. "El uso de artilugios
y artefactos internos para tratar de comprender el comportamiento de
la gente ha gozado en la historia (…) de gran predicamento (…). En la
psique, la mente o el aparato psíquico, o más modernamente, en el
cerebro, habría un misterioso lugar en el que se fabricaría el
comportamiento y del que saldría ya manufacturado" (4). Para
comprender el comportamiento de un niño o un adolescente es necesario
mirar más allá de la cabeza, es necesario mirar también a su
comportamiento en un sentido amplio (lo que piensa, lo que siente, lo que
hace), a los contextos proximales en los que vive (familia, escuela,
amigos, barrio) y a las transacciones que mantiene con estos: ejemplos a
los que están expuestos, a los riesgos y oportunidades que se les ofrece
y a las reacciones que las personas significativas de su entorno (padres,
amigos, profesores,..) tienen cuando se comportan. De hecho, podemos
predecir mejor el comportamiento de un niño o adolescente por el
comportamiento que muestran los amigos o por la organización del ambiente
en que viven o por los éxitos o fracasos que fracasos que cosechan
en sus experiencias de vida cotidiana.
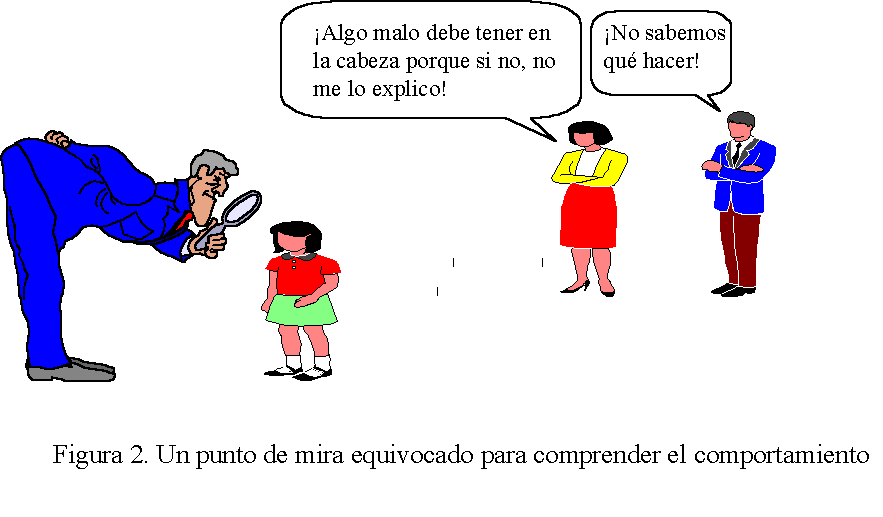
No faltan no obstante,
quienes desde el sistema de prestación de servicios aconsejan aún mirar
obsesivamente a la mente para encontrar soluciones. Y ocurre, lo que puede
ser normal que ocurra en estas situaciones: cuando pedimos a alguien que
mire a un lugar equivocado para intentar comprender o encontrar algo se
corre el riesgo de generar indefensión, impotencia. Y se mina la
competencia de los padres cuando se les coloca en una situación de
fracaso al sugerirles mirar en una dirección equivocada para encontrar
algo que nunca encontrarán: las claves para comprender el comportamiento
de sus hijos.
subir
2.2. Cambiar de
óptica, de modo de mirar, de enfoque
Además de cambiar la
dirección de la mirada resulta relevante cambiar la manera de mirar:
desde la mirada obsesiva de las patologías y déficits, a la mirada de
los recursos, potencialidades y "resplandores" que existen en la
vida de los niños y de las familias.
La prioridad de la
intervención no es la identificación, catalogación y reparación de las
deficiencias y puntos débiles, como es propio de los modelos
psicopatológicos. Es un modelo pedagógico cuyo blanco de
intervención son los recursos, sean estos personales o sociales.
Existe, sin embargo, una
lamentable tendencia entre las profesiones de la atención de salud a
centrarse obsesivamente sobre los problemas y enfermedades de la especie
humana, sobre sus déficits y sobre todo lo que hace mal. Es, por otra
parte, muy excepcional para estas profesiones -y profesionales- centrarse
en aquello que los individuos hacen bien y en aquellas características
que les han permitido sobreponerse a la adversidad y sobrevivir al estrés
y a las desigualdades. Incluso en aquellos y niños y adolescentes criados
en deprivación y en condiciones de alto riesgo social en que resulta
esencial identificar aquello que existe en sus ambiente que puede ayudar
al desarrollo, suele ser inusual considerar los factores o circunstancias
que les proveen de apoyo y resistencia. No obstante, no sorprende esta
desatención secular si se piensa que el proceso de entrenamiento de los
profesionales ha estado imbuido también por un enfoque que enfatiza los
déficits y procesos psicopatológicos de los individuos a los que hay que
ayudar.
No tendría mayor importancia
este cambio de enfoque si no fuera porque las acciones terapéuticas y los
procesos de cambio se enlentecen especialmente y se dirigen certeramente
hacia el fracaso cuando nos centramos obsesivamente en lo que funciona
mal.
subir
2.3. Saber
específicamente dónde mirar: los objetivos del desarrollo y de la
potenciación.
La hipótesis de la que
partimos es que nuestras acciones de ayuda mejorarían si pudiéramos
determinar específicamente las fuentes de competencia social e
identificar la naturaleza de las influencias de protección.
Algunos hallazgos de
investigaciones longitudinales (6) (7) (8) nos ayudan a enfocar el
teleobjetivo de este nuevo modelo al orientarlo hacia aquellas
condiciones que nos explican por qué hay niños que viviendo en
condiciones de alto riesgo no sucumben ante la adversidad y resisten. La
adaptación que hemos hecho del modelo de prevención primaria de Albee
(2) (Figura 3) muestra la relación transaccional que existe entre riesgos
(numerador) y los factores de resistencia (denominador) puestos de
manifiesto en dichas investigaciones.
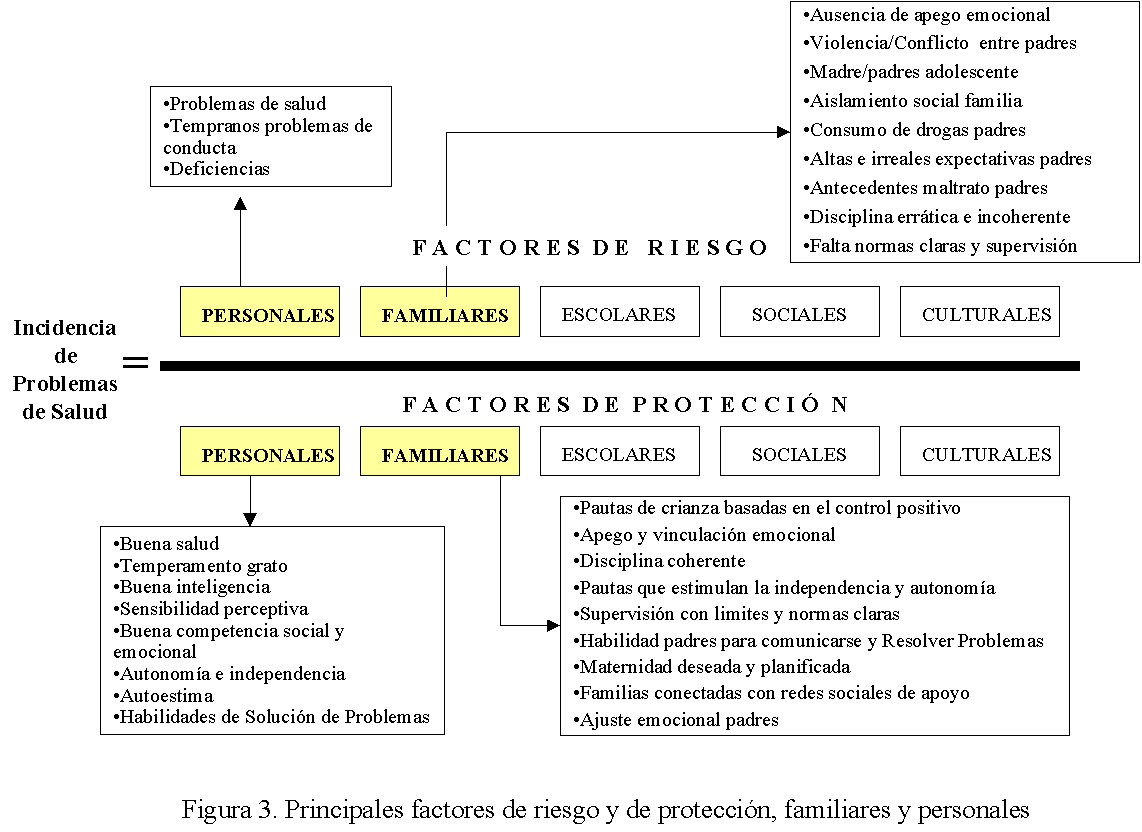
En las transacciones que los
niños y adolescentes entablan con el entorno, su desarrollo evolutivo se
ve determinado por la presencia desigual de los factores de riesgo y de
los factores de protección y por sus efectos combinados. Los resultados
probables del desarrollo evolutivo del niño y del adolescente serán una
resultante de las transacciones que se establecen entre los riesgos
(numerador) y los factores de resistencia o de protección (denominador).
En la medida en que los factores de riesgo y eventos estresantes tiendan a
reducirse o, al menos, se mantengan en niveles suficientes como para ser
afrontados con éxito por medio de los recursos o factores de protección,
y estos, a su vez, tiendan a crecer, los resultados probables serán adaptativos.
Por el contrario, los resultados desadaptativos ocurrirán como
consecuencia de una relación inversa. La conclusión de esta
argumentación es que la potenciación del desarrollo de los niños y
adolescentes se verá favorecido en la medida en que se promuevan, en la
vida de estos, los factores de resistencia y protección.
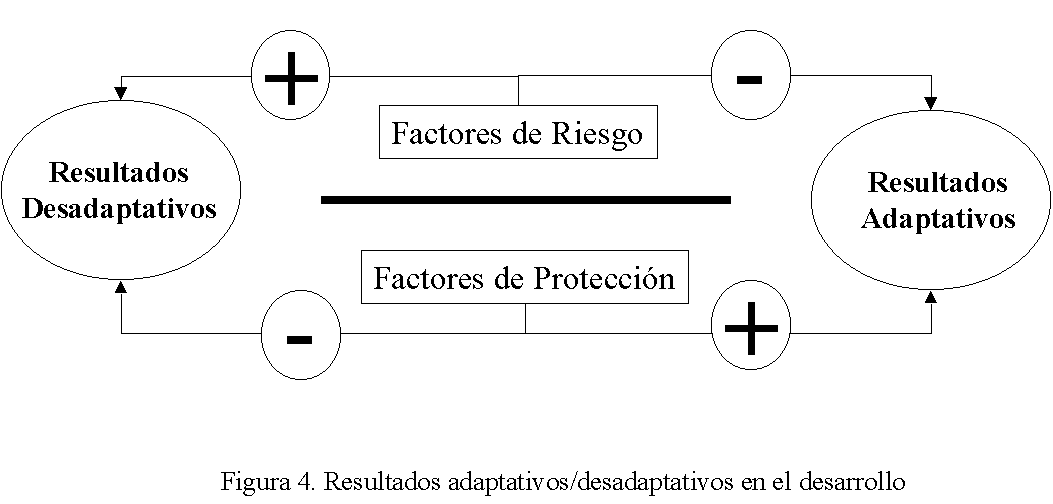
Sí me gustaría destacar los
factores de protección familiar y personal (ver figura 3). Los primeros,
porque señalan la dirección de los cambios que se han de proveer para el
apoyo a los padres. Estos necesitan saber qué hacer y qué no hacer para
facilitar el desarrollo de sus hijos. Los segundos, para conocer el
curriculum personal que los niños y adolescentes necesitan aprender y
facilitar, por tanto, desde los sistemas educativos y de atención.
Los factores de protección
personal, también denominados de "resiliencia" (9) (10)
se parecen mucho a la habilidad que parecen mostrar los juncos para hacer
frente a los embates del viento y de las tempestades. La naturaleza del
junco nos recuerda la resistencia elástica que parecen mostrar los
individuos para hacer frente a las adversidades y riesgos sociales, para
adaptarse y sobrevivir. Los juncos, en efecto, son flexibles, persistentes
para volver, de manera elástica, a sus posiciones, y activos para
recuperarse de las tempestades, al igual que aquellas personas que parecen
superar con éxito las adversidades sociales y emocionales que les depara
la vida.
Descubrir los "juncos
sociales" -factores de resiliencia de los niños y adolescentes-,
analizar sus características y promoverlas así como conocer las
circunstancias del entorno familiar y social que pueden favorecerlas en
cuantas medidas sociales y educativas se planifiquen, es una prioridad de
este enfoque de potenciación. Pues bien, uno de estos factores es la competencia
social y emocional que parecen mostrar los niños para desenvolverse
con éxito en sus contextos interpersonales significativos y que juega un
papel esencial tanto en su desarrollo como en la prevención de la
violencia y la crueldad y de muchas prácticas de riesgo (fumar, beber
alcohol, conducir a alta velocidad, tener relaciones sexuales sin
protección adecuada, etc.). Estas competencias pueden ser adquiridas en
la primera infancia y los programas pioneros de Spivack y Shure (11) ya
sentaron las bases hace muchos años de que este aprendizaje y
entrenamiento es posible y su desarrollo curricular resulta esencial en la
mayor parte de los programas orientados a la prevención de conductas de
riesgo en los adolescentes (12). La autonomía e independencia, la
asunción de responsabilidad y la autoestima son también factores
personales de protección.
Por lo que se refiere al
curriculum de los padres, y a la luz de estos estudios, cabe señalar la
importancia de saber cómo establecer vínculos emocionales con sus hijos,
como establecer normas y límites claros y coherentes o promover un
ambiente estructurado de aprendizaje y predecible, cómo desarrollar una
supervisión que resulte grata y, sobre todo, cómo motivar el aprendizaje
la autonomía y el cambio de sus hijos y cómo negociar, cuando estos son
mayores, las diferencias y los desacuerdos. Es en este contexto
socio-familiar resultante dónde los padres pueden convertirse en personas
dignas de crédito y confianza y con capacidad de influir tanto para
promover prácticas y comportamientos saludables en sus hijos como para
asumir responsabilidad en los tratamientos o promover en sus propios hijos
responsabilidades de autocuidado.
subir
2.4 Todos enseñan y todos aprenden.
La fuente de conocimiento y
de aprendizaje no se establece exclusivamente a partir del conocimiento de
los expertos y profesionales. Por el contrario, los adolescentes, los
padres y los no profesionales son un recurso excelente en los procesos de
aprendizaje y de cambio. Los padres y adolescentes por ejemplo pueden dar
pistas excelentes a los servicios de cómo influir en otros padres y en
otros adolescentes.
El autor de este trabajo pudo
compartir experiencias de aprendizaje en la década de los ochenta basadas
en este enfoque (13)(14)15)(16) en la que los padres se responsabilizaban
de manera eficaz de los tratamientos específicos de problemas tales como
enuresis, problemas de conducta, rechazo de comidas, y del desarrollo de
hábitos de salud, y, a través de grupos de autoayuda de mujeres, se
promovieron actividades de consejo familiar. En este contexto, no faltaban
sesiones clínicas de exposición y discusión de casos, algunas de las
cuales fueron codirigidas por monitores-mujeres de estos grupos de
autoayuda. Para ello se utilizaron cuadernos a modo de viñetas
desarrollados con técnicas idóneas para el desarrollo de competencias:
ensayos de conducta, simulaciones, feedback, asignación de tareas.
Algunas de las lecciones que aprendimos en estas experiencias nos
resultaron de gran utilidad para una mejor configuración de este enfoque:
. La competencia parental se
promueve mejor cuando se genera un clima donde los padres pueden expresar
sus dificultades y encuentren sensibilidad o empatía hacia las mismas.
· Los padres pueden
beneficiarse mucho de las opiniones y apoyo de otros padres que hacen
frente a desafíos similares. Si el comonitor del grupo resulta ser otro
padre entrenado en desarrollo infantil y en pautas competentes de crianza
la influencia puede resultar más efectiva.
· Una de las más
importantes habilidades parentales es observar y escuchar a sus hijos e
intentar comprender el significado de lo que hacen y dicen.
· Los padres promueven mejor
su competencia cuando se facilitan contextos donde puedan discutir pero,
sobre todo, donde puedan ensayar a través de simulaciones, recibir
"feedback" y llevarse trabajos para casa. Los encuentros de
padres meramente discursivos pueden resultar amenos pero escasamente
prácticos para promover cambios en las pautas de crianza.
· Cuando los padres
presentan diferencias culturales resulta necesario conocer el contexto
cultural de referencia e incorporar las pautas culturales que resulten
relevantes para la competencia parental.
· La motivación de los
padres se promueve mejor cuando se adopta un enfoque en el que se está a
la "caza y captura" de los resultados que se van logrando
facilitando, a su vez, la atribución interna de los mismos, es decir se
hace ver que el comportamiento o competencias de los hijos está siendo
resultado de los cambios que ellos están introduciendo.
En cualquier caso, el
entrenamiento de padres se contempla como una modalidad de intervención
sumamente relevante para multitud de problemas (17) (18) (19) (20)
Por lo que respecta a los
programas de entrenamiento en competencias con adolescentes es importante
señalar que un predictor de éxito de muchos programas preventivos en el
ámbito de la salud es la incorporación de líderes del grupo de iguales
como comonitores (5).
subir
2.5 El sustento
fundamental de la competencia está en los resultados que las acciones
tienen.
El mismo concepto de
competencia está inspirado por el trabajo de Robert White (21) y tras la
observación cuidadosa de los intentos de los niños por dominar su mundo.
Los niños están interesados en toda clase de posibilidades y en lo que
ellos pueden hacer con esas posibilidades, exploran de modo activo y
persistente, experimentan y obtienen resultados que les anima a continuar
en sus esfuerzos y trabajo. Y es esta secuencia de
"acción-resultados" precisamente la que va impregnando el
comportamiento y la personalidad de los niños y adolescentes.
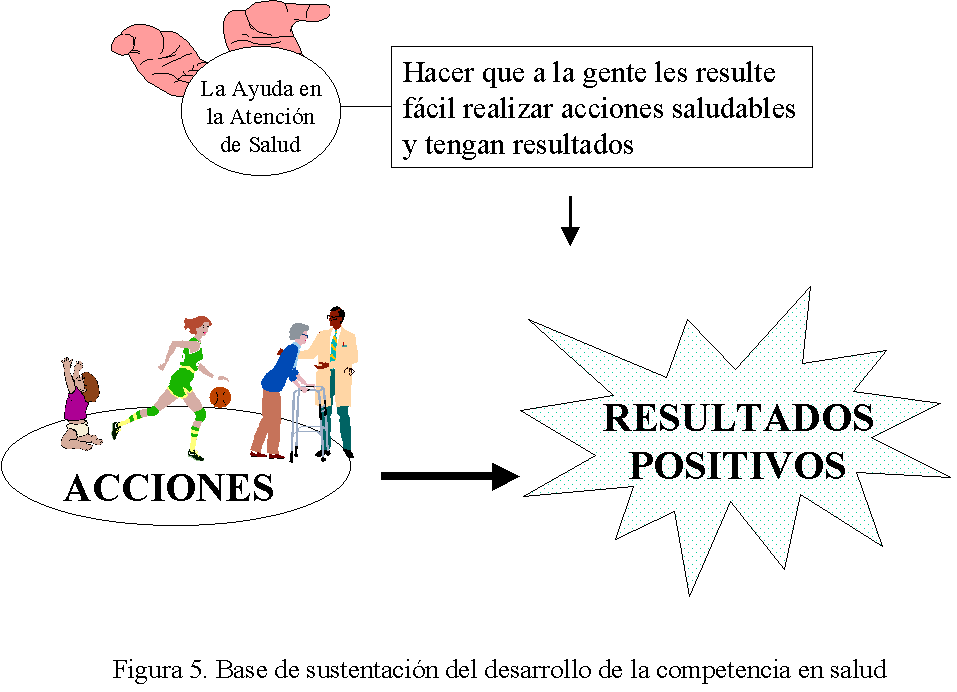
Es, por otra parte (ver
figura 5), una secuencia que permite "fabricar" la competencia
personal. Cuando percibimos repetidamente que nuestras acciones obtienen
resultados positivos surgen con facilidad juicios y emociones positivas
acerca de nosotros mismos y, de esta manera, la seguridad y confianza en
uno mismo se va aprendiendo y acumulando tras experimentar competencia a
lo largo del tiempo ("hago algo y obtengo resultados", "soy
capaz"). Todo ello, junto con la percepción y control estimado de
los resultados de que podemos tener impacto en nuestro entorno, de que
este es manejable y de que podemos hacer que ocurran cosas que uno desea o
necesita a través de nuestras acciones. Este proceso es uno de los
incentivos más poderosos para el desarrollo del sentimiento de
eficacia y autoestima y para el desarrollo de la capacitación.
Por el contrario, cuando lo que se percibe es que, a pesar de nuestros
esfuerzos, no obtenemos reiteradamente resultados se sientan las bases de
la indefensión o desamparo que desanima a persistir en nuevos intentos.
Este principio tiene
indudables implicaciones para la prestación de servicios:
· Hacer probable el que los
niños y adolescentes obtengan resultados cuando desarrollen prácticas
alternativas saludables.
· No privarles de la
oportunidad de hacer las cosas por sí mismos y que atribuyan los
resultados a las acciones que ellos desarrollan.
· La intervención debe ser
temprana y cercana. Los atributos constitucionales de los niños
(vigor físico, salud, temperamento,..), una de las dimensiones personales
de la "resiliencia", y su expresión en las acciones, se
manifiestan muy tempranamente. Dado que estas manifestaciones pueden
facilitar o no respuestas o resultados positivos del entorno
social, los niños cuyas primeras respuestas o reacciones obtengan
resultados positivos se configuran, muy tempranamente, en niños
con mayor "resiliencia" y con mayor "invulnerabilidad"
frente al estrés y la adversidad. Por el contrario, aquellos niños que
no despiertan interés o simpatía en los adultos, tendrán mayor
vulnerabilidad. Estas desigualdades tempranas irán condicionando un
ulterior desarrollo diferencial, por lo que la provisión de ayuda deberá
vincularse a programas de atención temprana, y cercanos al medio
familiar, para ayudar a corregir estas tempranas desigualdades.
· Los padres desarrollan
mejor la competencia parental cuando se les provee de información precisa
y actualizada, se les ofrecen alternativas de acción mejor que señalar
lo que hacen mal, se les pone en situación de ensayar y percibir
resultados a través de simulaciones de las tareas críticas que comporta
la función parental, como vimos con anterioridad.
subir
2.6. La competencia se
desarrolla mejor si en el entorno social la información positiva y la
comunicación de apoyo devienen en valores culturales apreciados.
La investigación muestra que
el aliento o los mensajes confortantes, el reconocimiento y la
información positiva, el elogio, las orientaciones y el apoyo emocional
de familiares, amigos y personas significativas es un poderoso factor de
"resiliencia". La competencia se desarrolla mejor cuando los
adultos significativos de su entorno (padres, educadores y proveedores de
servicios) están a la "caza y captura" de todo aquello que los
niños y adolescentes hacen bien para manejar los problemas, y saben
también descubrir "resplandores" hasta en las experiencias de
fracasos aparentes.
2.7 El promover
recursos y servicios accesibles y competentes hace más fácil el
desarrollo de las competencias personales.
La potenciación tiene lugar
en la medida en que exista un balance adecuado entre riesgos (numerador de
la ecuación) y recursos, es decir, en la medida en que la cantidad de
riesgo ambiental presente no desborde las posibilidades y recursos de
afrontamiento. Cuando estos recursos son desbordados repetidamente por un
exceso de estrés ambiental se configura una situación de fracaso
repetido que facilita, a su vez, un sentimiento de indefensión. Se hace
así más probable que se rompa la secuencia
"acción-resultados", necesaria para el desarrollo de la
autoestima. El desarrollo de la competencia en estas condiciones puede
llegar a ser, para muchos individuos, un objetivo imposible de alcanzar.
En este sentido, las medidas sociales tendentes a reducir las
desigualdades y condiciones de pobreza y marginación y facilitar el
acceso a recursos y servicios del entorno vienen a ser también una
condición facilitadora de la "resiliencia". No obstante, un
cierto control de los riesgos del entorno (numerador de la ecuación)
favorece el desarrollo de la competencia.- La potenciación, en
efecto, tiene lugar en la medida en que exista un balance adecuado entre
riesgos y recursos, es decir, en la medida en que la cantidad de riesgo
ambiental presente no desborde las posibilidades y recursos de
afrontamiento. Cuando estos recursos son desbordados repetidamente por un
exceso de estrés ambiental se configura una situación de fracaso
repetido que facilita, a su vez, un sentimiento de indefensión. Se hace
así más probable que se rompa la secuencia
"acción-resultados", necesaria para el desarrollo de la
autoestima. El desarrollo de la competencia en estas condiciones puede
llegar a ser, para muchos individuos, un objetivo imposible de alcanzar.
En este sentido, las medidas sociales tendentes a reducir las
desigualdades y condiciones de pobreza y marginación vienen a ser
también una condición facilitadora de la resiliencia. En recientes
estudios (22), parecen señalar la especial dificultad de que determinados
sectores sociales puedan cambiar camportamientos y estilos de vida si no
se facilita la equidad y se promueven medidas para el acceso a recursos
tales como vivienda, empleo, educación,…
subir
2.8 Cambios en los
estilos y organización de los servicios de atención de salud.
Por último, el desarrollo
del Modelo de Competencia y Potenciación en la atención de salud en la
infancia requiere cambios significativos, algunos de ellos han comenzado a
darse ya en mayor o menor grado:
· Promover una cultura que
permita facilitar el acceso de recursos no estrictamente sanitarios al
tratamiento y prevención de problemas de salud, entre ellos, los padres y
los propios niños y adolescentes.
· Desarrollar un
"estilo de búsqueda" en los proveedores de servicios de manera
que resulte fácil salir de los despachos y relacionarse con los contextos
sociales críticos en la vida de los niños: familia, escuela-instituto,
asociaciones comunitarias,..
· Promover dispositivos de atención
cercanos: la visita domiciliaria se contempla como una de las mejores
estrategias preventivas del maltrato infantil (23) (24), la "consulta
joven" en el centro de salud o en el instituto con criterios y normas
de atención adaptadas facilita el acceso de los servicios de salud.
· Una perspectiva
intersectorial y global que integre la acción de salud con los sectores
educativo y de los servicios sociales y la colaboración de otras
disciplinas y profesiones.
· Un curriculum profesional
inspirado en el Modelo de Potenciación y vinculado a una formación y
entrenamiento básico en competencia social y cultural, en habilidades de
solución de problemas y que permita un adecuado conocimiento de las
necesidades de los niños y adolescentes de diferentes contextos
culturales y regionales.
· Cambios en las políticas
de formación de los profesionales de manera que se incluyan en su
curriculum el aprendizaje de habilidades para comunicarse mejor, negociar
tratamientos y problemas que surgen en la atención de salud,
· Apoyos logísticos que
permita reunir los mejores datos de la investigación disponible que
identifique las prácticas parentales asociadas con el desarrollo de la
competencia en los niños y adolescentes, en relación a su estado
socieconómico y antecedentes culturales.
· Por último, el desarrollo
del Modelo de Potenciación en la prestación de los servicios de
atención de salud a la infancia puede requerir de procesos de
planificación que impliquen a los dispositivos de atención, a las
asociaciones profesionales y a las asociaciones de padres o familiares.
Ello es tanto como apostar por una política de atención de salud en la
que la competencia y desarrollo de nuestros niños y adolescentes ocupen
un lugar central.
subir
3. Referencias
bibliográficas
1. Rappaport, J: Community
Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977.
2. Albee, GW: A Competency
Model to Replace the Defect Model. En: Gibbs MS, Lachenmeyer JR y Sigal J,
eds, Community Psychology. New York: Gardner Press 1980: 213-238.
3. Swift CF: Empowerment: The
Greening of Prevention. En: Kessler M, Goldston SE y Joffe JF,eds. The
Present and Future of Prevention. London: SAGE, 1992: 99-111.
4. Costa M y López E: Salud
Comunitaria. Barcelona: Martínez Roca, 1986
5. Costa M y López E:
Educación para la Salud. Madrid: Pirámide, 1996
6. Murphy LB y Moriarty AE:
Vulnerability, coping and growth. New Haven: Yale University Press, 1976
7. Rutter M: Protective
factors in children’s responses to stress and disadvantage. En Kent MW y
Rolf JE,eds. Primary Prevention of Psychopatology. Vol III: "Social
Competence in Children". Hanover/New Hampshire: University Press of
New England, 1979
8. Werner EE. Vulnerability
and Resiliency in Children at Risk for Delinquency: A Longitudinal Study
from Birth to Young Adulthood. En: Burchard JD y S.N. Burchard SN,eds.
Prevention of Delinquent Behavior. Newbury Park: Sage, 1987.
9. Grotberg E. A Guide to
promoting resilience in children. Bernard van Leer Foundation, 1995.
10. Mavis, E y Blechman, E, A
Stress, Coping and Resiliency in Children and Families. New Jersey:
Lawrence Erlbaum, 1996.
11. Spivac G y Shure M:
Social adjustment of young children. A cognitive approach in solving real
life problems. San Francisco: Jossey Bass, 1974.
12. Albee GW y Gullota Th P:
Primary Prevention Works. London: SAGE, 1997.
13. Costa M y López E: La
conducta de los niños y sus problemas de conducta. Madrid: Ayuntamiento
de Madrid, 1981
14. Costa M y López E: Si mi
hijo tiene problemas con las comidas. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1981
15. Costa M y López E: Si
nuestro hijo moja todavía la cama. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1981
16. Costa M y López E: La
salud de la boca. Madrid: Colgate, 1987
17. Beléndez M, Ros C,
Bermejo R M: Diabetes infantil. Guía para padres, educadores y
adolescentes. Madrid: Pirámide, 1999
18. Kazdin A y Buela-Casal G:
Conducta antisocial. Madrid: Pirámide, 1994
19. Larroy C. y de la Puente
ML: El niño desobediente. Madrid: Pirámide.
20. Arranz P, Costa M, Bayés
R, Magallón M y Hernández F: El apoyo emocional en Hemofilia. Madrid:
Real Fundación Victoria Eugenia, 1996
21. White R. Competence as an
Aspect of Personal Growth. En Jofee JM, Albee GW y Kelly LD,eds: Reading
in Primary Prevention of Psichopathology. Hanover: University Press of New
England.1984
22. Caines, E, Costas, J.M.
et al. Reformas sanitarias y equidad. Madrid: Fundación Argentaria, 1997.
23. Costa M y Morales JM. La
prevención del maltrato infantil. En Casado J, Díaz Huertas JA y
Martínez C: Niños maltratados. Madrid: Díaz de Santos, 1997: 325-336.
24. Costa M, Morales JM y
Juste MG. Child Abuse Prevention. Psychology and Spain, 1, 1997: 104-118.
subir
Autor:
Dr. Miguel Costa Cabanilla
Centro Municipal de Salud de
Retiro
C/ Gobernador nº 39
28014-Madrid
Tel: 914203003
Nº de FAX:914201790
Correo Electrónico: mcosta@correo.cop.es
|

