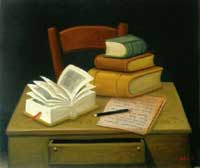Los viajes
interiores
Las bibliotecas burguesas de la Valencia del Ochocientos
Justo
Serna y Anaclet Pons 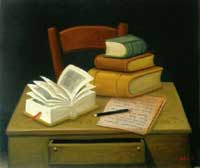
Publicado
en
Gonzalo
Montiel Roig y Elena Martínez García
(eds.), Viajar
para saber. Movilidad y comunicación entre universidades europeas. Valencia,
PUV, 2004, págs. 267-297.
“Como
todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado
en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi
no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir (...). Yo afirmo que la
Biblioteca es interminable”.
Jorge Luis Borges, La
Biblioteca de
Babel
1. Son numerosas las metáforas con que se ilustra el acto de leer. De
todas ellas, algunas se nos han hecho habituales. Reparemos en tres. La primera
es aquella según la cual la lectura sería una especie de fármaco, un antídoto o
un veneno según los casos, cuyo uso podríamos remontar hasta Platón. Decía Hans
Robert Jauss que lo específico de la lectura de la etapa burguesa es la
pluralidad de usos que admite el libro, un artefacto material susceptible de
ser empleado para la formación o un filtro que a modo de narcótico --añadía--
ampliaría el horizonte de la vida, de nuestra vida. También ha sido común
concebir la lectura como traducción, como traducción de voces y de
representaciones que no nos pertenecen y que incorporamos a nuestro yo con un
traslado que no es ni puede ser copia, con un traslado creativo. George Steiner
lo tiene anotado repetidamente y nos lo ha vuelto a confirmar en su último
libro. Leer es traducir, es interpretar, es contextualizar y es reaccionar ante
la palabra que se nos presta. La tercera
de las imágenes con que se concreta el acto de leer es la metáfora del viaje.
Tal vez, uno de los autores que mejor la ha tratado es Michel de Certeau quien,
entre otras cosas, concibe al lector como un viajero que transita por tierras
ajenas, como un nómada que atraviesa campos que él no ha roturado, haciendo
acopio de bienes de los que se servirá para su propio beneficio. Detengámonos,
pues, en esta metáfora y veamos por qué ha sido tan recurrente y veamos también
hasta qué punto es eficaz para los fines que nos ahora proponemos.
Como se suele admitir, el viaje, la lectura y la historia son tres
formas comunes, complementarias, de saber, de averiguar más y mejores cosas, de
apreciar lo diferente, de valorar lo extraño, de aventurarse por lo
desconocido, de atreverse a conocer. Es más, como añadía Roger Chartier en Escribir las prácticas, ¿acaso no serán
una y la misma cosa?, ¿acaso no estaremos hablando de lo mismo? Al fin y al
cabo, no es tan difícil admitir esa metáfora; a la postre, hasta es demasiado
evidente que la investigación histórica, que consiste principalmente en leer,
es una suerte de viaje, de viaje metafórico. Sin embargo, si nos tomamos en
serio esa metáfora común, habremos de admitir que dicha observación es
incompleta, insatisfactoria e incluso dudosa. Para empezar, ni todos los
viajeros emprenden aventuras, ni todos los lectores abandonan su pereza, ni
todos los historiadores aceptan lo que ignoran: hay viajeros que son viajantes,
viajeros que no ven, hay lectores inconmovibles, que no se mueven, y hay
historiadores que se obstinan en lo propio, que toman lo extraño para
vilipendiarlo o para confirmar sus rutinas. A pesar de lo dicho por un viejo
sabio español, hemos de admitir que no siempre la intolerancia o la incultura
arrogante se curan leyendo o viajando.
Cuando de verdad sucede eso entonces es que nos hemos dejado sorprender
por las solicitaciones de lo nuevo, empeñándonos, pues, en un ejercicio de comprensión, indulgente,
levemente escéptica. Viajar así dista de ser cómodo porque nos obliga a aceptar
la diversidad de las costumbres y maneras conduciéndonos según el modo de cada
país y, a la vez, apreciando lo que mancomuna a esa forma de vivir con la
propia, apreciando, en suma, la diversidad y la unidad fundamental del género
humano. Eso lo aprendimos de Montaigne.
No todos los historiadores profesan su moderado y cabal escepticismo;
no todos los historiadores se aventuran en el conocimiento o, mejor, no todos
hacen del conocimiento justamente una aventura. Nuestro vicio más común y
original, el cargo que se nos puede imputar, es ése: emplear el pasado como
forma de reconocimiento. Reconocerse es recobrar una identidad olvidada,
perdida o que, por estar increada o averiada, necesita fundamentación,
confirmación. Los historiadores se aprestaron desde antiguo a esa complicidad
culpable invocando un limo original, y denigrando la hostilidad o la ojeriza de
quienes se veían como rivales, esos otros pueblos que tenían tradiciones,
costumbres o instituciones amenazantes, incomprensibles, injustificables,
viles. Esos historiadores beligerantes son a la historia lo que el turista
rutinario es al viaje. Pero cuando no
ha habido rechazo, hostilidad o beligerancia, muchos otros historiadores han
solido desentenderse de lo extraño: confortablemente instalados en un muelle
etnocentrismo, ignoran aquello que les es vecino pero diferente. Simplemente no
ven, como un viajante apresurado.
Pero, ¿qué ocurre cuando el
historiador ha de enfrentarse a aquello que le es vecino y que cree semejante?
Es decir, ¿cómo debemos tratar el pasado de nuestras sociedades o de nuestras
ciudades? Decía Nietzsche en Así habló
Zaratustra que "entre las cosas más semejantes es ciertamente donde la
ilusión miente del modo más bello: pues el abismo más estrecho es el más
difícil de saltar". Entre nuestros antepasados y nosotros mismos hay
ciertamente un abismo estrecho, hay una semejanza engañosa que nos hace
reconocernos inmediatamente y que, por eso, impide el auténtico conocimiento.
El viajante apresurado busca la identidad en lo diferente y rechaza aquello que
no tiene acomodo en el esquema de lo ya sabido, por lo que asimila el pasado al
presente, el progenitor al hijo. El historiador actual que quiera volver sobre
el pasado de su ciudad no parece que, en principio, necesite molestarse en
conocer lo extraño, por cuanto la localidad a la que regresa, esa localidad
pretérita, puede tomarla como el esbozo primario, el plano primitivo, de la
urbe por la que hoy transita. Sin embargo, entre aquellas calles y las
nuestras, aunque conserven idéntica nomenclatura, hay un abismo, una historia
que las ha hecho diferentes, una historia que no las hace inmediatamente
evidentes. Tal vez, por eso, el verdadero historiador de hoy no debería
resignarse a reconocer, sino que debería
aventurarse a conocer, a descubrir lo que de extraño hay en esa semejanza que
se nos impone. A eso mismo dedicó sus
mejores páginas Michel Foucault.
En un sentido similar se expresaba Carlo Ginzburg. Según anotaba en Occhiacci di legno, nos inclinamos por
aceptar la distancia como la idea reguladora del trabajo histórico. Hay
distancias literales, añade, como por ejemplo la que separa a un occidental de
un mandarín chino; pero las hay también metafóricas, aquellas que representan
lo extraño, lo que no es obvio, el hiato insuperable que tratamos de acortar.
Es a estas últimas a las que nos referimos cuando las concebimos como idea
reguladora. Porque, en efecto, no tienen por qué apelar a la geografía, sino
que aluden a una cartografía espiritual que no es la nuestra, y que, para mayor
paradoja, no es otra cosa que nuestro propio pasado. Como subrayó un célebre
historiador norteamericano, el pasado es un país extraño y, como apostillaba
Ginzburg, el mejor modo de regresar es asumiendo el "extrañamiento",
nuestra condición de transterrados, es decir, aceptando el destierro, poniendo
distancia en la presunta obviedad de las cosas que nos llegan.
Si visitar el pasado propio es como
aventurarse en un país extraño,
podríamos imaginar al historiador como si efectivamente de un viajero se
tratara. Pero no al modo del turista rutinario o del viajante apresurado, sino
como aquel viajero inquisitivo que aspirara a averiguar qué hay de extraño en
lo que parece tan semejante. Podríamos imaginarlo también como si de un lector
se tratara. Pero no al modo de un
lector perezoso y rutinario, sino como aquel aventurero que aspirara a leer
algo que no sabía y que, por tanto, no se abandona al falso sentimiento de
familiaridad. Hay muchas maneras de ilustrar ese tipo de viaje o esa forma de
lectura. La que nosotros proponemos explorar esas metáforas en un espacio y en
un tiempo concretos: la Valencia burguesa de mediados del siglo XIX. Y para
ello haremos como si nos adentráramos en una Valencia que no conocemos, en una
ciudad que no es la nuestra y de la que sólo restan escasos vestigios, una
ciudad antigua, histórica, de cuyo pasado sólo quedan pocos documentos que
leer, de cuyo pasado sólo nos llegan unos pocos atisbos que ocultan más que
revelan. Robert Darnton, por ejemplo,
hizo algo así con el París popular y burgués del siglo XVIII en aquel célebre
libro que llevaba por título La gran
matanza de gatos y lo hizo vagando en los archivos y en las bibliotecas.
Nosotros también lo hacemos, aunque no para buscar la rareza popular que hoy
nos es inexplicable o para aclarar una excentricidad intelectual que entonces
fue común y de la que queda huella. Vagamos como él por algunas bibliotecas (en
este caso, algunas de las bibliotecas privadas de la Valencia del siglo XIX),
pero no para salir de ellas, sino para adentrarnos en lo común, en los
gabinetes de lectura, para sentarnos a la escribanía, para acceder a la esfera
de la intimidad burguesa, a esa esfera privada que es el origen de la nuestra
pero a la que los contemporáneos les hemos dado usos diversos. Vagamos, en concreto,
por la casa burguesa para averiguar en
qué consistía justamente una biblioteca, para averiguar cuál es el pequeño
abismo nietzscheano que la separa de la nuestra; pero, sobre todo, vagamos para
intentar descubrir a sus beneficiarios, a los lectores de aquellos
volúmenes. Con ello, hablaremos de la
lectura, pero también de viajes y, finalmente,
de historia.
2. Para llegar a una biblioteca y para completar una investigación de
historia cultural de esta índole, es preciso que el historiador inicie, en
efecto, un viaje, es preciso --como decíamos-- que se calce las botas y se haga
viajero y que emprenda un desplazamiento que le lleve de la calle al gabinete
de lectura, de lo público a lo privado, del azar del callejero al orden de lo
doméstico. Permítasenos una licencia, una que no atente contra lo documentado y
que no vulnere lo verosímil. Imaginemos a
un viajero interesado en las bibliotecas y en los libros, un viajero al
que seguiremos en sus pesquisas y a quien nosotros, los autores, tutelaremos.
Si ese viajero llegara por primera vez a la Valencia de mediados del siglo XIX,
aquello que vería inmediatamente sería un recinto amurallado, un bastión, unas
tapias, una cintura elíptica, en fin. Podría acceder por cualquiera de sus ocho
grandes puertas, por ejemplo por la de
Quart, la entrada occidental de la ciudad, una de las dos en la que
desembocaban los carruajes que transportaban pasajeros y mercancías procedentes
de Madrid. Aquellos que efectivamente venían
de la Corte o que se habían incorporado a lo largo de su trayecto,
acostumbraban a utilizar la diligencia, un viaje incómodo pero regular que
arribaba a Valencia prácticamente todos los días de la semana. Si hubiera
llegado un miércoles o un sábado, habría concluido su trayecto en la Fonda de la
Paz, también llamada de Europa, ubicada junto a la calle Caballeros, la
principal y más distinguida arteria de la ciudad. Una vez hospedado, ese
viajero quizá podría haber acudido a una de las escasas seis o siete librerías
que como tales se anunciaban con el fin de hacerse con un plano topográfico o
con alguna guía que le ilustrara acerca de la urbe y de sus cosas memorables,
entre ellas esas bibliotecas por las que se interesa. Muy cerca del mismo lugar en donde se hubiera apeado, podría
haber satisfecho esa necesidad: por aquellos años, en la librería que Julián
Mariana tenía abierta en la calle Caballeros, habría podido adquirir, en
efecto, una guía de la ciudad con la que orientarse, una de las que el propio Mariana editaba.
Hoy en día, el viajero o el turista
cuentan también con guías urbanas. Se equivocaría el historiador que
identificara el producto actual con aquellos textos del siglo pasado. Es un
pequeño abismo, pero abismo al fin, el que separa aquellos libros de los
nuestros, tanto por los usos que se le dan como por el contexto que les sirve
de soporte. Hoy, ese folleto, que sólo es uno de los medios de una industria
cultural creciente como es la del ocio,
la del esparcimiento, debe atraer al lector compitiendo con otros medios y
recursos que saturan informativamente nuestra semiosfera. En efecto, hay tal abundancia de noticias, de
información y de saber acerca del mundo que el lector debe discriminar entre
una oferta editorial oceánica, un lector, además, que es a la vez consumidor de
fotografía, de cine y de televisión, un lector, en fin, para el que la geografía acaba siendo el
lugar de un reconocimiento, el lugar en el que confirmar lo que ya se sabe o ya
se ha visto. Por contra, el viajero del
siglo pasado contaba con muchos menos recursos impresos o icónicos, y debía
confiar su suerte a esos pequeños adminículos que eran las guías o los manuales
en los que se le describían y se le detallaban algunos de los espacios urbanos
y de las personas que debía conocer para orientarse. En efecto, en el siglo
XIX, el género de las guías urbanas era un híbrido de callejero y de guía
turística, pero era también y con frecuencia una suerte de who's who puesto que solía incluir el elenco de los que contaban,
la relación de vecinos que merecían ser destacados. Se destinaba tanto a los
naturales como a los forasteros y, por eso, además de tener una utilidad
práctica era un medio de identificación, de relevancia social.
Una buena guía, por ejemplo, podía empezar ab urbe condita, es decir, con una breve introducción histórica en
la que se evocara la fundación de la ciudad y sus gestas más memorables, un
relato unas veces documentado y otras fantasioso, como es siempre el relato de
los orígenes. A continuación, la guía solía incluir una descripción del
callejero, una relación de los cuarteles, barrios, plazas y calles.
Inmediatamente después se añadía el repertorio de los edificios eclesiásticos,
muy abundantes por aquellas fechas, los centros de instrucción, los hospitales,
las oficinas públicas, las cárceles, las tiendas de vara más concurridas, las
ferias y los mercados y, en fin, los
edificios más notables. Para acabar, tampoco era extraño que se adjuntara un
pequeño plano, generalmente de tosca terminación, en el que señalaran los
lugares más representativos de la localidad, ese laberinto urbano de confusa
historia y de abarrotada topografía.
Podemos concebir la guía del siguiente modo. En términos abstractos,
podemos tomarla como una representación del mundo; podemos, para mayor detalle,
verla como una operación similar a la del mapa: o podemos, en fin, tomarla como
lo que evidentemente es, como una conversión en texto de un mundo
tridimensional, físico. La guía es diégesis, pero no mímesis. No hay copia de
algo que no se puede reproducir; es, por el contrario, una descripción
selectiva y orientada que pone en orden un material que, en principio, carece de coherencia global. Veamos, pues,
esa idea de representación y veamos también qué hay de texto en la guía, qué
hay de conversión de la ciudad en texto.
Como nos recordaba Roger Chartier,
cuando hablamos de representación aludimos a una ausencia y a una presencia. Es
decir, representar significa evocar por algún medio un referente externo que,
como tal, es irreproducible; pero también designa la presencia de ese soporte,
de ese medio, el modo especial y físico en que se ha representado. Pues bien,
una guía es una representación en el primer sentido. Esto es, trata de captar
una realidad externa, la ciudad, que es evocada siempre de forma parcial, parcial
porque sólo se corresponde a una parte del objeto evocado y porque sólo
constituye la perspectiva o punto de vista de un único observador. A su vez,
una guía también sería representación en el segundo sentido. Es decir, ordena y
jerarquiza los ingredientes que el
autor juzga constitutivos del objeto, con lo que contamos con algo distinto,
con una presencia nueva, ese soporte material convertido en texto que incluye
unas cosas y que expulsa (de la guía/de la ciudad) otras muchas. Lo que queda
fuera, una parte fundamental de la vida urbana, puede ser coyuntural,
accidental, algo que caduca inmediatamente, pero también quedan fuera aspectos permanentes de esa ciudad y de sus
vecinos, aspectos que se confían a la mirada y a la oralidad, a las preguntas discretas e indiscretas del
viajero.
Decíamos antes que una guía puede
verse como la conversión de una ciudad en texto, que es un modo particular de
esa representación de la que hablábamos. En ese sentido, si bien una guía de
entonces y otra de ahora parecen responder a una necesidad semejante, producen
textos que no son coincidentes, muestran formas de ver el mundo diversas,
propias de diferentes observadores que ven de distinto modo realidades que, a
la vez, son muy distantes. Por otro lado, hoy como entonces, lo íntimo y lo
estrictamente privado quedan excluidos de su
prosa, y es una parte de lo público, la esfera de lo que no queda
reservado al secreto, como diría Simmel, aquello que deviene texto. ¿Y qué ciudad
de papel queda representada en la guía? Principal y habitualmente, un mundo
jerarquizado en torno a aquellas instituciones que tienen asiento físico en la
localidad, esto es, en torno a aquellas
instituciones que encarnan algún tipo de autoridad; pero también un mundo
ordenado de acuerdo con los
establecimientos (estancos o libres) de la sociedad civil, del mercado,
esto es, de acuerdo con la producción y el consumo. En ocasiones, esos dos
mundos, el de la autoridad y el del mercado, pueden tener sus propios textos
(manuales de establecimientos, almanaques, guías de autoridades, etcétera), con
lo que la simplificación, el énfasis y la información dan perfiles diferentes a
una misma ciudad. Ahora bien, aquel viajero que hemos propuesto seguramente se
inclinaría por adquirir una guía que incluyera noticia de ambos mundos, una
guía como la que hemos descrito idealmente, una guía que, sin embargo, existía.
De hecho, algunas de las que publicaba el librero Julián Mariana se ajustaban a
nuestro modelo, como por ejemplo la que se tituló Valencia en la mano o sea Manual de forasteros, aparecida en 1852.
Aunque Mariana no da información
acerca de dicha obra, era de dominio público la índole de aquel librito. En
realidad se trataba de la reedición de un volumen anónimo, antiguo y más
modesto que apareciera en la Imprenta de José Gimeno en 1825, un volumen
célebre desde aquel año y que dio origen en la ciudad al género del manual de
forasteros. Los naturales contaban con otro tipo de guías, como por ejemplo las
que se habían publicado en el setecientos.
Esas otras guías, cuyo privilegio exclusivo de impresión se reservó la
Sociedad Económica de Amigos del País, contenían principalmente información
perecedera, una información de las cosas mudables, como se decía entonces; esto
es, eran guías de autoridades cuya caducidad era consecuencia de las
cesantías. Por contra, aquel viejo
manual de 1825 y de expresivo título (Valencia
en la mano) proporcionaba noticias estables referidas al callejero, a las
oficinas y a los edificios civiles, militares
o eclesiásticos de la localidad. La reedición de 1852, ese texto
reciente del que se sirve el viajero, es sensiblemente diferente. No sólo hay
las cosas estables, sino que incluye también algunas de las mudables. Veamos si nos sirve; veamos si el visitante
se orienta y si consigue, en este caso y más concretamente, datos referidos a
las bibliotecas, puesto que en la obra de 1825 nada se nos dice sobre este
ramo.
Su
título describe perfectamente la conversión de la ciudad en texto (Valencia en la mano), precisa el objeto
de su información (Manual de forasteros)
y da pistas suficientes de la reunión de ambos géneros, el de lo estable y el
de lo mudable. Pero además, se añade un
subtítulo prolijo, a la manera arcaica, que es igualmente significativo:
"Guía cierta y segura para encontrar las cosas más apreciables y dignas de
saberse que hay en ella, sin necesidad de preguntar; contiene además, por medio
de apéndice las mejoras introducidas hasta el día, y muchos artículos y
noticias interesantes, como se advierte por sola la lectura del índice".
Este subtítulo, que reproduce y amplía el de la obra de la que es reedición, es
muy preciso. En primer lugar, lo que el manual indica es la verdad de su
información, una documentación contrastada que asegura la orientación del viajero;
asegura también noticia de lo memorable, sin confiar para ello a la oralidad,
que en este género de libros es la prueba de una adecuada concepción y de una
buena factura. Por otro lado, el añadido que anuncia, el apéndice, se adjunta
al principio sin paginación para dar cuenta precisamente de la actualidad que
contiene, de la urgencia que retrata, y que no es otra cosa que el conjunto de
mejoras urbanas que están cambiando en aquellas décadas la fisonomía de la
ciudad (el ferrocarril, por ejemplo). No es lo mudable en el sentido que
habitualmente se le daba (los nombres), sino lo actual, la precipitación del
mundo moderno de la que la imprenta sólo da parcial cuenta.
¿Se menciona la existencia de bibliotecas en Valencia? ¿Habla este
libro de otros libros? "Hay dos (bibliotecas) en esta ciudad --lee el
viajero--, la una en la Universidad literaria, es magnífica, selecta y de
muchos volúmenes; la otra no tan rica en el palacio arzobispal". Tan
escasa información le deja probablemente insatisfecho. Una ciudad amplia, de
abarrotada población, ¿sólo cuenta con dos bibliotecas? La guía precisa que se
trata de bibliotecas públicas, es decir, que están efectivamente abiertas a
unos lectores que no son propietarios de sus fondos. Pero inmediatamente la
pregunta se amplía. ¿Sólo dos públicas? Más aún, si hay comercio de libros, es
razonable pensar que haya también bibliotecas privadas a las que vayan a parar
las existencias de aquellas seis o siete librerías que consigna la guía.
Descontento con una información tan escasa, el visitante regresa al punto de
venta, regresa al establecimiento de Julián Mariana, y busca algún ejemplar de
alguna otra guía que precediera a ese manual de 1852. En este caso, descubre la
obra de José Garulo, una obra fechada en 1841 y, por supuesto, también
publicada por el mismo librero-impresor. ¿Y qué advierte? Se alude a las mismas
bibliotecas, pero, lo más sorprendente, es que el escueto párrafo que las
describe lo hace en los mismos términos. Es decir, hay plagio, hay repetición
de unas mismas palabras. ¿O es que, acaso, es el mismo autor? Como ha señalado
María del Mar Serrano, fue muy común el plagio en este tipo de obras, obras en
las que los autores hasta confiesan tomar directamente de otros las palabras
que les convienen. En todo caso, tampoco José Garulo añade nada en su guía
sobre la existencia de otras colecciones de libros, y las que le precedieron
eran aún menos informativas.
Supongamos,
sin embargo, que aquel viajero que
visitó esta ciudad en los años cincuenta y
que no obtuvo gran cosa sobre las bibliotecas y las redes de lectores de
la Valencia burguesa, regresara en 1866. ¿Tiene aquel visitante alguna razón
para volver? Valencia crece, Valencia cambia y Valencia, en fin, se ensancha.
Por las noticias que se han difundido, quizá sepa que, en febrero de 1865
y con gran pompa, se dio principio al
derribo de las murallas, esa cintura elíptica que tuvo que atravesar cuando
llegó por primera vez. Además, ahora, si viene como entonces desde Madrid,
puede hacerlo en ferrocarril, aunque el precio del billete era ciertamente
elevado. Si hubiera hecho una reserva en primera clase, habría debido abonar
más de doscientos reales, el doble de lo que suponía un viaje en tercera.
Pues bien, en ese año, en 1866,
José María Settier publicaba en la imprenta de Salvador Martínez su Guía del viajero en Valencia. Si, como
en la ocasión anterior, hubiera optado por adquirir un texto de este tipo y
finalmente hubiera escogido ésta, habría experimentado cierta sorpresa. Ante
todo, su extensión no es común, puesto que la ciudad es representada ahora en
cuatrocientas páginas, una cifra muy superior a lo habitual en este tipo de
publicaciones. En parte, esta extensión está justificada por una peculiaridad
bibliográfica: se trata de una edición bilingüe, en castellano y en francés.
Que se presentara en ambos idiomas puede deberse al destinatario al que se
dirige y a la personalidad de su autor. Como se sabe, el francés era una suerte
de lingua franca de la Europa
continental del pasado siglo y sus clases bienestantes lo tomaban como idioma
de cultura y de comunicación. Además, la ciudad de Valencia, como otras del
Mediterráneo español, tenía una estrecha relación comercial con Francia y
contaba con una colonia francófona muy arraigada. Esos datos, ese contexto,
podemos tomarlos como las pruebas circunstanciales de una rareza editorial,
pero no dan cuenta de la motivación intencional de su autor.
¿Quién era José María Settier? Este apellido no era desconocido en
Valencia. José María era hijo de
Baltasar Settier Gobetto, un ciudadano turinés que había llegado a la ciudad a principios de siglo. La fama
local de los Settier se debió a su condición mercantil: inicialmente, desde los
años veinte, contaron con una modesta sombrerería. Esta tienda debió de reportarles grandes
beneficios, dado que en los años
cuarenta abrirían una fábrica de
sombreros, que se convertiría en un próspero negocio y que ocuparía a unas doscientas personas,
entre adultos y niñas, fijos y eventuales. Esa prosperidad tendría también su
traslado en el ámbito social y político. Baltasar ingresaría en la Sociedad
Económica en 1842 y dos de sus hijos, Baltasar y José María, lo harían en 1857.
Allí, su presencia fue siempre destacada. El padre llegó a presidir la comisión
de industria y José María lograría los empleos de secretario y tesorero de la
institución. Además, el apellido Settier fue constante entre los concejales del
Ayuntamiento bajo el mandato de la Unión Liberal. Ello no fue óbice para que
los hijos trabajaran en el negocio paterno, un negocio cada vez más exigente y
de mayor volumen. No obstante, José María fue un hombre de letras. Se graduó en
leyes y fue el único de ellos que publicó alguna obra, en concreto una peculiar
Guía del viajero en Valencia. ¿Por
qué peculiar? Más allá de la personalidad del autor y además de la edición
bilingüe, probablemente justificada por la antigua lengua familiar, esa Guía nos proporciona una representación
de la ciudad que no es coincidente con
las que fueron habituales en el género de los manuales del viajero.
Para cualquier viajero de aquel
tiempo, la información que ofrecía esta guía era copiosa, con gran detallismo,
incluso con noticias más propias de la vida privada de los naturales, algo poco
común en Valencia hasta los años sesenta.
De entrada, el índice era
convencional, pero la jerarquía de la información se había modificado
sensiblemente. Así, la información eclesiástica
es ahora muy escasa, mientras que lo público, lo civil y lo militar, ocupa la
mayor parte de sus cuatrocientas páginas. Además, cobran gran relevancia todos
aquellos aspectos que contribuyen a configurar la cultura burguesa: las bellas
artes, los centros de instrucción, las sociedades de fomento, los teatros, los
jardines y paseos, las diversiones, etcétera. Ahora bien, un elemento muy
significativo es que el autor haga hincapié en la existencia de colecciones
privadas o expresiones particulares en cada uno de esos ámbitos. Es decir, si
habla de pintura o de numismática, por ejemplo, Settier se apresura a indicarle
al lector en qué casas puede encontrar
colecciones de gran valor, que incluso rivalizan con las públicas.
Pues bien, la información que Settier da a propósito de las
bibliotecas colmaría sin duda las ansias de conocimiento de aquel viajero.
Habla de o describe hasta once establecimientos de este tipo, y lo hace
recreándose en la descripción, detallando todos y cada uno de los datos de
interés e incluso, en ocasiones, demorándose en los títulos de los volúmenes
más sobresalientes. Por fin ese visitante descubre que tan populosa ciudad
contaba con un número y con un tipo de
bibliotecas acorde con sus necesidades. ¿Cuál era la índole de estos
establecimientos? Había de tres tipos. En primer lugar, las bibliotecas tradicionales,
es decir, las que estaban asociadas a las instituciones que desde el Antiguo
Régimen atesoraban el saber y su transmisión: la Universidad, que contaba con
la mayor de todas, y la iglesia
(Arzobispado, Cabildo, Colegio del Patriarca y Seminario). En segundo lugar, y
esto es una novedad con respecto a las guías anteriores, Settier da cuenta de
aquellas otras bibliotecas pertenecientes a diversas instituciones de la
sociedad civil. Así, los libros depositados en la Sociedad Económica, en la
Academia de San Carlos, en el Colegio
de Abogados y en el de Notarios, son muestra de la vida urbana, de la variedad
de sus necesidades y de la especialización de sus socios. En tercer lugar, el
autor proporciona una información muy pormenorizada de las bibliotecas de
particulares existentes en la ciudad. En este último caso, las noticias no son
sobre un servicio público, con su horario de consulta y con los días de
apertura, sino sobre un tesoro privado. Si lo que aquel viajero quería
averiguar era la ubicación de las bibliotecas y la personalidad de sus
lectores, Settier le ayudaba especialmente.
Detengámonos en esas bibliotecas particulares. Reparar en ellas nos
permitirá preguntarnos si su aparición obedece a algún cambio social reciente y
si a través de ellas podemos reconocer a sus usuarios. El viajero descubre, en efecto, que hay dos
grandes bibliotecas privadas en la Valencia de aquellas fechas: la de Pedro
Salvá y la de Vicente Lassala. De ambas, Settier da una información prolija,
describiendo las secciones que las forman, el número de volúmenes que contienen
y sus ejemplares más preciados, aunque no nos informa acerca de su origen ni
sobre los avatares que llevaron a sus propietarios a reunir esos libros. De
Salvá se decía en la guía que tenía "unos 6.000 volúmenes de autores
exclusivamente españoles"; de Lassala se añadía que contaba con "más
de 14.000 volúmenes". Sin duda, y ateniéndose a la información ofrecida
por Settier, el visitante concluiría que la ciudad contaba con dos inmensas
bibliotecas particulares, sólo superadas por la de la Universidad, puesto que
la del Palacio Arzobispal tendría un
número de títulos inferior al contenido en la de Lassala. Hay que hacer
notar, no obstante, que si ese viajero hubiera consultado el célebre Diccionario de Madoz antes de emprender
su viaje, una parte de esa información
no le habría resultado extraña. De hecho, salvo los datos referidos a la
biblioteca de Lassala, las restantes noticias son las mismas, sobre todo por lo
que a Salvá se refiere. Ese visitante, pues, puede sentir una cierta decepción
al comprobar nuevamente que el plagio, la reproducción y la pereza informativas
son rasgos comunes de los libros de consulta del viajero, que se trata de
textos sobre otros textos que, a su vez, leen o copian otros textos. ¿Qué más
podría averiguar ese visitante por el hecho de estar allí, por el hecho de
estar presente? A no ser que contara
con amigos bien relacionados en la ciudad o que viniera bien recomendado, hasta
el punto de lograr un permiso para visitar una o ambas bibliotecas, eso es todo
lo que conseguiría conocer. Y eso es todo lo que es de suponer que consiguiera
puesto que ese tipo de permiso, ese billete que permite franquear una propiedad
privada, sólo se concedía, según añade Settier, a la parte exterior de lo
privado, es decir, a su parte más vistosa y pública, como por ejemplo los
jardines o las casas de recreo.
Por tanto, de regreso a Madrid, probablemente decepcionado por lo
infructuoso de sus pesquisas, este viajero se hiciera un sinfín de preguntas,
preguntas que, por estar allí, por haber visitado el escenario, no podría
responder: ¿cómo eran esas bibliotecas? ¿quiénes eran sus propietarios? ¿había
otras? ¿cómo leían? Que las incógnitas quedaran sin aclarar, no debe
resultarnos extraño. Como sabemos desde Stendhal o Tolstoi y como, por otra
parte, nos ha recordado Isaiah Berlin, la presencia en el lugar de los hechos
no garantiza el conocimiento, puesto que errar por el campo de batalla no nos
permite saber cómo se enfrentan los contendientes, cuál es la razón última del
conflicto ni, en último término, cuáles son la conclusión y consecuencias de
una guerra que es oscura, indescifrable para el soldado. Ver no es comprender,
y nuestro viajero y lector, dotado de las mejores guías e instalado allí, no
consigue averiguar gran cosa, y lo poco que obtiene es más una fuente de
interrogantes que una respuesta a su sed de saber. De haber contado con un
informante, al modo de los antropólogos de nuestro siglo, quizá habría podido
reunir algún dato más, pero tampoco habría ido mucho más lejos, puesto que
Valencia no era una tribu que pudiera ser desentrañada por la información oral
de un avispado nativo. Así pues, ha llegado el momento de abandonar a nuestro
viajero, ha llegado el momento de convertir lo metafórico (el viaje) en asunto
real. Y lo real en este caso es el viaje ontológicamente imposible de dos
historiadores que ya no están allí.
3. Regresamos, en efecto, al siglo XX, regresamos precipitadamente y, de
entrada, tenemos la misma facilidad o dificultad que tuvo que arrostrar aquel
viajero. Se conservan documentos e incluso
libros de aquellas dos familias, pero, como entonces, acceder a tal
información, una información que no es pública, depende del permiso de sus
actuales propietarios. Sin embargo, justamente por no estar allí, por no ser
testigos de aquel tiempo, tenemos algunas ventajas frente a aquel viajero. La
principal de ellas son los más de cien años transcurridos, una distancia que
permite añadir documentos y que, entre otras cosas, nos permite consultar otras
fuentes, leer de otro modo. Por tanto, ya no somos tan dependientes del
arbitrio de los personajes históricos. Pues bien, el mejor modo de averiguar la
índole de aquellas dos bibliotecas y la personalidad de sus propietarios es
hacerlo a través de los protocolos notariales. En otra parte, en "La
escritura y la vida", ya nos hemos extendido sobre este tipo de
documentación, sobre el papel del notariado, sobre las noticias que puede
proporcionarnos y sobre el proceso de reconstrucción informativa a que nos
obliga esta fuente. El lector de una escritura sólo es, en principio, el
destinatario interesado en el contrato que se protocoliza. Es, por decirlo con
Umberto Eco, su lector modelo, lo incorpora y, por su propio interés, lo
convierte en garante de las instrucciones de descodificación. Con esas
instrucciones y con esas cláusulas se evitan las descodificaciones aberrantes y
las malas interpretaciones. En efecto, no podrá hacerse uso arbitrario de sus
contenidos precisamente por ser un contrato y, por tanto, por ser su prosa aseverativa,
apodíctica.
Ahora bien, cuando los historiadores posteriores leen una escritura de
la que en principio están excluidos, por la que no tienen ningún interés
material, su acto de lectura es sensiblemente diferente. Ese instrumento notarial, el protocolo,
añade una tras otra escrituras diversas, de otorgantes distintos y con un orden
azaroso, azaroso en el sentido de que el escribano no impone una jerarquía
general que clasifique de mayor a menor aquellos contratos. En efecto, los actos quedan protocolizados de acuerdo
con el caos que es la propia existencia, de acuerdo con la vida y con la
muerte, de acuerdo con la cronología y con los embates que nos inflige la
naturaleza. Por eso, la tarea de lectura notarial que el historiador se impone
tiene algo de exhumación, en virtud de la cual devolvemos a la vida lo que
estaba inerte. En el cementerio, más allá del evidente hacinamiento y del caos
obvio, podemos hallar la racionalidad de aquel desorden, la jerarquía de los
muertos, las calles en las que yacen, más o menos importantes, la cercanía o la
lejanía del centro espacial y simbólico que es la capilla. En cambio, en el
protocolo no hay centro, hay selección y discriminación sociales (unos están y
otros no), hay sucesión, yuxtaposición, adición. Eso hace que dicha lectura
histórica como exhumación sea siempre costosa, una especie de viaje metafórico
y errabundo, con pocos datos, efectivamente basado en la fortuna del azar, sin
guías de forasteros que nos orienten,
y, por eso, resuelto de manera intuitiva, poniendo en relación noticias y
evidencias a partir de sospechas, de atisbos y de indicios mínimos.
4. Pues bien, ¿qué es lo que hemos
podido saber de libros y bibliotecas, de propietarios y de lecturas, a través
de las escrituras protocolizadas? En primer lugar, la consulta exhaustiva de
esos documentos nos permite despejar una de las dudas del viajero. Esas dos
grandes bibliotecas no eran en absoluto representativas de la comunidad de
lectores que pudiera darse en la Valencia de aquellas fechas, y no lo eran en
principio por el modo en que fueron reunidos aquellos fondos. En el caso de
Salvá, su biblioteca no es la de un lector común, sino la de un antiguo y
afamado vendedor de libros, un librero e impresor que ejerció su profesión en
Valencia y en el exilio, en Londres y en París. Salvá fue un liberal exaltado
que además acabó siendo un reconocido bibliófilo, el propietario de una rica y
valiosísima colección que finalmente instaló en su domicilio de la calle de la
Nave, muy cercano a la Universidad. Su vida es sobradamente conocida, en parte
gracias a la evocación familiar de una de sus descendientes, la que escribiera
Carola Reig Salvá; y de su biblioteca se conserva el catálogo que él inició, su
hijo completó y sus nietos editaron en 1872, una de las joyas de la bibliofilia
española. En todo caso, conviene
detenerse en dos aspectos. Por un lado, la centralidad que este personaje tuvo
en las redes familiares de la burguesía local, lo que le convierte en un lector
burgués, aunque no sea el burgués-tipo de lector. Más que Vicente Salvá, que
falleció en 1849, poco después de haber regresado del exilio, fue uno de sus
hijos, Pedro Salvá Mallén, quien más contribuyó a difundir la memoria de su
padre y a celebrar su condición de bibliófilo. Además, probablemente pudo desempeñar una tarea de difusión del libro y la
lectura, al menos dentro de sus círculos más próximos, los círculos de la alta
burguesía local. Por otro lado, el catálogo de la biblioteca, nutrida con lo
que ellos editaban o compraban, con los fondos adquiridos a su cuñado Pedro J.
Mallén en 1835 y, en suma, con los volúmenes traídos de París, nos da una cifra
distinta de la que las guías pregonaban: éstas
dan cantidades que, según los casos, oscilan entre los seis y los ocho
mil volúmenes, mientras que el catálogo finalmente editado recoge sólo cuatro
mil setenta libros.
Esa disparidad no se da sólo en el ejemplo de Salvá, sino que se
repite nuevamente en la colección de Lassala, pues mientras las guías, como es
el caso de la de Settier, anuncian más de catorce mil ejemplares, lo contenido
era mucho menor. De hecho, el inventario realizado en 1850 anota siete mil
setecientas noventa y cuatro obras, la misma cifra que los peritos libreros
habían registrado ya en 1832. Que esa cantidad de libro no se modifique nos indica, de entrada, que en el caso de
Lassala no estaríamos ante un bibliófilo como Salvá, ante un cazador de piezas
únicas. Vicente Lassala de Santiago Palomares era conocido por aquel entonces
por su intensa actividad pública, por los empleos que desempeñara al frente de
diversas corporaciones ciudadanas (la dirección de la Sociedad Económica de
Amigos del País, de Sociedad Valenciana de Agricultura), así como por sus
cargos políticos en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Militar de profesión, llegó a alcanzar los
grados de teniente coronel de Infantería y capitán de Ingenieros, además de
reunir distintas propiedades rústicas y urbanas que lo convirtieron en un
distinguido hacendado.
Estas actividades profesionales no le aproximaban, en principio, al
mundo del libro, aunque sí su condición de polígrafo, de colaborador habitual
de revistas y periódicos, de redactor de memorias y de informes, etcétera.
Porque, en efecto, Vicente Lassala frecuentó la prensa, publicó folletos de los
más variados temas, aunque, bien es verdad, siempre con la agricultura, su
explotación y sus innovaciones como objetos dominantes de su prosa. Tan
prolífico fue y tan activo se mostró en la mejora de la propiedad agraria, que
Rafael Janini lo inmortalizó años después, en 1923, como uno de los Principales impulsores y defensores de la
riqueza agrícola y ganadera valenciana. El ejemplo y la tradición que le
llegaban de sus ancestros también pudieron hacer de él un lector. Su bisabuelo,
Bernardo Lassala Vergés, había sido señor de Prechac, en el principado francés
de Bearne, y abad laico con asiento en Cortes, aunque, como nos recuerda
Ricardo Franch, su instalación en la Valencia del setecientos le permitió
convertirse en un importantísimo hombre de negocios . Su tío-abuelo, Manuel
Lassala Sangermán, nacido ya en Valencia en 1738, fue un destacado jesuita, uno
de los literatos valencianos del setecientos más importantes, como ha puesto de
relieve Joaquín Espinosa. Desde esta perspectiva, cabría esperar que ese rico
fondo bibliográfico procediera de una herencia familiar. Y así era, pero no de
los Lassala, sino de los Camps, el linaje de su mujer. Esos libros, esos más de
siete mil libros, habían pertenecido a José Camps, el tío carnal de la esposa de
Lassala. Los Camps a los que nos referimos, José y Pascual, formaban parte de
una dinastía sedera de larga tradición, una tradición mercantil que ambos
hermanos mantuvieron inicialmente. Por razones que desconocemos, y que el azar
notarial no nos ha revelado, esa tradición comenzó a agostarse y sólo Pascual,
el suegro de Vicente Lassala, continuaría dedicándose al comercio, a la seda y
a otros ramos del textil, hasta el
momento mismo de su muerte. Por su parte, José Camps, que falleció en 1832 sin
descendientes, no conservaba al final de su vida rastro alguno de su pasado
mercantil. En efecto, su inventario es
un compendio de libros, esculturas, alhajas, grabados y pinturas, además de
tierras e inmuebles. Esa herencia --con los mismos volúmenes, guardados en los
mismos armarios y depositados en las mismas salas-- fue la que constituía la
colección que los Lassala acabaron poseyendo a mediados del ochocientos.
Como indicábamos, la manera en la que Salvá y Lassala reunieron esas
grandes colecciones de libros impide considerarlos lectores-tipo, lectores
característicos de la Valencia burguesa. Esos fondos estaban clasificados en
diferentes secciones (doce y diez respectivamente) que incluían todo tipo de
materias, el saber universal al que pudiera aspirarse en la época. Desde los
clásicos de la literatura a las humanidades, pasando por las obras piadosas,
obras que no podían faltar en la biblioteca del burgués, estos volúmenes
reunían tradición y modernidad, conocimientos antiguos y saberes aplicados. Por
contraste con otros casos que pudieran darse en la Valencia de aquellas fechas,
las bibliotecas de Salvá y Lassala eran excepcionales en su contenido y en su
formación. Si a aquel viajero que llegó a esta ciudad buscando libros se le
hubiera franqueado el paso y hubiera podido acceder a una de estas colecciones,
quizá su impresión habría sido la de estar frente a un mundo abarrotado de
papel. Así, por ejemplo, los más de ochenta armarios que, dispuestos en nueve
distintas piezas, contenían los libros de Lassala quizá le hubieran provocado
una impresión parecida a la que describiera Borges, la de estar frente a una
biblioteca interminable, aquella biblioteca de Babel infinita, ilimitada,
frente a aquella biblioteca de galerías simétricas que otros llaman el universo.
Esa misma desmesura impide también considerar a Lassala y a Salvá como lectores
característicos de aquel tiempo y de aquella ciudad. Y es por eso por lo que
las guías los mencionan, por no ser comunes, por su propia excepcionalidad.
¿Y qué sería un lector común, o mejor, qué sería lo común en la casa
de un burgués? Esto último, la existencia o no de libros y de gabinetes de
lectura, es algo que sólo puede exhumarse, y no siempre, gracias a los
protocolos notariales. Cuando hay libros y se consignan en las escrituras, en
ese caso el historiador los encontrará en los inventarios post mortem o en las particiones patrimoniales, y eso ocurre cuando
esos ejemplares tienen o un valor material o un valor simbólico. En ese
sentido, el número de individuos que consigna
este tipo de bienes es escaso, apenas una decena de un total de treinta
propietarios, comerciantes e industriales que constituyen la elite de la
Valencia burguesa, de acuerdo con el cómputo que establecimos en La ciudad extensa. No evaluaremos ahora
si ese tercio es o no representativo, puesto que depende de la fuente notarial.
En todo caso, ese tercio es un porcentaje que dobla las cifras que ofrecieron
Franch y Lamarca para las bibliotecas de comerciantes en el siglo XVIII. Ahora bien, lo que más nos interesa es su
significado.
Para
un burgués, disponer de un gabinete de lectura o de una sala de biblioteca
servía para acrecentar un prestigio que se había adquirido en su forma
material. En este sentido, como sabemos, los ejemplos que solían repetir las
guías eran los de Salvá y Lassala. Sin embargo, al margen de estos casos
extremos, la presencia de obras literarias de diverso género no era del todo
extraña en la casa del burgués. ¿Qué es lo que se observa, pues, en esos
fondos? Ante todo, cabe decir que se da un reparto relativamente equilibrado
entre las distintas materias o géneros que componen estas bibliotecas
particulares. Ahora bien, suele ser bastante común que sean las obras de tema
religioso las que predominen: vidas de santos, la Biblia ‑‑incluso
la Vulgata en el caso del comerciante Santiago García‑‑, y manuales
de moral religiosa, principalmente. También, los libros de tipo histórico‑político
suelen dominar en los estantes de la clase acomodada. En este apartado, podemos
distinguir tres grandes bloques: por un lado, los diccionarios o compendios de
tipo histórico, donde, sin duda, el texto dominante es la célebre obra de
Pascual Madoz; por otro, las diversas historias de España, esa historias
generales debidas a la pluma del Padre Mariana, de Modesto Lafuente o del Conde
de Toreno; finalmente, las historias de otros países, en donde lo común es la
crónica referida a Francia, y sobre todo la historia de la revolución francesa
de Thiers.
Otro gran apartado bajo el cual adscribir los libros
consignados en los inventarios es el de la literatura. En este sentido, tanto
la clásica como la más contemporánea se distribuyen casi por igual. Por lo que
se refiere a la primera, la obra más citada es, por supuesto, Don Quijote y, junto a ésta, Las aventuras de Telémaco, texto que
también gozó de gran difusión en otros lugares de Europa. Por lo que respecta a la literatura de los siglos
XVIII y XIX, los burgueses valencianos suelen poseer obras preferentemente
francesas de autores de éxito: Chateaubriand, Victor Hugo, Dumas y Eugéne Sue.
En esto como en tantas otras cosas,
los burgueses valencianos no diferían en sus lecturas de lo que constituía la
práctica habitual en el resto de Europa. Este hecho, además, queda plenamente
corroborado si analizamos las distintas ediciones que en los años cuarenta
realizaba la revista El Fénix,
principal publicación literaria de la ciudad y que podremos encontrar también
en las bibliotecas burguesas. Efectivamente, tanto en su colección
"Biblioteca del Fénix", como en la de "Mil y una novelas",
predominan estos autores y otros de similar orientación literaria. Esta revista
remitía a sus suscriptores las sucesivas entregas de estas ediciones, cada una
de las cuales constaba de sesenta y cuatro páginas "en 4 pliegos en
elegante octavo mayor". Es más: la noción de actualidad literaria está
presente entre sus páginas, y periódicamente se anunciaba la publicación de
"las mejores y más recientes novelas de Dumas, Soulié, Sue, Paul de Cook
(Kock) y demás célebres romancistas" como se puede leer en el número
correspondiente al ocho de diciembre de 1844. Con ello, se divulgaban en
Valencia los modelos literarios de la novela por entregas.
Dentro, pues, de toda esta producción
de éxito en Valencia, cabría destacar dos hechos. Por un lado, la resonancia
lógica de Los misterios de París.
Efectivamente, la traducción y adaptación al teatro de esta obra y de otras
parecidas marcaron el inicio de lo que podemos denominar el triunfo del melodrama social. Este género ‑‑y
particularmente la obra de Sue‑‑ experimentó un rotundo éxito de
público. Tanto es así que, como es sabido, Marx se ocuparía de revelar la
coartada populista que encerraba esta literatura presuntamente crítica. Los
capítulos V y VIII de La sagrada familia
son al respecto una obra de demolición ética de la patraña moral que Sue nos
legó en Rodolphe, en Fleur de Marie y en los restantes personajes de Les Mystères de Paris. En España, la
repercusión de aquellos modelos melodramáticos fue también notable. Así, a
partir de los años cuarenta empezarían a editarse distintas secuelas de aquel
modelo ya en sí mismo degradado, desde Los
misterios de Madrid (1845) hasta Los
misterios de Barcelona. Siguiendo esa misma tendencia, El Fénix anunció el 2 de enero de 1848 la aparición de la primera
entrega de Los misterios de Valencia.
Con todo, al parecer, la escasa calidad de esta última obra aconsejó la
suspensión de su publicación, como así se anunció una semana después.
Por otro lado, dentro de esta producción,
resultaban igualmente lógicas la edición y la presencia en el seno de las
bibliotecas burguesas de otra obra singular como fue Las aventuras de Telémaco. Este libro, cuya publicación fue
anunciada en El Fénix el 2 de febrero
de 1845, reviste una serie de características que avalan el interés que
despertó. Como se sabe, la obra de Fénelon era considerada como un clásico por
distintos motivos. Sin embargo, eso mismo no justificaba, en principio, su
vigencia entre los lectores burgueses. En primer lugar, aquello que podía
motivar su lectura en versión original era el hecho de que fuera empleada desde
tiempo atrás como el texto óptimo para iniciarse en el conocimiento de la
lengua francesa. Pero, en segundo término, y probablemente aún más importante,
el éxito que esta obra registró se debía a su carácter de novela pedagógica. En efecto, el objeto para el que Fénelon
escribió dicho texto fue el de instruir al duque de Borgoña, apelando a la
simbología de la antigüedad clásica. No existía, pues, libro mejor para poder
ilustrar al joven burgués ofreciéndole un auténtico tratado contra las
pasiones. Asumiendo la tradición cultural clásica, las aventuras del hijo de
Ulises ofrecen el marco adecuado para enseñar a los jóvenes burgueses cuál
debía ser su actitud ante determinados aspectos de la vida. Así es, como le
indicara repetidamente Mentor a Telémaco, la prudencia, la previsión y sostener
la reputación del padre eran las empresas que todo joven debía asumir como
propias por encima del afán por independizarse. En este caso, el modelo de
Telémaco era preferible al de su padre: Ulises es la encarnación misma de la
prudencia madura; su hijo es, por el contrario, el joven susceptible de ser
cegado por la pasión, pero de la que logrará desembarazarse yendo por el camino
recto de la prudencia.
Evidentemente, no tiene por qué pensarse que todas las familias
acomodadas poseyeran estos libros ni que los leyeran. Significa que algunas de
ellas, una escasa decena de apellidos ilustres, sí que los tenían en sus
anaqueles. Entre aquéllos, hay un caso que merece especial atención, el de una
de las hijas del comerciante y financiero Pedro Enríquez Rodríguez, por lo que
de lectora burguesa pueda tener. Dolores Enríquez, si hemos de atender a la
información que nos proporciona su inventario, poseía abundante literatura
contemporánea, preferentemente francesa. En su biblioteca, en la que no faltan
las vidas ejemplares de mujeres de la historia, aparecen obras como El conde de Montecristo, El collar de la reina, Gran artista, gran señora, o Los misterios de Londres. En definitiva,
era ésta una literatura que no difería excesivamente de la que el propio
Flaubert hizo devorar con fruición a Madame Bovary en su juventud o de la que
leyera la heroína de En la jaula, de
Henry James.
En el caso de Dolores Enríquez, lo que más sorprende es la
presencia de Las mil y una noches,
libro que jamás figura entre los restantes inventarios y que, con toda
seguridad, no debió de ser una lectura recomendable ni edificante entre las
distinguidas señoritas de la buena sociedad. Ahora bien, como se sabe, el
propio Stendhal refería en Rojo y negro
hasta qué punto llegó a ser habitual que las jovencitas de buena familia
necesitaran "que la lectura ofreciera algo picante para interesarse por
una novela". Muy expresivamente, en la célebre Historia de la vida privada de Ariès y Duby, a estos libros de
dudosa moralidad se les denomina como
literatura del último estante, aquella cuya visión se ocultaba. En
cambio, no sorprende por igual que Dolores Enríquez poseyera la clásica obra de
Defoe, Robinson Crusoe, el manual de
la robinsonada burguesa, en palabras de Marx. Sin embargo, tampoco es éste un
texto usual entre las familias acomodadas de Valencia, como en general tampoco
lo es la literatura inglesa. Porque, si repasamos los inventarios, se observa
que el único idioma extranjero en el que aparecen obras de lectura de los
burgueses es el francés. En efecto, la existencia de gramáticas y diccionarios
atestigua que, a excepción del castellano, esta lengua era la preferida entre
las familias acomodadas.
El resto de las obras que podemos
encontrar en las mencionadas bibliotecas se reparten entre diversas materias:
revistas periódicas ‑‑sobre todo valencianas, como El Fénix y el Boletín Enciclopédico de la Sociedad Económica‑‑;
derecho ‑‑el Código de comercio o los prontuarios, como el de
sucesiones y contratos‑‑; geografía; memorias ‑‑género
éste, como se sabe, tan preciado en el siglo XIX‑‑; agricultura ‑‑con
la repetida obra de Borrull sobre los canales de riego‑‑; ciencias
naturales, exactas y aplicadas ‑‑con libros sobre farmacología o
sobre autodiagnóstico médico‑‑; economía y comercio; y, finalmente,
las guías de forasteros.
Pese a que podamos encuadrar bajo
aquellos epígrafes algunas obras características de su profesión, lo que
destaca, sin embargo, es la escasa relación de libros referentes a materias tan
ligadas a la actividad mercantil como el derecho, la economía o el comercio.
Tampoco aparecen demasiadas revistas técnicas que traten de estas últimas
disciplinas. Es decir, lo contrario de lo que ocurría en el siglo XVIII, a
juzgar por las conclusiones a las que llegan Franch y Lamarca. Esta nueva
composición puede obedecer a diversas
razones. En primer término, es reveladora de una sociabilidad externa que se
completa en las bibliotecas de las grandes corporaciones ciudadanas, como lo
fueron, entre otras, la propia Sociedad Económica, la Junta de Comercio o,
posteriormente, la Sociedad Valenciana de Agricultura. En segundo lugar, las
faltas que observamos en las bibliotecas privadas, al menos de acuerdo con la
información que nos dan los inventarios post
mortem, se subsanan con los libros que los mismos burgueses disponen en las
sedes de sus compañías de comercio e, incluso, en las alquerías, masías o casas
de recreo desde donde fiscalizan sus propiedades agrarias.
5. ¿Qué se infiere de lo dicho? Que los protocolos notariales son, en
realidad, una fuente de informaciones privadas, pero una fuente muy pobre, al
fin, para averiguar y desentrañar los modos posible de lectura. Por una parte,
como las propias guías de forasteros sugieren, hay bibliotecas de instituciones
que quizá tuvieran mayor importancia que los fondos particulares depositados en
cualquiera de las casas burguesas. Sin duda, las salas de lectura de la
Sociedad Económica o del Liceo Valenciano, por ejemplo, acogerían a un nutrido
grupo de burgueses y pondrían a su disposición un variado repertorio de libros.
Por otra parte, más allá de los volúmenes encuardernados, existía el mundo de
la prensa periódica y de los folletines por entregas. En efecto, una parte
importante de la literatura decimonónica apareció y triunfó bajo este formato,
un formato al alcance de las clases menesterosas y propietarias.
Sin embargo, el historiador que quiera averiguar cómo se leía o qué se
leía efectivamente poco puede hallar en los protocolos notariales, en los
periódicos o en las bibliotecas que entonces existían. Y, además, aunque se
averigüe qué se leía, no podremos saber con precisión de qué modo se
actualizaba el libro, de qué modo el artefacto material se convertía en libro.
La pragmática de la lectura es uno de los dominios más prometedores de la
historia cultural, pero las fuentes son escasas, y además, como nos advertía
Borges, los libros acaban dependiendo menos del género al que pertenecen que
del modo en que finalmente son leídos. En todo caso, lo que sí que podemos
hacer es, sobre la base de esas bibliotecas que efectivamente conocemos,
imaginar qué y cómo leían, aventurar conjeturas razonables o fundadas. Podemos
suponer, por ejemplo, que Dolores Enriquez leyó Las mil y una noches, puesto que la rareza del volumen así parece
justificarlo. ¿Pero hizo de él una lectura lúbrica, licenciosa?
Las preguntas acerca de cómo leían los
contemporáneos de Dolores Enríquez son siempre difíciles de responder e incluso
de imaginar, puesto que deberíamos
tener en cuenta tanto las instrucciones que incorpora un libro (su
lector-modelo, en palabras de Eco) como el horizonte de expectativas, la experiencia
y la cultura, que aplica el lector empírico, el lector real. Un ejemplo
sobresaliente y apropiado es el de Los
misterios de París. Como señala Umberto Eco en Lector in fabula, este folletín fue escrito desde la perspectiva de
un dandi que quería contar a su público culto los excitantes avatares de una
miseria dotada de pintoresquismo. Sin embargo, por ser una novela de entregas,
su autor pudo advirtió pronto que una parte importante de sus destinatarios
eran los propios obreros y los menesterosos sobre los que fantaseaba, y ese
descubrimiento le llevó a adaptar al relato a las demandas reales o supuestas
de sus imprevistos receptores. Ahora bien, estos grupos sociales no entendieron
la obra según las instrucciones primeras, originales, de Sue, incluso las
vulneraron, con lo que la confusión de descodificaciones fue notable. ¿Cómo
leyeron los burgueses valencianos ese libro de Sue?
En realidad, los protocolos sólo registran libros y de una lista de
ejemplares no podemos averiguar el modo de su lectura. Es decir, puede que los
burgueses adquirieran Los misterios de
París por la justa fama de la que estaba aureolado o porque éste y otros
libros formaran parte de la moda de los "romancistas" de París, pero
puede ser también que ni siquiera lo leyeran. Lo que sí que sabemos es que los
volúmenes justipreciados en los inventarios tenían un valor, un valor material,
puesto que así se reconocía y como tal pasaba a los herederos; y un valor
simbólico, y no por otra razón las guías empezaban a proclamar las bondades de
las grandes colecciones. Por tanto, es asimismo probable que los burgueses
emplearan los libros para otros fines diferentes de la estricta lectura, como
la ostentación. Igual que era de buen tono mostrar la calidad personal y
familiar con muebles u obras de arte,
bibliotecas como las de Salvá y Lassala creaban el gusto burgués por los
libros y por el confort de los gabinetes de lectura, lugares que podían acoger
al visitante y situarle en un espacio reconocible.
Ese espacio acotado era, sin embargo,
un lugar sin límites, una sala sin muros. En el caso de que el libro no fuera
sólo objeto de ostentación y, por tanto, en el caso de que aquel artefacto
material se convirtiera efectivamente en libro, la lectura devenía un viaje
tanto para el lector real, aquel que hace propias las experiencias ajenas, como
para el visitante, aquel para el que los libros no leídos son sólo promesas de
formación o de evasión. Decía Javier Echeverría que la biblioteca privada fue
la primera experiencia de cosmopolitismo en la que se aventuraron los
occidentales. La lectura, justamente, llevaba ese cosmopolitismo al interior de
uno mismo, al interior de un lector. El lector es, en efecto, el artífice de
una operación de relleno, es el que completa el significado de esos significantes
que son los libros, el que completa los espacios vacíos, el que amuebla esa
biblioteca vacía. Pero, como anotaba Wolfgang Iser, texto y lector no están frente a frente, no es la suya una
escisión exterior, sino que el hiato que se da entre sujeto y objeto se
incorpora dentro del propio lector. "Si éste piensa los pensamientos de
otro, sale temporalmente de sus disposiciones individuales, pues --como
concluía Iser-- acaba ocupándose de algo que, hasta ese momento, no se
encontraba, al menos de esa forma, en el horizonte de su experiencia". Es
decir, es un viaje interior. Pero de ese viaje, de cómo lo llevaron a cabo
aquellos burgueses valencianos del siglo pasado, nada sabemos. No sabemos, en
efecto, si aquellos tenderos se aventuraron, si viajaron como viajantes o
simplemente como tenderos. Regresamos, pues, derrotados al punto de partida.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Anónimo,
Valencia en la mano, ó sea Manual de
forasteros. Guía cierta y segura para encontrar las cosas más apreciables y
dignas de saberse que hay en ella, sin necesidad de preguntar. Valencia,
Julián Mariana, 1852.
Borges,
J.L., "La biblioteca de Babel", en Ficciones. Madrid, Alianza, 1971, pp. 89-100.
Boix,
V., Manual del viajero y guía de
forasteros en Valencia. Valencia, 1849.
Botrel,
J.F., Libros, prensa y lectura en la
España del siglo XIX. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993.
Cavallo,
G. y Chartier, R. (eds.), Historia de la
lectura en el mundo occidental. Madrid, Taurus, 1998.
Chartier,
R., El mundo como representación.
Barcelona, Gedisa, 1992.
Darnton,
R., La gran matanza de gatos y otros
episodios en la historia de la cultura francesa. México, FCE, 1987.
De
Certeau, M., L'invention du quotidien. 1.
Arts de faire.
París, Gallimard, 1990.
Díaz,
F.A., Guía novísima de Valencia.
Valencia, Ignacio Boix, 1861 y 1867.
Eco, U.,
Lector in fabula. Barcelona, Lumen,
1981.
Garulo,
J., Manual de forasteros en Valencia, ó
sea Guía segura para encontrar las cosas más apreciables y dignas de saberse
que hay en ella, sin necesidad de preguntar. Valencia, Julián Mariana, 1841
y 1861.
Geertz,
C., "Estar allí. La antropología y la escena de la escritura", en El antropólogo como autor. Barcelona,
Paidós, 1989, pp. 11-34.
Ginzburg,
C., Occhiacci di legno. Milán, Feltrinelli,
1998.
Iser,
W., "El proceso de lectura", en Warning, R. (ed.), Estética de la recepción. Madrid, Visor,
1989, pp. 149-164.
Jauss,
H.R., "El lector como instancia de una nueva historia de la
literatura", en Mayoral, J.A. (ed.), Estética
de la recepción. Madrid, Arco, 1987, pp. 59-85.
Lamarca,
G. "Las bibliotecas privadas en los protocolos notariales, Valencia
1740-1808", Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, núm. 4 (1984), pp. 189-210
Lassala Sangermán, M., Il filósofo moderno. Valencia, Departament de Filologia francesa i
italiana, 1990. Edición e introducción de Joaquín Espinosa Carbonell.
Madoz, P., Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia.
Valencia, IAM, 1982.
Martínez Gallego, F.A., Desarrollo
y crecimiento. Valencia, Generalitat Valenciana, 1995.
Marx, K., La
sagrada familia. Barcelona, Grijalbo, 1985.
Pons. A. y Serna, J., La ciudad extensa. Valencia, Diputació de València, 1992.
Reig Salva, C., Vicente Salvá: un valenciano de prestigio
internacional. Valencia, Prometeo, 1972.
Salvá Mallén, P., Catálogo de la Biblioteca de Salvá. Valencia, Ferrer de Orga, 1872.
Serrano, M., Las guías urbanas y los libros de viaje en la España del siglo XIX.
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993.
Settier, J.M., Guía del viajero en Valencia (Guide du voyageur à Valence).
Valencia, Salvador Martínez, 1866.
Simmel, G., Sociologia: investigació sobre les formes de la socialització.
Barcelona Ed. 62, 1988.
Steiner, G., Errata. El examen de una vida. Madrid, Siruela, 1998.
FUENTES
Archivo del Reino de Valencia, Protocolos
notariales, Jaime Zacarés, 1832; Juan Genovés, 1850; Francisco Atard, 1859;
Antonio Monge, 1859; Francisco Ponce, 1860; Migeul Tasso, 1860, 1864, 1873,
1875; Timoteo Liern, 1862.