Los historiadores han elegido el año de 1789 como fecha
simbólica del paso de la Edad
Moderna a la llamada Edad
Contemporánea. Ciertamente, es una buena
elección, pues 1789 fue el año en que George
Washington fue investido como primer presidente de los Estados
Unidos, la primera nación extensa que se dotó a
sí misma de un gobierno democrático en sentido
moderno, y cuyos políticos supieron estar a la altura de
las circunstancias. Redactaron una constitución que, con
pequeñas enmiendas, sigue estando vigente hoy en
día, y todas las dificultades que conllevó la puesta
en práctica de un proyecto tan novedoso y complejo fueron
resueltas dialogadamente y respetando el marco legal.
Sin embargo, la realidad es que los historiadores que convinieron
en fijar ese año como símbolo de la evolución
que estaba experimentando la sociedad occidental, eran
historiadores europeos, y ese año sucedió algo en
Europa que ellos consideraban más importante: 1789 fue
también el año en que estalló la
Revolución Francesa. Es cierto que, si el acontecimiento
que ha de marcar el cambio de era debe escogerse por su
carácter representativo, entonces la Revolución
Francesa es una elección mucho mejor, ya que la
modélica organización política de los Estados
Unidos iba a ser durante mucho tiempo una rara auis in terris, mientras
que la Revolución Francesa presentó al mundo una
serie de hechos deplorables que se iban a repetir una y otra vez
en la historia europea de los siglos siguientes: palabras
grandilocuentes tomadas como excusa para exterminar a quienes
piensan de otro modo, seres mezquinos y sin apenas
instrucción convertidos en responsables políticos,
políticos que anteponen sus ambiciones o sus ideales
fanáticos a la ética más elemental,
constituciones que se violan y se sustituyen por otras
según quién tiene el poder, parlamentos que se
invalidan por la fuerza, golpes de estado, democracias que se
corrompen hasta convertirse en dictaduras (y lo que es más
sangrante aún: que la dictadura resulte preferible a lo que
había antes). En Francia surgieron incluso idiotas de los
que piensan que unos ideales patéticos justifican poner
bombas que maten a inocentes, como si así fueran a cambiar
el mundo. Todo eso, corregido y aumentado, lo ha vivido la Europa
de la Edad Contemporánea, y aún quedan restos en
nuestros días (todavía hay idiotas con ideales
patéticos que ponen bombas). Por supuesto, el resto de
continentes (excepto Norteamérica) han recibido con retraso
la herencia europea, y hoy son muchos los países del mundo
que mantienen vivo el legado de Robespierre, Napoleón o del
periodo del Directorio.
Si en lugar de buscar hechos simbólicos nos contentamos
con buscar fechas redondas, entonces el año de 1800 es una buena elección,
pues, sin duda, la sociedad occidental del siglo XIX iba a ser muy
distinta de la del siglo XVIII que acababa en dicho año.
A lo largo del siglo XVIII, la población mundial
había pasado de 680 millones de habitantes a 954 millones.
En términos relativos, Europa fue la zona que
experimentó una mayor explosión demográfica.
Pasó de 110 millones de habitantes a 180 millones (un 63%
frente al crecimiento medio del 40%). Además, la longevidad
media aumentó sensiblemente.
Los Estados Unidos prosperaban lentamente. Entre los
dieciséis Estados se repartía una población
de más de 5.300.000 habitantes. Con un mínimo
retraso, los Estados Unidos se iban haciendo eco de los adelantos
científicos y tecnológicos que se producían
en Europa. Bajo la presidencia de Adams, los federalistas
habían abusado del poder legislativo de forma partidista,
hasta el punto de que los republicanos demócratas hablaban
de tiranía, pero el sistema democrático
funcionó correctamente y Adams fue uno de los pocos
presidentes estadounidenses que no fue reelegido. La llegada al
poder de los republicanos demócratas corregiría la
situación.
Sudamérica estaba bajo el firme control de España y
Portugal (con algunas intrusiones menores de otras potencias),
pero la Revolución Americana y la Revolución
Francesa habían impactado a la elites criollas, es decir,
en la minoría blanca nativa que se veía relegada a
un segundo plano por las autoridades enviadas desde la
metrópoli. Las traducciones de escritos norteamericanos se
multiplicaban y los periódicos, panfletos y clubes
políticos se extendían por las principales ciudades
sudamericanas a pesar de la censura y la represión por
parte de las autoridades.
Muy diferente era el caso de Canadá. Gran Bretaña
había aprendido de sus errores y había sabido
mantener satisfechos a los habitantes de lo que le quedaba de sus
colonias norteamericanas.
Francia, con 28 millones de habitantes, era uno de los
países más poblados de Europa, aunque en él
la natalidad había disminuido. Las parejas francesas
habían aprendido diversas formas de reducir el
número de hijos. La situación económica del
país todavía era precaria, como consecuencia del
calamitoso estado de cuentas del "antiguo régimen" agravado
por el caos revolucionario. Uno de los problemas más graves
era la devaluación del papel moneda. Los primeros gobiernos
revolucionarios habían emitido unos valores mobiliarios
llamados "asignados"
respaldados por los bienes confiscados a la Iglesia, pero en el
"año I" se pasó de 400 millones de asignados a 4.000
millones, en el año V circulaban 14.000 millones y al
año siguiente se hizo una emisión de 30 millones de
asignados, cuyo valor ya era prácticamente nulo.
Después fueron sustituidos por unos "mandatos territoriales" que
se devaluaron aún más rápidamente. Bonaparte
estaba dedicando grandes esfuerzos a realizar todas las reformas
necesarias, tanto en economía, como en la
administración, en la justicia, en la educación,
etc., pero, de momento, la guerra consumía la mayor parte
de los recursos del Estado. Parece ser que Bonaparte
pretendía reconstruir el imperio colonial francés.
Su expedición a Egipto pretendía ser un primer paso
para arrebatarle la India a Gran Bretaña y, tras el fracaso
de la aventura, se interesó por el proyecto de recuperar
Luisiana.
Sin embargo, Gran Bretaña no estaba dispuesta a dejar que
Francia le aventajara en materia colonial e iba a destinar todos
los recursos necesarios para contener la expansión
francesa. Tras la derrota del sultán Tipu Sahib, todo el
sur de la India quedó bajo control británico, y los
proyectos de expansión hacia el norte no se hicieron
esperar. Por su parte, Francia se había ganado un gran
prestigio e influencia en la Cochinchina. Los apetecibles mercados
de China y Japón permanecían cerrados, por la
vocación autárquica de ambos países. La
principal arma británica era su poderío naval,
basado en gran parte en una rígida disciplina que cada vez
estaba dando lugar a más amotinamientos en los barcos de la
Royal Navy.
Inglaterra contaba a la sazón con 8.3 millones de
habitantes, Escocia con 1.63, Gales con 0.6 e Irlanda con 5.22, lo
que hace un total de 15.7 millones de británicos. Al
contrario que en Francia, en Gran Bretaña estaba
garantizada la libertad de comercio y de circulación de
bienes, el sistema bancario era sólido y todo ello dio
lugar a un gran desarrollo económico. La empresa Lloyd's
of London es la compañía de seguros
más antigua del mundo y ya contaba entonces con más
de un siglo de vida. Su principal actividad a la sazón era
asegurar los barcos dedicados al tráfico de esclavos.
Si Francia estaba a la cabeza del progreso científico,
Gran Bretaña era la pionera del progreso
tecnológico. Poseía 300 kilómetros de
vías férreas por las que se transportaban más
fácilmente carros tirados por caballos. Existían
compañías privadas encargadas de velar por la
conservación de las carreteras y que cobraban peajes.
También contaba con una densa red de canales que
unían los puertos con los principales centros urbanos. La
máquina de vapor de Watt se usaba en la industria
cervecera, en la minería, en la metalurgia, en las
fábricas de harinas y en las hilaturas, donde se usaba para
mover telares mecánicos. Todas estas técnicas se
estaban implantando también en los Estados Unidos. (Sin
embargo, ese mismo año, un empresario de Lyon llamado Joseph Marie Jacquard
inventó un nuevo modelo de telar que, gracias a un sistema
de cartones perforados, permitía que un solo operario
reprodujera motivos de gran complejidad.) El algodón
sustituyó a la lana, y la producción no dejaba de
aumentar. Gran Bretaña vestía a los soldados
franceses.
El alma de la política británica era el primer
ministro William Pitt. El rey Jorge III no hacía sino
incordiar moderadamente. Por ejemplo, Pitt se había
esforzado por resolver el problema irlandés y en su
programa figuraba eliminar ciertas discriminaciones legales hacia
los católicos, pero el monarca se opuso de lleno porque
consideraba que ello atentaba contra el juramento que prestaban
los reyes británicos en su coronación, por el que se
comprometían a mantener el protestantismo. En sus propias
palabras:
¿Dónde está el poder en la
Tierra que pueda absolverme de la observancia de cada
oración de aquel juramento, particularmente en el que me
está requiriendo mantener la reformada religión
protestante? ... No, no, prefiriría pedir mi pan de
puerta en puerta a través de Europa antes que consentir
cualquier medida a favor de los católicos. Puedo
renunciar a mi corona y retirarme del poder, puedo abandonar mi
palacio y vivir en una cabaña, puedo poner mi cabeza en
el patíbulo y perder la vida, pero no puedo romper mi
juramento.
Por esta época, el rey sufrió un nuevo ataque de
locura, pero se recuperó rápidamente. El sistema
parlamentario británico, aunque con muchas más
imperfecciones e injusticias que el estadounidense, funcionaba
razonablemente bien, y constituía un estadio intermedio
entre el gobierno democrático estadounidense y los
gobiernos absolutistas del "antiguo régimen".
El médico Jenner se estableció en Londres y
empezó a vacunar sistemáticamente a la
población contra la viruela, a razón de 300 personas
por día.
The Times tenía
una tirada de 4.800 ejemplares, y había reducido a la nada
a su principal competidor, el Morning
Post, cuya tirada era de 200 ejemplares. El gobierno
empezó a ver una amenaza en la prensa, pero no logró
contener su difusión. Se decía que Thomas Blanes, uno de los
redactores-jefe de The Times,
era el hombre más poderoso de Gran Bretaña.
No obstante, en Francia también se hacían algunos
progresos técnicos: el año anterior, un
francés llamado Philippe
Lebon había patentado una lámpara de gas,
aunque no era muy eficiente, pues el gas que empleaba
contenía metano y monóxido de carbono, y
producía mal olor en la combustión. Pese a ello, se
hizo popular construyendo pequeños sistemas de
iluminación doméstica.
Un ingeniero estadounidense llamado Robert Fulton se encontraba a la sazón en
París, donde a instancias de Bonaparte experimentó
con un barco submarino al que llamó Nautilus, propulsado por una
hélice. También probó un barco de vapor que
intentó navegar por el Sena, pero se hundió.
El Sacro Imperio Romano Germánico se había
polarizado: al poder de Austria, cuyo archiduque conservaba el
título imperial casi como hereditario (aunque en
teoría fuera electivo) y que contaba con un vasto
patrimonio hereditario que incluía los reinos de Bohemia y
Hungría, se le había opuesto el reino de Prusia,
convertido en una gran potencia militar. El rey actual, Federico
Guillermo III, no era un político especialmente brillante,
pero no le faltaba tenacidad. De momento, optaba por mantener a
Prusia neutral en el duelo que Gran Bretaña y Austria
mantenían contra Francia. En cuanto al emperador Francisco
II, Bonaparte dijo de él:
Éste es un
hombre bueno y religioso, que con un buen sentido, no
hará jamás nada por sí mismo, y a quien
Metternich, o cualquier otro, dirige a su modo. No ha
manifestado energía sino para perderse moralmente a los
ojos de los pueblos. Su gobierno será malo mientras tenga
ministros malos, porque se entrega enteramente a ellos, y no se
ocupa sino de la botánica y de la jardinería. Su
hijo ha de parecérsele.
Austria y Prusia dominaban la política de Europa Oriental
juntamente con Rusia, que gracias a las figuras de Pedro I y
Catalina II había logrado salir parcialmente del atraso en
que estaba sumergido su país hasta ocupar un lugar decisivo
en la política europea. Por el este, Rusia se había
extendido hasta dominar Siberia y, más allá, incluso
Alaska y buena parte de la costa occidental norteamericana. En
esta expansión los cosacos desempeñaron un papel
destacado. Las autoridades cosacas habían sido asimiladas a
la nobleza rusa, y las clases inferiores formaban un campesinado
libre privilegiado, bien dotado de tierras y que servía en
el ejército en regimientos separados, con sus propias
técnicas militares y un orgullo de casta que Rusia
sabía halagar. Pero lo más delicado había
sido tomar posiciones en Europa. La "occidentalización" de
Rusia era en gran parte superficial, pues sólo afectaba a
las altas esferas de la sociedad. Las capas inferiores estaban
sometidas a un vasallaje feudal ya prácticamente extinguido
en Occidente. El zar actual, Pablo I, trataba de invertir esta
tendencia de asimilación de la cultura occidental, y
llegó a mandar al exilio a algunas personas simplemente por
vestir según el estilo francés o leer libros
franceses. También es verdad que la Revolución
Francesa había provocado una reacción anti-francesa
en Rusia como en las restantes potencias europeas. Sin embargo,
tras haber sido vapuleado varias veces por los ejércitos
franceses, Pablo I decidió cambiar de rumbo, mantenerse
neutral en la guerra contra Francia y enfrentarse a Gran
Bretaña por el dominio del Báltico, una guerra en la
que veía más posibilidades de éxito.
La mayor muestra del poderío
Austríaco-Prusiano-Ruso en Europa Oriental fueron las
sucesivas particiones de Polonia que terminaron con la
disolución completa del reino. Muchos patriotas polacos se
unieron al ejército francés para luchar contra
quienes habían destruido su país. En general, las
teorías jacobinas radicales que en Francia daban ya
escalofríos se hicieron populares en las pequeñas
potencias europeas: los Países Bajos, Suiza, los estados
italianos, etc., y ello permitió a Francia sembrar Europa
de "Repúblicas
Hermanas", tanto más contentas del apoyo
francés cuanto más lejos estaban de Francia.
Independientemente de su mayor o menor longevidad, las "Repúblicas Hermanas"
contribuyeron a eliminar los restos de las antiguas estructuras
feudales que aún pervivían en los países
pequeños.
España fue uno de los países más
convulsionados internamente (es decir, sin necesidad de la ayuda
de los ejércitos franceses) a causa de la Revolución
Francesa. Antes de que estallara, la ilustración se iba
abriendo camino poco a poco (demasiado poco a poco) en la sociedad
española; cuando estalló, el primer ministro
Floridablanca se esforzó por evitar por cualquier medio que
las ideas revolucionarias penetraran en España,
después los ilustrados españoles volvieron a ganar
terreno convenciendo al rey Carlos IV de la viabilidad del "despotismo ilustrado", es
decir, de llevar adelante a través de la autoridad absoluta
del monarca las reformas que los revolucionarios franceses
trataban de lograr violentamente (la desamortización de los
bienes eclesiásticos, una reforma agraria que permitiera
aprovechar terrenos de cultivo descuidados por sus dueños,
una reforma educativa, etc.), y esto condujo a un acercamiento
cauteloso a Francia propiciado por Godoy y, más
recientemente, por Urquijo.
Los países nórdicos, Suecia y Dinamarca,
tenían tendencias opuestas respecto a la Revolución
Francesa. El rey Gustavo IV Adolfo de Suecia, a sus
veintidós años, creía en el derecho divino de
los reyes y tenía a Bonaparte por un monstruo; En Dinamarca
reinaba nominalmente el rey Cristián VII, pero el gobierno
lo ejercía su hijo y heredero el príncipe Federico,
quien había promovido diversas reformas liberales (libertad
de prensa, concesión de derechos civiles a los
judíos, abolición de la esclavitud,
derogación de la ley feudal que ligaba los campesinos a las
tierras, etc.) Federico simpatizaba con la Revolución
Francesa, pero tanto Dinamarca como Suecia habían optado
hasta el momento por una neutralidad pasiva en el conflicto
europeo, mientras que recientemente habían aceptado la
oferta rusa de constituir una liga de neutralidad armada para
evitar los abusos británicos en el Báltico.
El Imperio Otomano continuaba su lenta decadencia. El
sultán Selim III habría tratado de impulsar ciertas
reformas administrativas y militares que chocaron con la
oposición ultraconservadora de los jenízaros. Las
derrotas ante Rusia le habían prevenido de intentar nuevas
aventuras militares, pero el sultán se encontró con
la invasión de Egipto por los ejércitos franceses,
en la que se puso de manifiesto que los ejércitos otomanos
eran juguetes inofensivos ante los ejércitos occidentales.
Si los franceses estaban teniendo problemas en Egipto, ello era
debido únicamente a la intervención británica
y en ningún caso a la resistencia nativa.
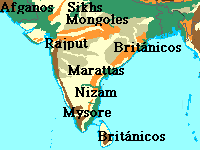 Desde la muerte del gran mogol
Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su
influencia en la India y surgieron varios estados independientes.
La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era
más bien la confederación
Maratta, ya que el poder central había ido
debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao
II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era
más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que
había sido el principal dirigente durante la minoría
de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su
influencia sobre todos los señores marattas. Tras su
muerte, la cohesión entre las distintas regiones del
imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez
más cuestionada. La presencia británica era cada vez
más desestabilizadora. Los británicos dominaban un
extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de
Ceilán y también tenían asentamientos en
Bombay, en la costa occidental de la península.
Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba
también un periodo de inestabilidad política, con
luchas intestinas por el poder.
Desde la muerte del gran mogol
Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su
influencia en la India y surgieron varios estados independientes.
La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era
más bien la confederación
Maratta, ya que el poder central había ido
debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao
II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era
más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que
había sido el principal dirigente durante la minoría
de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su
influencia sobre todos los señores marattas. Tras su
muerte, la cohesión entre las distintas regiones del
imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez
más cuestionada. La presencia británica era cada vez
más desestabilizadora. Los británicos dominaban un
extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de
Ceilán y también tenían asentamientos en
Bombay, en la costa occidental de la península.
Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba
también un periodo de inestabilidad política, con
luchas intestinas por el poder.
Al este de Bengala se encontraba el reino de Birmania. Durante
los siglos anteriores había estado dividido en varios
reinos, pero desde mediados de siglo, una nueva dinastía
iniciada por el rey Alaungpaya
había iniciado un proceso de unificación por la
fuerza. El monarca actual era Bodawpaya,
el cuarto hijo de Alaungpaya, un enviado de Buda para conquistar
el mundo que había accedido al trono derrocando a su
sobrino-nieto. Quince años atrás había
invadido el reino de Arakan.
Para pacificar la zona deportó a unos 20.000 de sus
habitantes como esclavos. Poco después había
invadido Siam con nueve ejércitos, aunque su campaña
no tuvo éxito. Tras una insurrección en Arakan
persiguió insurrectos por la frontera de Bengala, creando
tensiones con los británicos. Siam estaba gobernado por el
rey Rama I, que había consolidado a su país como
potencia militar al rechazar a los birmanos e imponer su tutela
sobre Camboya. Mientras tanto Vietnam se hallaba inmerso en una
guerra civil.
En Arabia prosperaba el fundamentalismo islámico de los
Wahhabíes. Aunque Abd al-Wahhab había muerto ocho
años atrás, Abd
al-Aziz, el hijo de Muhammad ibn Saúd,
conducía con mano maestra la guerra santa que aquél
había declarado. Dominaba ya la mayor parte de Arabia y
amenazaba tanto La Meca como la frontera persa.
De entro los sultanatos árabes establecidos alrededor del
mar Rojo, estaba prosperando especialmente el sultanato Geledí, situado en Somalia, en el cuerno de
África. Dos años atrás había subido al
trono el sultán Yúsuf
Mahamud Ibrahim, bajo cuyo mandato se revitalizó
el tráfico de marfil.
En Persia se estaba consolidando la nueva dinastía Kayar
en la figura del sha Fath Alí Sha Kayar. Había
establecido una rígida etiqueta que incluía
numerosos tesoros distintivos de la autoridad real: tronos,
coronas, joyas, etc. También es famoso por el harén
que estaba montándose, que llegó a contar con
más de 150 mujeres.
El shogun Tokugawa Ienari lo seguía de lejos: llegó
a tener unas 40 concubinas. Durante su reinado Japón
pasó por un periodo de estabilidad política y buenas
cosechas.
Durante el último siglo, China había experimentado
una explosión demográfica más espectacular
que la europea, pues su población se había
duplicado: había pasado de contar con 150 millones de
habitantes a 300 millones. Las teorías malthusianas
parecían corroborarse en China, donde las tierras,
explotadas en exceso, estaban perdiendo su fertilidad. La
administración estaba aquejada por una importante
corrupción y, a las revueltas que tradicionalmente
tenía que hacer frente el gobierno chino se unió una
especialmente grave, por la organización que llevaba tras
de sí: la de la secta budista del Loto Blanco, que ya en su día
había contribuido a derrocar a los mongoles y que ahora
enviaba grupos paramilitares a enfrentarse a las tropas
imperiales. Actuaban con técnicas de guerrilla, y
organizaron la falsificación de las cuentas de los
recaudadores de impuestos. El gobierno tuvo que levantar
fortalezas y realizar campañas de descrédito que
privaran al Loto Blanco del apoyo del campesinado.
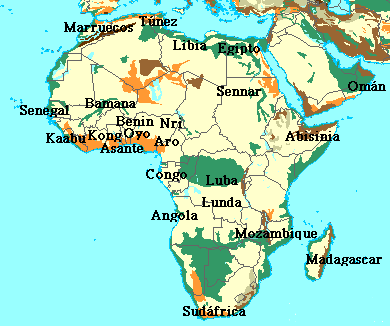 El norte de
África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,
aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de
Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán
había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus
querellas con España y Portugal y firmó un tratado
comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país
africano en acoger una embajada estadounidense.
El norte de
África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,
aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de
Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán
había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus
querellas con España y Portugal y firmó un tratado
comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país
africano en acoger una embajada estadounidense.
El África subsahariana permanecía
prácticamente inexplorada. A lo largo del siglo XVIII se
habían formado algunos reinos nuevos, algunos de los cuales
surgieron cuando algunos pueblos africanos se organizaron para
formar redes de trata de esclavos que vendían a los
europeos. Es el caso de la confederación de Aro o el Imperio Bamana. El Imperio Kong, que llegó a
alcanzar una gran extensión lo formó el pueblo Senufo que huía de una
persecución religiosa por parte de los Mandinga, del norte. El Congo,
Angola y Mozambique eran colonias portuguesas, si bien el primero
mantenía su propio rey, Enrique
I. Senegal había quedado bajo dominio
francés tras el tratado
de Versalles. Madagascar había sido a principios
de siglo un refugio de piratas. Después se organizó
en varios reinos. El sultanato de Omán, en Arabia,
gobernado por Sultan bin Ahmad, había creado un
imperio que se extendía desde la orilla opuesta del golfo
Pérsico y descendía por la costa oriental de
África, hasta Mozambique.
En materia científica, Europa se había situado a
años luz de cualquier otra cultura. Los físicos
dominaban ya las leyes de la dinámica clásica junto
con la ley de gravitación universal y todo el aparato
matemático que éstas requieren. Las aplicaciones a
la astronomía eran sorprendentes. William Herschel
demostró que el Sol no está fijo en el espacio, sino
que se mueve respecto de las demás estrellas hacia un punto
de la esfera celeste al que denominó apex, y que se encuentra en
la constelación de Hércules.
Más aún, logró establecer un modelo
clásico lenticular sobre la forma de la Vía
Láctea, en el que estableció la posición del
Sol. Ese mismo año descubrió los rayos infrarrojos utilizando
un prisma para descomponer la luz solar y situando un
termómetro por debajo de la zona correspondiente a la luz
roja. Demostró así la existencia de "luz invisible".
Los estudios sobre electricidad se encontraban todavía en
estado embrionario, pero ya eran prometedores. Coulomb
seguía estudiando y publicando trabajos sobre la
electricidad y el magnetismo. Alesandro Volta comunicó a la
Royal Society de Londres
su último invento: una pila electrica capaz de generar electricidad de forma
mucho más uniforme que los generadores
electrostáticos, el único medio conocido hasta el
momento. Esto facilitó enormemente el estudio de las
corrientes eléctricas.
Un naturalista francés llamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero
de Lamark,
presentó un trabajo al Museo
Nacional
de Historia Natural en el que esbozaba sus ideas
según las cuales las especies animales habían
evolucionado unas a partir de otras, las más complejas a
partir de las más simples.
Lagrange publicó sus Leçons
sur
le calcul des fonctions, pero la figura más
prometedora en el campo de las matemáticas era a la
sazón un joven alemán de veintitrés
años llamado Carl
Friedrich Gauss. Durante su época de estudiante
había descubierto por sí mismo el teorema del
binomio de Newton, la ley de Bode-Titius y la llamada ley de reciprocidad
cuadrática, un sutil resultado de la teoría
de números del que no se conocía todavía
ninguna demostración. Dos años atrás
había obtenido un método para construir con regla y
compás el polígono regular de 17 lados, el mayor
avance en esta línea desde la época de los antiguos
griegos. El año anterior había obtenido el doctorado
en matemáticas con una demostración del teorema fundamental del
álgebra, es decir, con la demostración de
que toda ecuación polinómica tiene al menos una
solución si admitimos como tales a los números
complejos o imaginarios. Gauss había nacido en el ducado de
Brunswick, y el duque le había concedido una renta que le
permitía dedicarse a la investigación sin necesidad
de buscar empleo alguno.
Alemania tuvo el dudoso honor de estar a la vanguardia del
pensamiento filosófico. Tras una discusión con un
discípulo sobre el ateísmo, Fichte tuvo que dimitir
de su cátedra en Jena y se trasladó a Berlín,
donde tuvo que vivir de dar clases particulares. Su cátedra
fue ocupada por Friedrich
Schelling, un teólogo de veintitrés
años que, tras una serie de "investigaciones" sobre el
Génesis y el origen del mal, había publicado cinco
años atrás un ensayo titulado Del Yo como principio de la
filosofía o lo incondicionado del saber humano,
bajo la influencia de Kant y de Fichte, y que ahora publicaba su Sistema del idealismo trascendental,
en el que discrepaba de Fichte. Esencialmente, Kant había
cometido tres errores en su planteamiento de su Crítica de
la razón pura:
- Usó —con su mejor intención— un lenguaje
excesivamente abstruso, que hizo pensar a muchos que "buena
filosofía" es sinónimo de "no se entiende nada",
cuando la conjunción en Kant de ambas
características es meramente accidental.
- En aquellos puntos en los que sus planteamientos sensatos no
le permitían llegar hasta donde quería llegar, se
las arregló para llegar de todos modos, con
"demostraciones" que dejan mucho que desear, pero que
impresionaban a los mismos aludidos en el punto anterior, hasta
el punto de que llegaron a considerar que esas "demostraciones"
forzadas eran lo mejor de la filosofía kantiana, cuando
eran en realidad la paja que hay que separar del grano.
- Presentó su obra como un estudio preliminar que
debía ser desarrollado sistemáticamente con
posterioridad, lo que dio alas a muchos jóvenes, tan
ambiciosos como mal preparados, para emprender la gloriosa tarea
de llevar la filosofía kantiana hasta la más alta
perfección.
El resultado fue que los presuntos continuadores de la obra de
Kant tomaron todos sus defectos y no fueron capaces de sostener
ninguna de sus virtudes. Así, Schelling empezó
considerando a Fichte como el campeón en la lucha contra la
corrupción del espíritu crítico kantiano
frente al dogmatismo, luego consideró que el camino seguido
por Fichte no era el correcto y asumió él mismo el
papel de llevar la filosofía de Kant a la
perfección. Sin embargo, lo que hizo realmente fue coger el
bagaje escolástico que había absorbido en sus
estudios de teología y aplicarlo a los esquemas kantianos,
obteniendo así un monstruo al que él llamaba
"filosofía crítica", pero que no era sino un
retroceso a los tiempos en que filosofar era hablar de no se sabe
qué en términos aparentemente lógicos y
razonados, pero que sólo presentan esta apariencia en una
delgada capa superficial, bajo la cual todo es imprecisión
y arbitrariedad. Sirva como muestra un fragmento del
Capítulo II del Sistema
del idealismo trascendental:
La prueba general del idealismo trascendental es
realizada sólo a partir del principio deducido
anteriormente: mediante el acto
de la autoconciencia el Yo llega a ser objeto para sí
mismo. En esta proposición se puede descubrir a su
vez otras dos:
1) El Yo sólo es objeto para sí mismo y, por
tanto, para nada exterior. Si se pone una influencia sobre el Yo
desde fuera, el Yo debería ser objeto para algo exterior. Pero el Yo no es
nada para todo lo exterior. En el Yo en cuanto Yo, por ende, no puede influir nada
exterior.
2) El Yo se hace objeto, luego no lo es originalmente.
Detengámonos en esta proposición para continuar
deduciendo a partir de ella.
a) Si el Yo no es originariamente
objeto, entonces es lo contrapuesto al objeto. Ahora bien, todo
lo objetivo es algo en reposo, fijo, que no es capaz él
mismo de ninguna acción, sino sólo de ser objeto
del actuar. Así pues, el Yo es originariamente sólo actividad.
Más aún, en el concepto de objeto se piensa el
concepto de algo limitado o acotado. Todo lo objetivo se hace
finito precisamente porque se hace objeto. Por tanto, el Yo es
originariamente (más allá de la objetividad, que
es introducida por la autoconciencia) infinito —luego
actividad infinita.
b) Si el Yo es originariamente
actividad infinita, entonces también es fundamento —y
compendio de toda la realidad.— En efecto, si hubiera un
fundamento de la realidad fuera de él, su actividad
infinita estaría originariamente restringida.
c) Que esta actividad
originariamente infinita (este compendio de toda la realidad)
llegue a ser objeto para sí misma y, por tanto, finita y
determinada, es condición de la autoconciencia. La
cuestión es cómo puede ser pensada esta
condición. El Yo es originariamente puro producir que se dirige
hacia el infinito, sólo en virtud del cual nunca
llegaría al producto.
El Yo, pues, a fin de surgir para sí mismo (y no ser
sólo productor sino a la vez producido, como en la
autoconciencia) ha de poner límites a su producir.
d) Pero el Yo no puede limitar su
producir sin contraponerse algo. [...]
El lector que no entienda nada no debe caer en la falacia de
asumir que ello se debe a que no sabe suficiente filosofía,
y que hay que estudiar mucho para entender algo tan profundo. Una
frase como "El Yo es
originariamente puro producir que se dirige al infinito, solo en
virtud del cual nunca llegaría al producto" no
encierra ninguna verdad profunda, sino que no es más que
una triste adaptación de una frase análoga que bien
podría hablar sobre Dios en lugar de sobre el Yo (en el
contexto de un absurdo razonamiento teológico) a un
contexto muy diferente. Si la totalidad del fragmento anterior
tiene algún sentido es por lo que queda de la
filosofía kantiana cuando se eliminan frases absurdas como
ésa y, en general, todos los "razonamientos". La
consecuencia obligada fue que, a partir de este momento, la
filosofía dejó de merecer la atención de los
hombres de ciencia, que consideraron, con razón, que la
filosofía es a la ciencia lo que la astrología es a
la astronomía.
De hecho, a raíz de una reseña anónima que
invitaba a Kant a pronunciarse sobre la filosofía de
Fichte, el propio Kant había publicado el año
anterior una breve nota con el título de "Declaración en
relación a la Doctrina de la Ciencia de Fichte",
en la que desautoriza por completo que pueda considerarse acorde
con su propia filosofía:
...declaro aquí
que considero a la Doctrina de la Ciencia de Fichte un sistema
completamente insostenible. [...] No obstante, estoy tan poco
dispuesto a tomar parte de aquello que según los
principios de Fichte corresponde a la metafísica, que en
una respuesta escrita le aconsejé cultivar su buen don de
exposición tal como provechosamente se aplica a la
Crítica de la Razón Pura, en vez de a sutilezas
infructuosas. Sin embargo, fui eludido cortésmente con la
declaración de que él no va a perder lo
escolástico de vista. [...] Debido a que el reseñante
sostiene finalmente que, según su consideración,
aquello que la Crítica enseña sobre la
sensibilidad no está para ser tomado al pie de la letra,
y que, dado que la letra kantiana mata al espíritu tanto
como la aristotélica, quien quiera entender la
Crítica debe adoptar antes que nada el debido punto de
vista (de Beck o de Fichte), declaro una vez más que,
ciertamente, la Crítica ha de ser entendida al pie de la
letra, y sólo ha de ser considerada desde el punto de
vista del entendimiento común que esté lo
suficientemente cultivado para semejantes investigaciones
abstractas. [...]
Si la filosofía estaba abandonando la racionalidad por
pura incompetencia, el arte empezaba a abandonarla por
hastío. Al racionalismo del siglo XVIII que, en su
vertiente artística, había cristalizado en el
neoclasicismo, le estaba surgiendo la respuesta del romanticismo, que daba
prioridad al sentimiento frente a la razón, a la
originalidad frente a la imitación clásica, a la
ausencia de normas prefijadas, a la independencia del artista,
etc. (Una prueba más de la decadencia de la
filosofía es que, aunque a nadie se le ocurriría
hablar de "romanticismo científico", sí que se habla
de "romanticismo filosófico", cuyas figuras destacadas son
precisamente Fichte y Schelling.)
El romanticismo se manifestó primeramente en la
literatura. Empezaron a ponerse de moda las novelas
"románticas" en el setido moderno de la palabra, es decir,
íntimas, sentimentales, pero que en sentido amplio incluyen
también las que presentan historias fantásticas, o
de terror, que aceptaban como reales supersticiones y mitos, de
los que tanto se habían burlado los ilustrados, o que
ensalzaban la Edad Media y sus caballeros, etc. Los primeros
antecedentes del romanticismo se encuentran de forma
simultánea en Gran Bretaña y Alemania. Aunque Gran
Bretaña cuenta con una amplia tradición
prerromantica, se considera que la primera obra propiamente
romántica de la literatura británica son las Baladas líricas que
habían publicado conjuntamente dos años atrás
William Wordsworth y Samuel Coleridge. Son poemas
sencillos que reflejan el misterio y la emoción de la
naturaleza. En Alemania, Goethe es considerado uno de los mayores
exponentes del romanticismo, mientras que Schiller es más
bien neoclásico. Ese año, Schiller publicó su
poema La canción de la
campana, en el que había trabajado durante once
años. La fundición de una campana le sirve de
metáfora para las distintas etapas de la vida humana y de
la sociedad. También cabe destacar a Georg Friedrich Philipp Freiherr von
Hardenberg, más conocido como Novalis, que a sus veintiocho
años había publicado unos Himnos a la noche y unos Fragmentos, que eran
comentarios breves sobre filosofía, estética y
literatura, pero que tenía inéditas una Novela de aprendizaje, el
ensayo La Crisitiandad o
Europa, en el que se lamenta de la pérdida de la
unidad de la Europa cristiana medieval, y unos Cánticos espirituales.
En las artes plásticas, el neoclasicismo estaba mucho
más arraigado, sobre todo por el academicismo, es decir, por el poder que
ejercían las academias para juzgar las obras de arte en
función de unos esquemas fijos predeterminados.
Jacques-Louis David era academicista, pero sus discípulos
evolucionaron pronto hacia el romanticismo. Ese año, David
pintó cinco versiones muy similares de un mismo tema: El primer cónsul cruzando los
Alpes, en el que se representa a Bonaparte montando a un
hermoso caballo con los cascos delanteros levantados. La primera
versión fue un encargo del rey Carlos IV de España,
las tres siguientes las encargó el propio Bonaparte con
fines propagandísticos y la última la pintó
David para sí mismo. Eso sí, Bonaparte se
negó a posar. Se conserva este diálogo:
— ¿Posar?
¿Para qué? ¿Creéis que los grandes
hombres de la Antigüedad cuyas imágenes poseemos
habían posado?
— Pero, ciudadano primer
cónsul, yo os pinto para vuestro siglo, para los hombres
que os han visto, que os conocen. Ellos querrán
encontraros parecido.
— ¿Parecido? No es la
exactitud de los trazos o un pequeño lunar en la nariz lo
que determina el parecido. Es el carácter de la
fisonomía el que determina lo que hay que pintar. [...]
Nadie se preocupa de si los retratos de los grandes hombres se
les parecen. Basta con que su genio viva en ellos.
En España también estaba muy arraigado el
academicismo, pero Francisco de Goya fue desde joven contestatario
y romántico. Ese año pintó uno de sus cuadros
más famosos: La familia
de Carlos IV. Poco antes había pintado La maja desnuda, un retrato
de una mujer desconocida de la que se ha especulado si
sería la duquesa de Alba. El retrato formaba parte de la
colección privada de Godoy, por lo que también
existe la conjetura de que se tratara de su amante, Pepita Tudó.
La música evolucionaba más lentamente y el
clasicismo aún era dominante. En París murió
el compositor Niccolò Piccini y Cherubini estrenó su
ópera Les deux
journées, pero lo más selecto de la
música europea estaba en Viena. Allí
coincidían el anciano Joseph Haydn, con sesenta y ocho
años, el padre del clasicismo, y la joven promesa, Ludwig
van Beethoven, con treinta años, quizá el
único compositor que de vez en cuando mostraba una vena
romántica, aunque ponía todo su empeño en
respetar las formas clásicas. Las obras que estrenó
ese año eran completamente clásicas: el septeto Op. 20 y su Primera sinfonía,
ambas compuestas el año anterior, y que se interpretaron
junto con obras de Haydn y Mozart. Mientras tanto componía
su Tercer concierto para piano,
también de corte clásico, aunque, como en muchas de
sus composiciones para piano, se aprecia ya en él una
sensibilidad romántica que hace parecer fríos a
Haydn y a Mozart. Sin embargo, la obra más "moderna" en la
que trabajaba a la sazón era un ballet: Las criaturas de Prometeo, en
el que encontramos melodías un tanto alejadas de los
patrones clásicos y presentadas con un colorido orquestal
innovador.
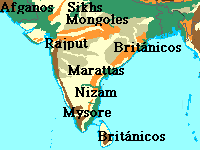 Desde la muerte del gran mogol
Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su
influencia en la India y surgieron varios estados independientes.
La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era
más bien la confederación
Maratta, ya que el poder central había ido
debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao
II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era
más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que
había sido el principal dirigente durante la minoría
de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su
influencia sobre todos los señores marattas. Tras su
muerte, la cohesión entre las distintas regiones del
imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez
más cuestionada. La presencia británica era cada vez
más desestabilizadora. Los británicos dominaban un
extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de
Ceilán y también tenían asentamientos en
Bombay, en la costa occidental de la península.
Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba
también un periodo de inestabilidad política, con
luchas intestinas por el poder.
Desde la muerte del gran mogol
Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su
influencia en la India y surgieron varios estados independientes.
La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era
más bien la confederación
Maratta, ya que el poder central había ido
debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao
II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era
más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que
había sido el principal dirigente durante la minoría
de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su
influencia sobre todos los señores marattas. Tras su
muerte, la cohesión entre las distintas regiones del
imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez
más cuestionada. La presencia británica era cada vez
más desestabilizadora. Los británicos dominaban un
extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de
Ceilán y también tenían asentamientos en
Bombay, en la costa occidental de la península.
Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba
también un periodo de inestabilidad política, con
luchas intestinas por el poder.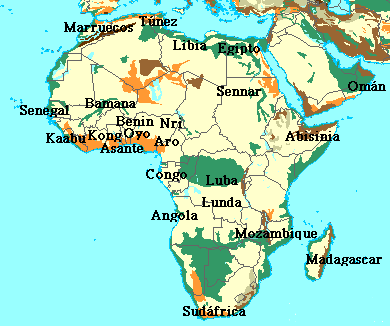 El norte de
África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,
aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de
Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán
había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus
querellas con España y Portugal y firmó un tratado
comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país
africano en acoger una embajada estadounidense.
El norte de
África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,
aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de
Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán
había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus
querellas con España y Portugal y firmó un tratado
comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país
africano en acoger una embajada estadounidense.