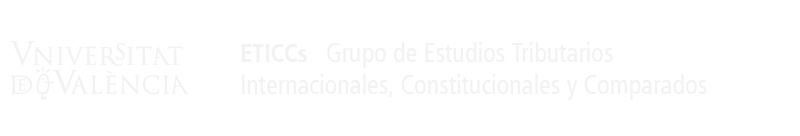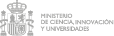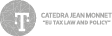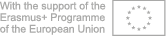- D. Manuel J. Baeza Díaz-Portales
Magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana. Presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo
- Dra. Ana Isabel González González
Profesora Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Oviedo
- Dra. Aurora Ribes Ribes
Catedrática de Derecho Financiero en la Universidad de Alicante
- Dr. Gabriel Casado Ollero
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Abogado
La configuración y efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva
El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, no sólo se consagra a nivel interno sino también tiene un reconocimiento internacional en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 de la Convención Europa de Derechos Humanos. La incuestionable relevancia de este precepto en el orbe constitucional es evidente al comprobar que estamos ante la decisión más invocada de la CE y ante el precepto que ha propiciado un mayor número de resoluciones del TC, sobre todo en recursos de amparo. No obstante, esta relevancia contrasta con la insatisfactoria protección que a veces se presta a los intereses de los contribuyentes y esto lleva a realizar una reflexión sobre la virtualidad de este derecho en el ámbito tributario y en concreto en el marco de las actuaciones a desarrollar por la administración tributaria ante la detección de indicios de posible delito contra la hacienda pública.
Una breve contextualización de que este Título VI de la LGT, trae causa en la reforma de la LGT a través de Ley34/2015 que tuvo como finalidad acompasar lo dispuesto en la LGT a lo dispuesto al artículo 305.5 CP que, a su vez, había sido reformado por la Ley 7/2012. Invirtió el sistema anteriormente en vigor que pivotaba sobre el artículo 180.1 LGT que ordenaba la paralización de las actuaciones administrativas y el traslado del tanto de culpa al juez penal. A partir de ese momento, se invierte el sistema y no sólo se permite ese paralelismo procedimental, sino que además se atribuye a la administración la posibilidad o la facultad de liquidar en una doble liquidación según que los elementos de la obligación tributaria estén o no vinculados con el posible delito. Esta reforma según el legislador, en la Exposición de Motivos, aduce un doble fundamento:
- Garantizar el cobro efectivo de las obligaciones tributarias impagadas.
- Superar el tratamiento distinto que se otorgaba a los presuntos autores de un delito frente a los menores infractores tributarios.
1. La nueva configuración del procedimiento dual: el artículo 250.1 LGT
Situándonos en el marco del artículo 250.1 LGT, este es el precepto que instaura precisamente ese paralelismo procedimental y contrasta con el principio non bis in idem que tiene virtualidad en el ámbito sancionador tributario. Esto no significa que la administración no deba trasladar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remitir el expediente al MF pero sí significa que se retrasa a un momento posterior que será cuando concluyan las actuaciones, investigación y se proceda a la correspondiente liquidación. Al respecto, el TS se pronunció la Sentencia 1246/2019 de 25 de septiembre, en virtud de la cual se anuló el artículo 197. bis apartado 2º del Reglamento General de Inspección el cual permitía que esa remisión se hiciera prácticamente en cualquier momento, no solo durante la tramitación de las actuaciones inspectoras, sino también incluso cuando se hubiera satisfecho la deuda tributaria o habiéndose abierto un procedimiento sancionador; e incluso habiéndose concluido el mismo. Esto es, esa posibilidad de reemitir en cualquier momento carecía de habilitación legal, era contraria al principio de confianza legítima y al principio non bis in ídem y el TS fue sensible a esta situación de desamparo en la que podía encontrarse el contribuyente que había sido objeto de un procedimiento inspector con una sanción sin reproche penal alguno y que, habiéndo pagado o recurrido la sanción, se encontraba sorpresivamente ante la apertura de un proceso penal.
Por otra parte, ello no varía la doctrina del TS en relación con la naturaleza que debe otorgarse a esa liquidación que ahora se incorpora al proceso penal. Esa liquidación no será sino una prueba más entendible pero en todo caso sometido al debate entre las partes y a la posterior consideración o valoración por parte del juez. Respecto de esa obligación de liquidar, hay 3 excepciones que han sido bastante criticadas por la doctrina. Por ejemplo, el supuesto en el que la administración debe abstenerse de liquidar cuando se pueda perjudicar la investigación de la infracción, es un supuesto con gran indeterminación y concede amplias facultades a la administración; o el segundo supuesto que es cuando a resultas de esas actuaciones de investigación, no se haya podido determinar con exactitud el importe o el sujeto, entonces esto también resulta sorprendente que a estas alturas del procedimiento se haya podido constatar que hay indicios de delito, sin haber podido constatar estos dos mencionados aspectos.
En cualquier caso, esa decisión administrativa de no liquidar deberá motivarse, no se da audiencia al obligado y se da traslado al órgano judicial suspendiéndose el procedimiento administrativo hasta que no se dicte sentencia, se dicte sobreseimiento o se archiven actuaciones. En el caso en el que sea procedente la simultaneidad de procedimientos (pues también el 250.1 LGT plantea una diferencia de matiz con lo dispuesto con lo relativo al CP), se señala literalmente que «procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria», esto parece tener un tono imperativo, mientras que el 305.5 CP simplemente lo plantea como una potestad o facultad administrativa que «podrá dictarse liquidación».
2. Procedimiento dual; liquidación dual pero distinta tramitación
Encontramos aquí un segundo paralelismo. Lo importante es que respecto de esas dos liquidaciones se contempla una distinta tramitación y también se las somete a un régimen de recursos distinto. Como es obvio, habrá supuestos en los que no sea posible distinguir entre los elementos vinculados a delitos y los que no lo están. En otras ocasiones, todo se considerará afectado por el dolo y por tanto, no será viable esa doble liquidación. Llama la atención también que se pueda predicar una distinta naturaleza de dos partes de una misma deuda tributaria, y someterlas a la liquidación administrativa respecto a los elementos no vinculados al delito por el procedimiento ordinario en la emisión del acta de inspección y la liquidación en relación con los elementos vinculados al delito, que pueda considerarse de un carácter o naturaleza diferente y podamos someterla a un régimen peculiar.
En la liquidación vinculada al delito. En primer término se emitirá una propuesta de liquidación que ha de ser motivada y notificada al contribuyente al que se le concederá un trámite de audiencia de 15 días y no se formalizará acta de inspección. Hay también un párrafo desconcertante, puesto que dice que una vez examinadas las alegaciones el órgano competente dictará liquidación administrativa cuando considere que la regulación procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la hacienda pública. A estas alturas, este control administrativo sobre la consistencia de los indicios de delitos debería haberse realizado ya, siendo bastante denostado por algunos autores. Finalizará una vez dictada la liquidación vinculada al delito, es decir las actuaciones de comprobación, y se notificará al obligado tributario si se admitiera esa denuncia o querella dándose traslado al juez penal, supondría la retroacción de actuaciones justo al momento anterior en la que se dictó la propuesta de liquidación formalizando en este caso acta de inspección.
3. La vulneración de derechos del contribuyente
La primera lesión que se produce en este marco, deriva de ese diferente tratamiento que se otorga a esas dos liquidaciones. Concretamente, a la liquidación administrativa relativa a los elementos vinculados al delito. El legislador parece apuntar un doble fundamento o doble razón para ese tratamiento diverso: por un lado, razona que esa liquidación relativa a los elementos vinculados al delito tiene una naturaleza recaudatoria; y por otro lado, no es menos cierto que queda supeditada a lo que dictamine el juez en la sentencia penal. El resultado de todo ello es que esta liquidación administrativa no es susceptible de impugnación en vía administrativa y lo que es más grave, por existir una posible conculcación del derecho de defensa, tampoco es recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa: la regla de la irrecurribilidad, introducida por la Disposición Final Tercera de la Ley 34/2015 modificativa de la LGT, encuentra su fundamento en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que señala que no corresponden al orden contencioso-administrativo todas las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social aunque estén relacionadas con la actividad de la administración pública.
Este aspecto ha concitado una crítica unánime por parte de la doctrina, podríamos diferenciar de posturas doctrinales: una más beligerante que habla de una lesión abierta, flagrante del artículo 34 de la CE e incluso invocan otros preceptos del texto constitucional y ante esto, es verdad que el TC se ha posicionado y en numerosas ocasiones ha venido a definir cual era a su juicio, el contenido necesario del derecho de defensa, señalando que se exigía que se estableciera con carácter previo y en una norma legal, el órgano judicial competente para conocer del asunto. Partiendo de esa premisa, su postura se alinea más con un segundo sector doctrinal que apunta no tanto una quiebra abierta, frontal del artículo 24 CE, sino más bien una posible merma de las garantías que otorga este precepto y, en concreto, en la vertiente del derecho al juez natural. Si descendemos a la literalidad del precepto constitucional, observaremos que realmente no se habla de derecho al juez natural, se habla de derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Entonces, no existe esa falta de tutela, pero no es menos cierto que se sustrae una competencia que le es propia a la jurisdicción contencioso-administrativa para atribuirla a una jurisdicción que no es la competente por razón de la materia.
Desde ese prisma, entiende que sí podríamos estar ante un debilitamiento del derecho de defensa en esa vertiente de derecho al juez ordinario predeterminado por la ley por razón de la materia. Hay dos posibles razones en las cuales considera que puede haberse basado el legislador a la hora de establecer esa inimpugnabilidad de la liquidación administrativa ante la jurisdicción contenciosa. La primera, sería el conseguir esa agilidad y celeridad en el cobro de las deudas tributarias; este razonamiento no sería suficientemente válido puesto que esta finalidad debe ser secundaria ante la primordial que es el respeto de las garantías jurídicas que deben presidir el ordenamiento jurídico tributario, las garantías de los contribuyentes y, el segundo fundamento, podría ser el temor del legislador a que se produjeran pronunciamientos contradictorios derivados de órganos judiciales distintos. Tampoco le parece que este motivo sea válido puesto que deriva de un mal entendimiento de la prohibición de las dos verdades judiciales.
Cuando se atribuye esa prevalencia o prioridad a orden penal, esa prejudicialidad penal se hace exclusivamente a los efectos de la represión, esto es para que se determine la existencia o no de delito, pero no para llevar a cabo ese control de legalidad del acto administrativo. El control de la legalidad compete a la jurisdicción contencioso-administrativa por ser esta especializada en la materia. Este aspecto no pasó desapercibido al Consejo de Estado que en su Dictamen al Anteproyecto de Ley en el que negó que hubiera una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva entendiendo que esta tutela se dispensa en estos casos por el juez penal. Incluso en la hipótesis de que la sentencia no apreciara la esencia de delito; en esos casos se podría recurrir esa liquidación ya no vinculada a dicho delito. Pese a ello, reconoció la conveniencia de arbitrar algún cauce previo en vía administrativa para poder combatir los vicios procedimentales que se pudieran producir. Su postura sería ir un paso más allá y prever ese cauce no sólo para los vicios de carácter procedimental o formal sino también de carácter sustantivo.
La segunda lesión que podría producirse en este ámbito también dentro del derecho de defensa pero en otra de sus manifestaciones, es la del derecho a no declarar contra sí mismo. Este derecho goza también de un reconocimiento internacional y partiendo de la premisa de que el reconocimiento de unos hechos no se pueden trasladar en los procedimientos tributarios previos de inspección a procedimientos sancionadores tributarios posteriores, ese alargamiento de la fase procesal que el sistema actual se produce podría ser potencialmente vulnerador a ese derecho a no autoincriminarse. En relación esta cuestión, entendiendo por tanto que en esa fase preprocesal la administración tributaria despliega todas sus facultades de obtención de información, el contribuyente debería colaborar con la AEAT, en pena de incurrir en la infracción del 203 LGT.
Desde esta óptica, podríamos estar ante una quiebra de este derecho. Se han propuesto medidas para resolver esta cuestión y que ese derecho no resulte vaciado de contenido, el CGPJ en su Informe al Anteproyecto de Ley señaló expresamente que cuando los procedimientos administrativos se hallan tan íntimamente conectados con el proceso penal deben reconocerse a los interesados todos los derechos de los que dispone o disfrutan en el proceso penal. También indicó la necesidad de reconocer este derecho nada más se detecten indicios de posible delito. Desde la doctrina igualmente se han aportado diferentes soluciones de mayor o menor intensidad, sugiriendo el que no se puedan utilizar todas pruebas, datos, informaciones obtenidos bajo coacción o amenaza de sanción en un procedimiento posterior y bien, en ausencia de adopción de medidas en este sentido, también este derecho o esta vertiente del derecho de defensa podría haberse lesionado.
Concretamente, supondría la violación de la doctrina consolidada del TEDH que ha mantenido una tesis muy clara, remontándonos al año 93 con el asunto Funke reconociendo al contribyente a no declararse culpable; entre otros. Ese derecho no es sólo predicable a los procedimientos de índole penal sino también a los procesos tributarios que terminan en una sanción y posteriormente, en el 96 en el asunto Saunders; negativa del TC de la STC 26 de abril de 1990 (STC 76/1990), e indirectamente el TEDH propende a extender este derecho a no declarar contra sí mismo a la fase de comprobación tributaria al impedir que esas informaciones o datos obtenidas coercitivamente se pudieran trasladar a un procedimiento sancionador posterior y debería arbitrarse en mediadas del Título VI. Esta doctrina consistente siempre ha sido coherente y consolidó en pronunciamientos posteriores (JB contra Suiza en 2001).
En conclusión, este Título VI de la LGT muy criticado, también presenta luces, no solo sombras, pero si lo contemplamos estrictamente desde la óptica del derecho de defensa, sí que podría plantear serios problemas en relación con estas dos vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva.
4. Cuestiones preeliminares al análisis de la problemática actual
¿De qué competencia constitucional distinta de la del 133 CE echa mano el legislador para imponer un gravámen tributario no tributario; esto es una prestación patrimonial concebida para financiar el gasto público no dedicada a gastos específicos como ha admitido el TC en STC 2019 que desestima el recurso interpuesto por los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno y que han sido autores de la proposición de ley? Aquí no se trata de una prestación justificada en el 31.2 CE o en reducir el gasto público por estar afectado por gastos excesivos, sino que se inyecta en el tesoro público. Entonces, ¿de qué competencia constitucional que no son implícitas ni posibilidad de que el legislador se genere competencias que no están en la constitución, de qué competencia constitucional echa mano el legislador para que sin acudir a la potestad tributaria del 133 CE y sin echar mano de la potestad expropiatoria del 33.3ª CE, alumbrar una prestación patrimonial de carácter limitador y ablatorio de la propiedad?
La doctrina académica no acaba de tomarse en serio. Respecto al diálogo entre tribunales, los tribunales del sistema europeo de protección de los derechos fundamentales no parecen entablar un diálogo entre ellos. Los diálogos entre tribunales no existen y es mejor que no existan pues sería una superposición de monólogos autorreferenciales; el debate debe plantearse entre tribunales y doctrina académica. Una colaboración entre los tribunales y la doctrina como el mejor de los amicus curiae que puede echar mano la jurisprudencia. La realidad aplicativa del tributo, si partimos de la base de que el tributo es una ley que materializa la realizada tributaria que se traduce en la aplicabilidad de las leyes fiscales se desenvuelve en un triple marco:
- Textos legales e infralegales que regulan el tributo.
- Tradición dogmática: corpus de conceptos y categorías jurídicas, acuñadas históricamente por quienes las han precedido de las que somos herederos y obligados a enriquecerlas por la doctrina de los autores y la académica.
- El de una jurisprudencia con autoridad para concretar el texto legal en el caso concreto haciendo uso de la dogmática.
Deben conjugarse armónicamente, no solo para resolver el caso, sino también para pacificar el conflicto. Es decir, previendo no solamente la consecuencia de la resolución del caso concreto, sino las consecuencias de sus consecuencias, haciendo justicia en el caso concreto y haciendo que la solución de caso sea razonable y justa. En el ejercicio de su potestad jurisdiccional los jueces y magistrados, únicamente los sometidos al imperio de la ley; pero el control judicial de la legalidad de la actuación administrativa y ésta a los fines que la justifique. Esta potestad de decir el derecho al caso concreto sólo puede ejercerse con autoritas cuando sus cimientos se conformen sobre la base argumental de la dogmática que debemos enriquecer y transmitir, no sólo heredar.
5. Problemática de la incertidumbre terminológica: la clave de la dogmática
Los problemas que plantea no tener claros los términos es que no terminamos de resolver porque no tenemos claros los conceptos que la comunidad jurídica tampoco los tiene, así como los vicios de forma, fondo, tiro único o doble tiro; la incertidumbre aporta falta de seguridad jurídica. La doctrina debe tomarse en serio a sí misma y no solamente resolver los problemas. A través de las intervenciones doctrinales en los debates, se produce este diálogo con los tribunales, pero un diálogo solo enfocado en lo retrospectivo no es constructivo por sí solo; sería interesante también que la doctrina mire más hacia el futuro y se articulen mecanismos que enriquezcan la dogmática tributaria y ésta no se constituya en el vacío. Tampoco puede crearse la jurisprudencia sin tener sustento en conceptos dogmáticos claramente establecidos.
Y aquí es donde entra el papel fundamental de la doctrina. A estas alturas, el concepto de la motivación de los actos es fundamental y debería clarificarse cuanto antes por ser pilar estructural del propio proceso. Verdejo decía que el derecho no es sólo lo que los tribunales dicen que es y tampoco el derecho que mana de la constitución, del razonamiento del juez o del intérprete; cuando se trata de precisar el significado de un concepto necesita apoyarse siempre en lo que se sabe de él. Y ahí, la doctrina académica tiene una indeclinable responsabilidad. Es decir que, está muy bien la crítica al pasado viendo las soluciones que da el legislador pero sabiendo de antemano cuales son los problemas, porque la jurisprudencia ilumina los problemas de la aplicación del derecho al caso concreto; la doctrina debe clarificar estos problemas en colaboración con la jurisprudencia y deben establecerse puentes y lazos de unión entre ambas disciplinas.
6. La efectividad de protección prevalece sobre la protección multinivel
La perplejidad del jurista versa ante la protección multinivel de los derechos fundamentales de los contribuyentes que acaba transformándose en la desprotección multinivel de los mismos tribunales y órganos jurisdiccionales. ¿Cómo es posible que hablando de derechos fundamentales el fundamento del ordenamiento jurídico y reconociéndose ese carácter estructural del Estado de Derecho, necesite tantos niveles de protección? La respuesta es evidente: por los diferentes marcos normativos y espacios jurídicos donde rigen fuentes diferentes, pero el jurista teniendo en cuenta que lo que vale no son los derechos, sino sus garantías; lo que vale no es la proclamación multinivel de los derechos fundamentales de la Constitución Española, la Carta ni el Convenio, sino la efectividad de la tutela de esos derechos fundamentales. La doctrina no crítica con el suficiente énfasis el nivel de protección del TC a través de amparo que es nulo debido a la baja ratio de admisibilidad del amparo.
Se recurre mucho ante el TC debido a la alta vulneración de derechos fundamentales; se ha producido una mutación constituconal a través de la LOTC del 2007 cuando ese recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales al que se refiere el 161.1.b CE se ha trasmtuado en un recurso en el que la violación del derecho fundamental es condición necesaria pero insuficiente. La clave es la especial trascendencia constitucional, si no la tiene, el ordenamiento jurídico no prevé ningún tipo de protección que el TC entiende carece de especial trascendencia constitucional.
En cuanto al nivel de protección que ofrece el TEDH, lo que importa no es tanto la densidad de la violación o su gravedad, del derecho fundamental vulnerado, sino que prima la densidad informativa del caso.
Es decir, si el caso es noticiable, el TEDH tiene una cierta sensibilidad e inclinación a la admisión del recurso, sinomediante carta ordinaria comunica su negativa en dos líneas como acostumbra el TC en sus providencias de inadmisión. ¿Para qué sirve tanta hiperprotección de esa reiteración de tutela de derechos fundamentales cuando a la hora de la verdad, el sistema de garantías no funciona?.
Si observamos algunos de los derechos fundamentales que se tutelan con tanto énfasis, como el ne bis in ídem, se ha ido “descafeinando” y ya no es la duplicidad del procedimiento por los mismos hechos, sino que ya lo que prohíben y lo que tutela es el exceso punitivo, que es un concepto jurídico bastante maleable. Se produce un “fundido a negro” del ne bis in idem, como así sucede con la jurisprudencia y especialmente, lo relativo a la linea jurisprudencial asentada tras la Lista Falcianni. ¿En qué medida los derechos fundamentales tienen diferente nivel de protección incluso en el seno del mismo tribunal?
Según sea la conducta delictiva, es decir si es delincuencia económica fiscal, como lo que prevalece es el interés recaudatorio del Estado que según una jurisprudencia que primaba la concienciación del contribuyente respecto al pago de impuesto y al principio de solidaridad económica y social. Las SSTS 184 y 76/90 son sentencias criticadas por la doctrina pero se han asentado imperativamente como tendenciales. La STC 74/2022 desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS por la desproporcionalidad en la aplicación de determinados preceptos sancionadores, invocando la necesidad de luchar contra el fraude fiscal. Si uno examina la CE, prescindiendo de la interpretación del TC, se establecen mecanismos de control de los poderes públicos; ningún precepto constitucional otorga a la administración las potestades exorbitantes cuando se trata de la Agencia Tributaria. La administración ha hecho del control de los particulares la razón de ser de su existencia, estableciendo una relación con los obligados tributarios, (término controversial porque la oposición queocupa en la relación tributaria es la de obligada, pero también es la administración la que tiene obligación de respetar los deberes de los contribuyentes). Cabe la sustitución por términos más neutrales.
Todo esto, al final trae caos; esa jurisprudencia del TC provoca que ahora no hay ley fiscal que se precie que no haga referencia al fraude fiscal, poniendo la antijuridicidad sobre la necesidad de recaudación, del tributo es un instrumento de recaudación pero también satisface el gasto público.