
Un trabajo de investigación llevado a cabo por el grupo ScienceFlows analiza 108 publicaciones de macro-influencers en Instagram durante la COVID-19, revelando la difusión de desinformación nutricional por parte de perfiles sin formación reglada.
Del 30 de junio al 2 de julio participamos en el Congreso FakeLocal: mapa de la desinformación en las comunidades autónomas y entidades locales de España y su ecosistema digital (PID2021-124293OB-I00), un espacio de encuentro y reflexión interdisciplinar sobre los desafíos que plantea la desinformación a nivel local organizado por la Universidad de Málaga y la Universidad de Vigo. En el acto de clausura, el evento también ha contado con la participación de la Dra. Dafne Calvo de la UV, investigadora además en Iberifier. Ha hablado sobre la desinformación durante la Dana en Valencia, exponiendo diferentes casos recogidos en el libro “Bulos y barro”, por el Dr. Germán Llorca, Dafne y la Dra. Lorena Cano.
Durante el evento, nuestra investigadora y doctoranda FPU Paula von Polheim, en coautoría con la Dra. Carolina Moreno, catedrática de Periodismo en la Universitat de València, presentó una investigación que analiza el discurso nutricional promovido en redes sociales durante la pandemia de la COVID-19. El trabajo se centra en los influencers del ámbito nacional con profesiones no reguladas en nutrición que generaron contenido en Instagram durante el año 2021.
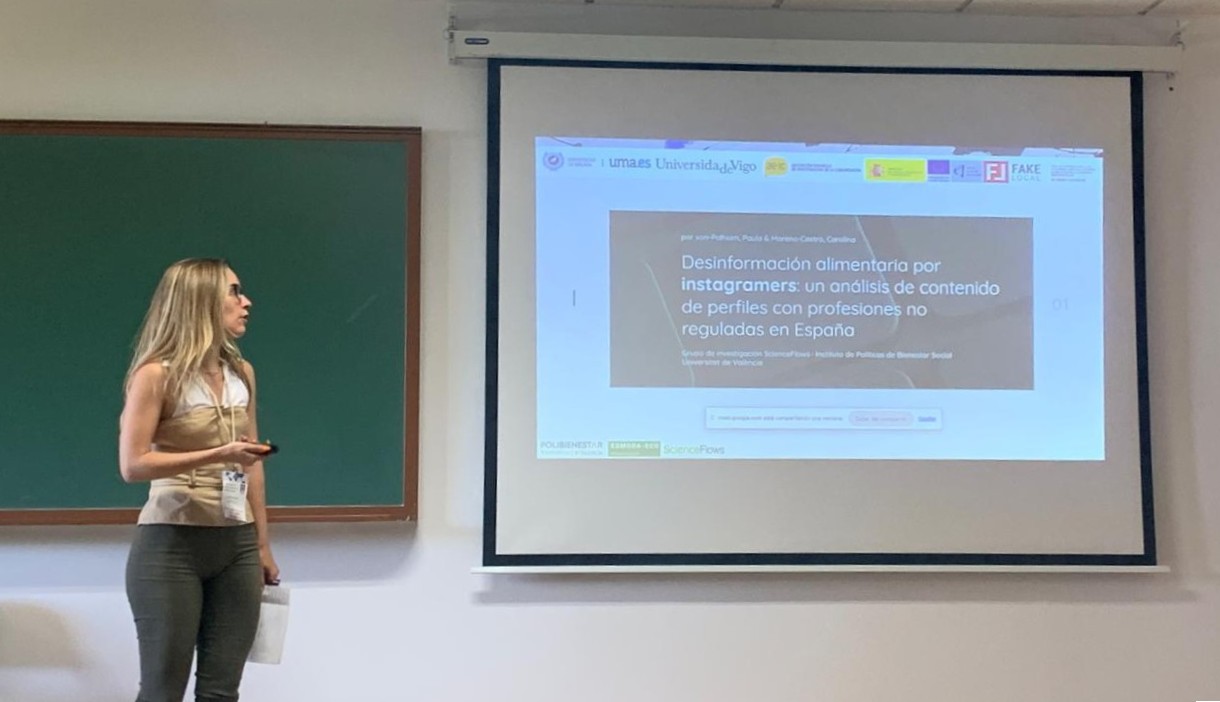
Un análisis crítico del discurso alimentario
El estudio, titulado «Desinformación alimentaria por instagramers: un análisis de contenido de perfiles con profesiones no reguladas en España«, pone el foco en macro-influencers con más de 100.000 seguidores, cuya formación proviene de cursos o programas no reconocidos oficialmente dentro del sistema académico español. De una muestra inicial de 24 influencers pertenecientes a un estudio más amplio, se seleccionaron 5 perfiles y 108 publicaciones para su análisis. Entre los hallazgos más relevantes destacan:
- La falta de referencias científicas en los contenidos compartidos.
- La difusión de mensajes que relacionan la alimentación con aspectos como el medioambiente o el consumo local, sin evidencia que respalde dichas afirmaciones.
- El uso de un lenguaje que aparenta rigurosidad, pero que no se sostiene en datos verificables o fuentes contrastadas.
¿Cómo comunicamos ciencia en redes?
Este trabajo revela cómo los entornos digitales pueden actuar como altavoces de contenido pseudocientífico, sobre todo cuando este es difundido por perfiles de gran alcance que carecen de una formación académica reglada. La investigación subraya la necesidad de hacer la ciencia accesible al público general, evitando tecnicismos excesivos, pero también alerta sobre los riesgos de una simplificación que comprometa la veracidad y el rigor de los mensajes.
Una conclusión clara: la necesidad de una alfabetización científica digital
El estudio insiste en una llamada urgente a mejorar la alfabetización científica en las redes sociales. Es crucial dotar a la ciudadanía de herramientas para evaluar la calidad de los contenidos que consume, especialmente en temas sensibles como la salud y la nutrición.
Porque la salud pública también juega un rol fundamental en las redes sociales, como es el caso de Instagram.









