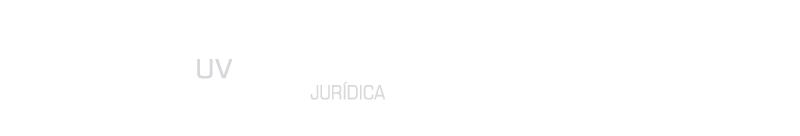Los arts. 66 a 71 CC, ubicados en el Capítulo V del Título IV, regulan los efectos personales del matrimonio. Esos preceptos han sido modificados por las sucesivas reformas operadas en el CC en el año 2005. Así:
-
En primer lugar, la Ley 13/2005, de 1 de julio, “en materia de derecho a contraer matrimonio” atribuye por igual todos los efectos del matrimonio, también por tanto los personales, con independencia del sexo de los contrayentes. En ese sentido ha sido necesario adaptar terminológicamente alguna de las normas que, en esta sede, aludían al marido y a la mujer, como ocurría en los art. 66 y 67 CC; expresiones que han sido sustituidas por la de “cónyuges” para poder ser aplicables también al matrimonio entre personas del mismo sexo.
-
En segundo lugar, la Ley 15/2005, de 8 de julio “por la que se modifica el CC y la LEC en materia de separación y divorcio” añade un nuevo inciso al art. 68 CC que impone a los cónyuges la obligación de compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y de otras personas a su cargo.
-
Por último, hay que tener en cuenta que el incumplimiento de los deberes recíprocos derivados del matrimonio ya no tendrá relevancia a los efectos de la separación o divorcio, por cuanto en la Ley 15/2005, de 8 de julio“por la que se modifica el CC y la LEC en materia de separación y divorcio”, el cese de la convivencia y la ruptura del vínculo queda al arbitrio de la voluntad de los cónyuges.

De acuerdo con el Código civil, el matrimonio produce los siguientes efectos de tipo personal entre los cónyuges:
-
La igualdad entre los cónyuges.
El principio de igualdad entre los cónyuges se introdujo en el CC por la Ley de reforma de 2 de mayo de 1975. Hasta ese momento, la mujer estuvo bajo la autoridad del marido, a quien debía obediencia y a cuyas decisiones se encontraba sometida, como consecuencia de la limitación de su capacidad de obrar por razón del matrimonio. Fruto de dicha reforma fue la redacción del art. 66 CC.
El principio se reconoció después en la Constitución española, que impone que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo (art. 14 CE) y que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32 CE).
Finalmente, hay que tener en cuenta que la Ley 13/2005, de 8 de julio, sustituyó las palabras "marido y mujer" por la de "cónyuges", debido a que los efectos del matrimonio operan por igual con independencia del sexo de los contrayentes.
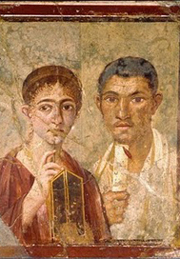
(Anónimo)
-
El deber de respeto.
Dice el art. 67 CC que los cónyuges deben "respetarse mutuamente".
El respeto mutuo, se entiende en un doble sentido: por un lado, como la no injerencia de un cónyuge en la esfera íntima y privada del otro, esto es, en las decisiones personales que le competen como individuo; por otro, como el trato al otro con la debida consideración y atención (de ese modo, quedarían, desde luego, excluidas, las conductas de malos tratos tanto físicos como psíquicos, así como cualesquiera actuaciones que sean humillantes o vejatorias para el otro cónyuge).
En el PDF de la Unidad puede encontrarse un comentario más extenso de la vulneración del deber de respeto por divulgación de aspectos íntimos de la vida del otro cónyuge.

-
El deber de ayuda y de socorro mutuo.
El deber de ayuda mutua (art. 67 CC) y de socorro mutuo (art. 68 CC) puede entenderse que, en realidad, se integran en uno solo, que implica que los cónyuges deben contribuir a las necesidades ordinarias de la vida en común, ya sean de orden económico (como los alimentos entre cónyuges o el levantamiento de las cargas del matrimonio), o moral (como la necesidad de asistir al otro). La única manera de diferenciarlos es atribuir al deber de socorro mutuo un contenido material-económico, y otro espiritual o moral al de ayuda, aunque la distinción carece de trascendencia práctica, con lo que se revela jurídicamente estéril.

-
El deber de actuar en interés de la familia.
La expresión "interés de la familia" es utilizada por el legislador en distintos preceptos del CC (arts. 70, 103.2ª CC), y, sin embargo, no es descrita en ninguno de ellos. Se trata, pues, de un concepto jurídico indeterminado.
La doctrina ha entendido que la familia es la nuclear, esto es, la conformada por el cónyuge y los hijos. Sin embargo, tras la reforma del art. 68 CC, por Ley 15/2005, se plantea si también cabe incluir a ancianos y a personas con discapacidad.
En cuanto al significado de esa actuación, el principal problema es que la familia, como tal, no es una entidad portadora de ningún interés, por lo que resulta muy difícil valorar su alcance. En caso de conflicto parece que el juez habrá de tener en cuenta las circunstancias familiares y normalmente tenderá a proteger las expectativas o exigencias de los miembros de aquélla que se encuentren más desamparados.
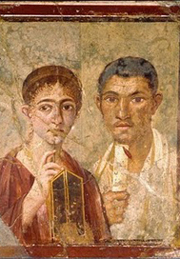
(Anónimo)
-
El deber de convivencia.
La convivencia es un efecto del matrimonio que, además, se presume con carácter general. Así, mientras que el art. 68 CC de modo imperativo establece que los cónyuges están obligados a vivir juntos, el art. 69 CC presume, salvo prueba en contrario, que así lo hacen.
Antes de la reforma del Código civil, por Ley 15/2005, el cese efectivo de la convivencia era tenido en cuenta entre las causas de divorcio. En la actualidad, desaparecido el carácter causalista de este tipo de crisis matrimonial, ya no se hace referencia a esa situación; sin embargo, lo dispuesto en el derogado art. 87.2 CC puede valer para interpretar cuándo se cumple el deber de convivencia, a pesar de existir una separación física, no espiritual, entre los cónyuges. En ese sentido, hay que tener en cuenta que, como señalaba el precepto, el hecho de que por motivos laborales, profesionales u otros de naturaleza análoga, los cónyuges no vivan juntos no puede implicar una violación del art. 68 CC. Dicho en otras palabras: los cónyuges no incumplen el deber de convivir cuando por cualquier causa razonable no convivan, siempre que siga existiendo affectio maritalis.
Por último, hay que tener en cuenta que el domicilio familiar es fijado por ambos cónyuges, tal y como dispone el art. 70 CC y, que en caso de discrepancia, lo fijará el juez, teniendo en cuenta el interés de la familia.

-
El deber de fidelidad.
El deber de fidelidad ha sido entendido en dos sentidos distintos: uno positivo, como la obligación que tienen los cónyuges de mantener relaciones sexuales entre sí; otro negativo, como la exclusividad de las relaciones sexuales entre los cónyuges.
A nivel legislativo, se ha producido una evidente evolución respecto de este deber. En el orden penal, destaca su despenalización en el año 1978 (desaparece el delito de adulterio); y en el civil, hay que tener en cuenta que ya no puede ser alegado como causa en los procesos de separación o de divorcio, dado el carácter no causalista que tras la reforma por Ley 15/2005, de 8 de julio, tienen las crisis matrimoniales.
En el PDF de la Unidad se incluye un análisis de los problemas que plantea la indemnización de los daños morales derivados del incumplimiento del deber de fidelidad.

-
El deber de compartir las responsabilidades domésticas.
El último inciso del art. 68 CC fue introducido por la Ley 15/2005, de 8 de julio, destinada a modificar el CC y la LEC "en materia de separación y divorcio". Sin embargo, el precepto, referido a los deberes conyugales, guarda poca relación con los actuales procesos de separación o divorcio.
La inclusión de un nuevo párrafo en el art. 68 CC se justificó, durante la tramitación parlamentaria de la Ley 15/2005, en términos de igualdad. Se pretendió dar acomodo a la idea de que los cónyuges, “en una línea de avance para la consecución de la igualdad en las relaciones de pareja”, no sólo están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, sino que en adelante deben compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y de otras personas dependientes a su cargo1.
Puede defenderse que el nuevo inciso del art. 68 CC no impide que la pareja decida libremente cómo cada uno contribuye a las responsabilidades domésticas, según cuales sean sus circunstancias familiares y personales (por ejemplo, que uno trabaje fuera del hogar y otro no; que uno disfrute de media jornada y su cónyuge, sin embargo, pase tres días de la semana fuera del hogar por motivos laborales; o como decía en el ejemplo antes citado, que a uno de ellos simplemente le apetezca dedicarse al trabajo del hogar por motivos personales, etc.). Esas circunstancias permitirán valorar en qué medida debe "participarse" en dichas tareas y cuándo puede considerarse incumplido el precepto2.
NOTAS
1 El legislador, hasta la reforma de 2005, nunca se había pronunciado acerca de cómo debían distribuirse los papeles para la realización de las tareas del hogar, de modo que en la práctica las combinaciones posibles eran múltiples. La más extendida, como es sabido, ha sido la fórmula según la cual la mujer ha asumido la gestión doméstica casi de manera exclusiva y con independencia de desempeñar un trabajo fuera del hogar de igual o superior rango al del marido. La doctrina destacaba que la propia igualdad de derechos de los cónyuges suponía que la ley no tomase partido por uno u otro. A ellos pues, competía establecer, por acuerdo tácito o expreso, el reparto de papeles "en pie de igualdad" antes de la celebración del matrimonio.
Con la reforma, sin embargo, el legislador pretende imponer cómo deben distribuirse las tareas domésticas, con lo que el nuevo inciso del art. 68 CC, así formulado, suscita muchas dudas (por ejemplo, qué ocurre en aquellos casos en que uno cualquiera de los cónyuges decide libremente dedicarse en exclusiva al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos o, incluso, de los padres que, ya mayores, conviven con el matrimonio).
Probablemente, la intención del legislador, según se deduce de los trabajos parlamentarios, fuera que en cualquier caso se asumieran por igual las responsabilidades domésticas. Sin embargo, lo cierto es que el art. 68 CC habla de compartir y eso no significa que el reparto deba hacerse justo por mitad. Por ello cabe entender que puede darse una interpretación flexible a la norma; interpretación que, además, según creo, es la más acorde con los principios constitucionales, ya que toda decisión legislativa que pretenda regular la distribución de papeles dentro del hogar podría llegar a considerarse una intromisión en la intimidad por inmiscuirse en la esfera familiar (art. 18 CE).
En cuanto a las obligaciones que impone, el precepto hace referencia a las responsabilidades domésticas y al cuidado y atención de hijos, descendientes y de otras personas dependientes a su cargo. Por ello, podría interpretarse que no es más que una especificación del deber de ayuda mutua (art. 67 CC) y de socorro mutuo (art. 68 CC), o al menos que está íntimamente relacionado con ellos. Esos deberes –que, en realidad, se integran en uno solo- implican que los cónyuges deben contribuir a las necesidades ordinarias de la vida en común, ya sean de orden económico (como los alimentos entre cónyuges o el levantamiento de las cargas del matrimonio), o moral (como la necesidad de asistir al otro). Por ello, de estos deberes cabría también extraer la obligación de que ninguno de los dos soporte el peso de todas las responsabilidades domésticas o del cuidado de los hijos, etc., sino que, en esas atenciones, ambos cónyuges se vean respaldados mutuamente.
2 Dicho en otras palabras: el deber que contempla el art. 68 CC, en su nuevo inciso, deberá adaptarse a cada matrimonio. En mi opinión, de esa manera también se salvaguarda la igualdad y se da a la norma una interpretación más respetuosa con el principio de intimidad familiar y personal.
La comunidad de vida que surge del matrimonio constituye una relación jurídica compleja integrada por efectos de distinto tipo: personal y patrimonial. Se denominan efectos personales del matrimonio a los que atañen directamente a las personas mismas y a la vida en común de los cónyuges. Se encuentran regulados en los arts. 66 y ss. CC y han sido expuestos en la introducción precedente.
Los derechos y deberes de los cónyuges configuran y determinan en sí mismos lo que es el matrimonio. Esto es, el contenido de la relación matrimonial viene fijado en la ley al establecer los deberes de fidelidad, convivencia, respeto, ayuda y actuación en interés de la familia.
Es, por consiguiente, imposible que los contrayentes determinen de otro modo la relación jurídica que crean; éstos, como advierte la doctrina, no pueden cambiar el esquema legal de sus recíprocos derechos y deberes ni sustituirlo por otro. En consecuencia, no hay matrimonio sin esos deberes que configuran su contenido esencial.
Por ese motivo, la doctrina propugna la nulidad de los pactos o acuerdos por los que los futuros contrayentes excluyen de manera radical los efectos personales que la ley atribuye al matrimonio.
Normalmente, en esos casos en que aquéllos pactan excluir las obligaciones de convivencia, fidelidad, respeto, auxilio y de actuar en interés de la familia se dará una simulación que originará la nulidad del matrimonio ex art. 73.1 CC En virtud de ese acuerdo simulatorio en realidad los contrayentes convienen no adquirir el “status” de cónyuge, de tal manera que habrá un supuesto de falta de consentimiento (art.45.1 CC), que podrá originar la nulidad del negocio jurídico matrimonial.
Lo mismo, según algunos autores, cabría decir cuando los contrayentes, en virtud de un pacto, excluyen no todos, sino sólo alguno de los deberes contemplados en los arts. 67 y 68 CC (como, por ejemplo, toda convivencia); también en esos casos cabría dudar de su propósito de contraer matrimonio y de asumir el “status” conyugal.
¿Puede predicarse eso mismo respecto del nuevo párrafo del art. 68 CC Según lo anterior, sería nulo el matrimonio en el que la pareja pacta no compartir en absoluto las responsabilidades domésticas, y que sea sólo uno de ellos quien las asuma. Sin embargo, parece difícil concluir que uno no quiere asumir el “status” de cónyuge sólo por ese pacto de exclusión y que, al hacerlo, en realidad no esté prestando un consentimiento matrimonial. Es decir, es cuanto menos llamativo que el contenido esencial del matrimonio venga también integrado por ese deber y que el mismo resulte indispensable para que se instaure una plena comunidad de vida conyugal. Creo más bien, que será preferible valorar la libertad e igualdad con que los cónyuges adoptan ese acuerdo, que habrá de ser equilibrado, y no dejar en una situación de subordinación a ninguno de los contrayentes respecto del otro, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (como, por ejemplo, el hecho de que solo uno de ellos trabaje fuera del hogar). Por ello, ha de darse una interpretación flexible al deber contenido en el art. 68.II CC Otra cosa –dado el modo en que normalmente siguen organizándose las tareas domésticas en nuestro país- significaría reconocer que un sinfín de matrimonios puede solicitar la nulidad por excluir el contenido del nuevo inciso del art. 68 CC.
Es lugar común en la doctrina afirmar que los deberes recíprocos, contemplados en los arts. 67 y 68 CC, no constituyen auténticas obligaciones jurídicas pues no son coercibles (con lo que, por ejemplo, un cónyuge no puede obligar al otro a su cumplimiento forzoso, conforme a lo dispuesto en el art. 1.124 CC). Sin embargo, sí son considerados como deberes jurídicos porque, aun cuando no pueden aplicarse las consecuencias establecidas en el Derecho patrimonial, en caso de incumplimiento se origina la reacción del ordenamiento jurídico.
Esa reacción, sin embargo, se ha visto sustancialmente alterada tras la reforma del CC por la Ley 15/2005, de 8 de julio, y ello porque el incumplimiento de los deberes conyugales ya no se recoge en los arts. 82 y 86 CC como causa específica para solicitar la separación o el divorcio, pues hoy no es necesario alegar ni justificar motivo alguno: basta, insisto, la voluntad de los contrayentes en no continuar casados o conviviendo maritalmente. Además, puede instarse el divorcio sin necesidad de que haya habido previamente una separación judicial o de hecho.
No obstante, el incumplimiento de los deberes conyugales sigue teniendo relevancia en otros ámbitos del Derecho civil. En particular, en el Derecho sucesorio, ese incumplimiento, cuando es grave o reiterado, es justa causa para desheredar (art. 855.1 CC) y también en algún supuesto puede constituir causa de indignidad (art. 756 en sus apartados 2º y 3º). Por otra parte, en algún caso concreto, como ocurre con el deber de convivencia, su observancia es relevante a efectos de determinar el importe de la pensión compensatoria en la separación o el divorcio (art. 97.6 CC); y permite al cónyuge de buena fe obtener una indemnización en los casos de nulidad del matrimonio (art. 98 CC).
Cabría también hacer una última reflexión en relación con las consecuencias de la infracción de los deberes conyugales: como los principales efectos de su incumplimiento (esto es, ser causa de separación o de divorcio) han desaparecido con la Reforma de 2005, quizá en la actualidad cobren mayor interés las cuestiones relacionadas con la posibilidad de obtener una indemnización de daños y perjuicios por ese motivo. Hasta ahora la jurisprudencia recaída sobre esa materia ha sido más bien escueta, y en las pocas ocasiones en que se ha pronunciado al respecto, el Tribunal Supremo ha señalado que la única consecuencia jurídica que nuestro Derecho atribuía al quebrantamiento de los deberes conyugales era la separación matrimonial, sin que cupiera obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de aquél (STS de 30 de julio de 1999). Sin embargo, el panorama cambia si atendemos a las sentencias de las Audiencias Provinciales. Éstas han condenado en diversas ocasiones al resarcimiento que niega el Tribunal Supremo. El punto de inflexión puede situarse en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 2 de noviembre de 2004. En ella se considera que la infidelidad en sí no es indemnizable, pero se estima que si el adulterio va acompañado de una intención cualificada de causar daño, como en el supuesto del engaño al marido en relación con su no paternidad, sí puede haber lugar al resarcimiento del daño causado por la vía del art. 1902 CC. Sin embargo, el Tribunal Supremo se pronuncia en la actualidad en sentido contrario. Destaca, entre las más recientes, la STS, Sala de lo Civil, de 13 de noviembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:3700). Aun admitiendo que estas conductas son susceptibles de causar un daño moral, se pone en cuestión que este sea susceptible de ser indemnizado. Entiende el Tribunal Supremo que no deben prosperar las acciones propias de la responsabilidad civil ante el incumplimiento de deberes conyugales.
- La comunidad de vida que surge del matrimonio constituye una relación jurídica compleja integrada por efectos de distinto tipo: personal y patrimonial. Se denomina efectos personales del matrimonio a los que atañen directamente a las personas mismas y a la vida en común de los cónyuges.
- Los arts. 66 a 71 CC, ubicados en el Capítulo V del Título IV, regulan los efectos personales del matrimonio. Esos preceptos han sido modificados por las sucesivas reformas operadas en el CC en el año 2005.
- Tras declarar que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, el Código civil establece que aquellos deben respetarse y ayudarse mutuamente, actuar en interés de la familia, vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.
- Los derechos y deberes personales de los cónyuges vienen predeterminados por la ley. Los consortes no pueden cambiar este esquema legal ni sustituirlo por otro.
- Desaparecido el sistema causalista de separación y divorcio, el incumplimeinto de los deberes conyugales ya no se considera como causa de una u otro.