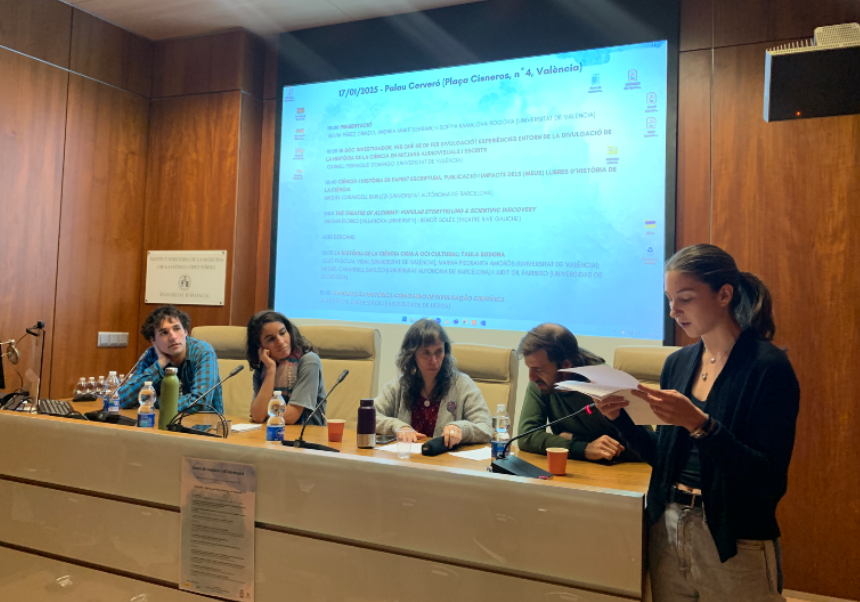
El pasado 17 de enero, se celebró en el Palau Cerveró, sede en Valencia del Instituto Interuniversitario López Piñero, las I Jornadas de Divulgación en Historia de la Ciencia bajo el título Zonas de contacto y de intercambio.
Tras la presentación por parte de las organizadoras, Silvia Pérez-Criado, Sofiya Kamalova Rogova y Andrea Martí Serrano, investigadoras del Instituto Interuniversitario López Piñero (IILP), se dio pasó al primer ponente, Carmel Ferragud, profesor de la UV y miembro del IILP, quien reflexionó sobre las reticencias a la divulgación que en ocasiones existen en una parte del profesorado o de los investigadores . Ante esto, Ferragud se declaró firme partidario de la necesidad de la popularización de la actividad investigadora por varias razones. Afirmó que sirve para perder la arrogancia académica acercándose a públicos muy diversos, para mejorar las aptitudes pedagógicas a la hora de dar clase, para democratizar el conocimiento riguroso, para adoptar un compromiso social y, por último, porque llega a ser estimulante y gratificante. Ferragud añadió que, para hacer buena divulgación, es importante saber escribir bien, y que los historiadores tienen ventaja en ese aspecto por tener más experiencia y, por ello, pueden hacer buena literatura.
A continuación, intervino Miquel Carandell Baruzzi, de la Universitat Autónoma de Barcelona, quien habló de los distintos casos a la hora de escribir y publicar cuatro de sus libros de divulgación. En el caso de Barcelona, ciència y coneixement, fue una propuesta de la editorial, que corrió con los gastos de edición. Destacando que la principal recompensa no fue económica sino por lo que aprendió durante su realización. Otra de sus publicaciones es Debates y fraudes, que forma parte de la colección Evolución humana, también un encargo de la editorial, que se hizo cargo de los gastos de edición. En cuanto a El taxidermista de la plaça Reial, fue un encargo de la bisnieta del protagonista, que también fue coautora y que le pagó a la editorial por la publicación de lo que podríamos considerar un libro para mostrar y regalar a los familiares y amigos de la bisnieta. En este caso, Carandell consiguió también el apoyo de una beca ofrecida a jóvenes escritores. Finalmente, el libro De les gàbies als espais Oberts, que trata sobre un antiguo director del zoo de Barcelona, tuvo también como origen un encargo, en este caso del hijo del director. . En definitiva, ante la pregunta de si había calculado el precio por hora, la respuesta fue que no, que habría que tener en cuenta no solo el tiempo invertido en el proceso de escritura sino, también en el de investigación previa. Por ello, si se calculara de esta forma el rendimiento económico el resultado sería escaso, sin embargo afirmó que la redacción de todas las obras anteriores sí le compensó en otros aspectos investigadores, formativos, académicos y de acceso y visibilidad ante un público amplio y diverso.
Los siguientes ponentes fueron Megan Piorko,de la Villanova University, y Benoit Solès, del Theatre Rive Gauche. Piorko relató un significativo caso sobre el descubrimiento, como parte de su tesis doctoral, de un manuscrito del siglo XVII en la British Library, obra de dos alquimistas (padre e hijo), John y Arthur Dee, que contenía un texto en clave, con palabras como «ozxkwxfg» o «qqdz» Tras muchos intentos infructuosos, finalmente, gracias a un criptólogo de la Universidad de Queensland, se consiguió descifrar la clave y comprobaron que el texto era un método para determinar cuándo, dónde y cómo uno iba a morir y, también, la fórmula para crear el elixir de la vida eterna, la mítica piedra filosofal. Por su parte, Solès explicó cómo, tras ver un artículo en Science et Vie sobre el descubrimiento de Megan Piorko, se interesó sobre el tema, ya que enlazaba con una de sus obras anteriores, La machine de Turing, por la que Solès obtuvo dos premios Molière, uno como autor y otro como actor. La historia del manuscrito fue su inspiración para crear una nueva obra, titulada Le secret des secrets, en la que se entrelazan dos historias, una en el siglo XVII y otra en el XX, en busca de la piedra filosofal, en las que se mezclan la intriga, la aventura y la comedia, y que, como en la alquimia, tiene diversas lecturas.
Las Jornadas contaron también con una mesa redonda sobre La historia de la ciencia como ocio cultural, con la presencia de Lluís Pascual y Marina Piedrahita, antiguos estudiantes del Máster de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica del IILP, de Judit Gil, de la Universidad de Zaragoza, y, de nuevo, de Miquel Carandell. Los cuatro participantes contaron sus experiencias como organizadores y monitores de las rutas científicas en Barcelona y Valencia, en las que se recorre la ciudad parando en lugares destacados en la historia de la ciencia, como, por ejemplo, un teatro anatómico. Al diseñar las rutas, los organizadores se encontraban con la sorpresa de que ellos mismos descubrían lugares que, hasta ese momento, desconocían por completo y se preguntaban que cómo era posible que nadie les hubiera hablado sobre ellos. También plantearon la gran diferencia entre el interés que mostraban los participantes cuando eran alumnos de secundaria, generalmente muy complicado de obtener y que dependía del propio interés que mostraran los profesores de los alumnos, y el mostrado por grupos de personas adultas, para las que, en muchos casos, los lugares visitados habían formado parte de sus vidas.
Posteriormente, Ana Patrícia Dinis Estácio, doctoranda de la Universidade Nova de Lisboa, habló de la recreación histórica como medio de divulgación científica, centrándose en los grupos de aficionados a las recreaciones medievales distribuidos por todo Portugal y de sus, a veces complicadas, relaciones con la comunidad de historiadores medievalistas generalmente en alerta respecto al rigor histórico de las recreaciones. También mostró ejemplos de objetos recreados, como un rosario y una faltriquera, y mencionó objetos de la época, como un libro de boticario, de 1497, en el que se apuntaban los medicamentos expendidos, que solo podía ser con receta, para quién eran y quién los había recetado.
Las jornadas continuaron con Antonio García Belmar, profesor de la Universidad de Alicante, que realizó una visita guiada a la exposición Fontilles: la ciudad escondida, situada en el propio Instituto. Como comisario de la exposición explicó que está planteada de forma que al visitante se le coloca en el mismo punto en el que estuvieron las cientos de personas que, durante más de un siglo, visitaron el sanatorio de Fontilles. De ese modo, el visitante de la exposición se convierte en un visitante del sanatorio, marcando la diferencia radical entre quien visita y quien es visitado. La idea de la exposición no es que el visitante se ponga en el lugar del otro, sino que lo comprenda.
En otra de las sesiones intervinieron Carmen Urbita y Ana Garriga, doctorandas en la Brown University y creadoras del pódcast Las hijas de Felipe, que ellas mismas describen como Cotilleos históricos, dramas barrocos, vidas olvidadas. Monjas, demonios, embustes, alquimia, recetarios, oro. Y recuerda que, todo lo que te pasa a ti, ya le pasó a una monja en los siglos XVI y XVII, y que, pese a su temática tan especializada, se ha convertido en todo un éxito. El pódcast, donde exploran el Barroco, considerado no de modo estricto sino flexible, les permite comprobar cómo es entendido por la gente de hoy en día. Dos temas relacionados con la historia de la ciencia que aparecen regularmente en sus episodios son el oro potable (compuestos alquímicos a base de oro que se usaban como medicamentos milagrosos) y el cuerpo humoral, temas que ellas explican haciéndolos más cercanos. También anunciaron la publicación de su libro, de título provisional Sabiduría de convento: cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida en el siglo XXI, prevista en España para 2026.
Seguidamente, Vanessa Seifert, de la Universidad de Atenas, Karoliina Pulkkinen, de la Universidad de Helsinki, y Sarah Humans, de la Universidad Paris Cité, presentaron el sitio web jargonium.com, dedicado a la historia de la química y del que son creadoras y editoras. Jargonium ofrece ensayos cortos, que pueden estar escritos por cualquier persona interesada en la química y que se plantean como un puente entre, por un lado, la química y la alquimia y, por el otro, las humanidades, especialmente la historia, la filosofía y la sociología. Los motivos por los que los autores escriben los ensayos para Jargonium son variados: sondear la aceptación de nuevas ideas, reflexionar sobre temas de actualidad, darle visibilidad a un artículo recién publicado o compartir con rapidez resultados pioneros. Respecto de los retos que un sitio de estas características presenta, las editoras mencionaron, entre otros, el encontrar un equilibrio entre mantener el rigor académico y usar un lenguaje accesible tratándose de temas que pueden ser muy técnicos.
A continuación, fue el turno de Clay Cansler y Judith Kaplan, del Science History Institute, (SHI) un centro que engloba distintas actividades vinculadas a la historia de la ciencia y la química como, por ejemplo, un museo, una biblioteca y archivo, un instituto de investigación y un centro de historia oral. El SHI publica también la revista Distillation y el pódcast del mismo nombre, ambas dedicadas a desvelar historias poco conocidas de la ciencia y a buscar nuevas perspectivas de la ciencia y la tecnología, relatando la influencia de la ciencia sobre el mundo actual. Las historias que aparecen en la revista no solo han de ser educativas, han de ser también un relato que sorprenda a los lectores y que les haga ver algo, que puede ser familiar, desde un nuevo punto de vista, pero, sobre todo, han de ser relevantes para los lectores, que les hable directamente a ellos y que les haga replantearse sus ideas previas. Aunque las historias de la revista sean ensayos científicos, se emplean elementos propios de los relatos, como pueden ser tramas, desarrollo de personajes y citas de los protagonistas para acercarse a ellos, todo con el objetivo de que, para los lectores, no solo sea un ejercicio intelectual sino, también, que se entretengan leyendo las historias.
La jornada concluyó con la intervención de Alicia de Lara y José Ramón Bertomeu, profesores y miembros del IILP. Alicia de Lara planteó los retos a los que se enfrenta ya no solo la divulgación de la historia de la ciencia, sino de la divulgación de la ciencia en general. El reto prioritario es usar las nuevas redes sociales para conquistar a ese público que no está interesado en la ciencia. Para llegar a esas personas, hay que hacerlo a través de un mensaje que no recurra al alarmismo y al amarillismo, lo cual supone el segundo reto, porque es fácil caer en la tentación de usar las técnicas que predominan en esas redes. Además, debemos mejorar nuestra capacidad de conectar con la gente, no solo como divulgadores, sino como comunicadores, profesores e, incluso, como personas. La divulgación de la historia de la ciencia, con su capacidad de crear relatos atractivos que capten la atención de los lectores y oyentes y de crear referentes para motivar a las nuevas generaciones, es precisamente una herramienta idónea para conseguir conquistar a ese público. Finalmente, como cierre de las jornadas, Bertomeu las resumió como una respuesta a las preguntas clásicas de cómo, quién, con qué y para qué se divulga.
Jonathan Bustos, estudiante de prácticas extracurriculares del Máster Interuniversitario de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica









