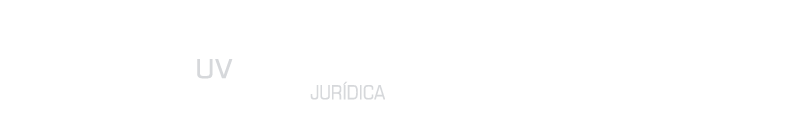En un pasaje de "El Conde de Montecristo", de Alejandro Dumas, Edmundo Dantés, joven marino mercante, regresa a casa tras largos meses de ausencia en el mar. Allí se reencuentra con su padre. Es Dantés el que se ocupa de su manutención, ya que el anciano no cuenta con medios de subsistencia propios. Entre ellos se desarrolla la siguiente escena:
“- (…), pero ¿qué tiene, padre? Parece que se encuentre mal.
-No, no, hijo mío, no es nada.
Las fuerzas faltaron al anciano, que cayó hacia atrás.
-Vamos, vamos -dijo el joven-, un vaso de vino lo reanimará. ¿Dónde lo tiene?
-No, gracias, no tengo necesidad de nada -dijo el anciano procurando detener a su hijo-.
-Sí, padre, sí, es necesario; dígame dónde está -y abrió dos o tres armarios-.
-No te molestes -dijo el anciano-, no hay vino en casa.
-¡Cómo! ¿No tiene vino? -exclamó Dantés palideciendo a su vez y mirando alternativamente las mejillas flacas y descarnadas del viejo-. ¿Y por qué no tiene? ¿Por ventura le ha hecho falta dinero, padre mío?
-Nada me ha hecho falta, pues ya te veo -dijo el anciano-.
-No obstante -replicó Dantés limpiándose el sudor que corría por su frente-, yo le dejé doscientos francos... hace tres meses, al partir.
-Sí, sí, Edmundo, es verdad. Pero olvidaste cierta deudilla que tenías con nuestro vecino Caderousse; me lo recordó, diciéndome que si no se la pagaba iría a casa del señor Morrel... y yo, temiendo que esto te perjudicase, ¿qué debía hacer? Le pagué.
-Pero eran ciento cuarenta francos los que yo debía a Caderousse... -exclamó Dantés-. ¿Se los pagó de los doscientos que yo lo dejé?
El anciano hizo un movimiento afirmativo con la cabeza.
-De modo que ha vivido tres meses con sesenta francos... -murmuró el joven-.
-Ya sabes que con poco me basta -dijo su padre-.
-¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Perdonadme! -exclamó Edmundo arrodillándose ante aquel buen anciano-.
-¿Qué haces?
-Me desgarró el corazón.
-¡Bah!, puesto que ya estás aquí -dijo el anciano sonriendo-, todo lo olvido-.
-Sí, aquí estoy -dijo el joven-, soy rico de porvenir y rico un tanto de dinero. Tome, tome, padre, y envíe al instante por cualquier cosa. Y vació sobre la mesa sus bolsillos, que contenían una docena de monedas de oro, cinco o seis escudos de cinco francos cada uno y varias monedas pequeñas.” (Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, Capítulo II: El padre y el hijo).
Cualquier persona sabe que mientras los hijos son menores de edad sus padres tienen obligación de alimentarlos.
Pero probablemente no tenga tan claro si la obligación persiste una vez aquéllos alcanzan la mayoría de edad o si puede funcionar en sentido inverso, es decir, que sea el hijo quien tenga el deber de mantener al padre. Del mismo modo puede preguntarse si existe esta obligación entre otros parientes o entre sujetos que no estén ligados por vínculo familiar alguno.
El artículo 39.3 CE establece: "Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda."
El Código civil regula algunas situaciones en las que una o varias personas están obligadas a alimentar a otra u otras. En ocasiones este deber nace directamente de la ley (se habla entonces de "obligación legal de alimentos"). Los obligados por ley se hallan vinculados por una relación familiar (son cónyuges o parientes en determinado grado de proximidad).

La familia cumple, de este modo, una función asistencial. Otras veces, la obligación de alimentos tiene su origen en el acuerdo libre entre particulares, uno de los cuales (o varios) asume la obligación de alimentar al otro (u otros) o a un tercero1, que se beneficia así del pacto2 . También puede atribuirse el derecho a una pensión de alimentos en testamento3.
Cuando la obligación de alimentos tiene un origen voluntario no es necesario que el alimentista y el alimentante sean parientes. La obligación nace directamente de la ley, sin necesidad de que medie pacto, en ciertas situaciones típicas: matrimonio (obligación entre cónyuges no separados –art. 68 CC-); patria potestad (obligación de los padres respecto de los hijos sujetos a ella – arts. 154.III,1º; tutela (obligación del tutor respecto del tutelado - art. 228.1º CC -); acogimiento del menor desamparado (- art. 173.1 CC -); viuda encinta (-art.964 CC-); liquidación de sociedad de gananciales (-art. 1408 CC-). Además de ellas, el Código civil regula, con carácter genérico, la llamada "obligación legal de alimentos" en los arts. 142 y ss.
Las disposiciones contenidas en los arts. 142 y ss. CC se aplican, con carácter subsidiario, siempre que sean compatibles, a la obligación de alimentos que nazca de contrato, de testamento o de aquéllas situaciones típicas que cuentan con normativa legal específica (art. 153 CC).

NOTAS
1 En este caso se trata de un contrato o estipulación a favor de tercero (art. 1257.2 CC)
2 El Código civil regula el "contrato de alimentos" en los arts. 1791 a 1797. A modo de ejemplo, sigue una cláusula incluida en un contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos: "Don V.S.R. y doña C.T.F. ceden a Don J.R.T.S. y doña M.J.P.L., que adquieren para su sociedad conyugal, el pleno dominio, libre de cargas de la finca descrita en el expositivo I. En contraprestación a dicha cesión, los cesionarios se obligan a cuidar y asistir a los cedentes hasta el fallecimiento de los mismos y a prestarles alimentos, en la extensión que determina el art. 142 CC, o sea, a todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y farmacéutica, según la posición social y económica de ambas partes; esa obligación de prestar alimentos se extinguirá, respecto a los alimentistas, por el fallecimiento de los mismos; por el contrario, el fallecimiento de los deudores de dichos alimentos no extinguirá la obligación de prestarlos, que deberá ser asumida por sus herederos".
3 El art. 879 CC regula el legado de alimentos junto al de educación.
Imaginemos que alguien desea comprar una finca o prestar dinero con garantía hipotecaria sobre ella. Esta persona tendrá interés en conocer si quien la vende o el hipotecante es el propietario del inmueble, así como el estado de cargas del mismo (¿estará ya hipotecado, soportará una servidumbre, se encontrará embargado?).
Por otra parte, encontrará muy conveniente que exista un instrumento de publicidad que le garantice que si confía en la información que éste ofrece, no pueda después verse perjudicado por circunstancias que no constaban en él. El organismo que cumple esta función de publicidad, en relación con los bienes inmuebles, es el Registro de la Propiedad. Si el Registro de la Propiedad dice – “publica” – que María es la propietaria de una finca, aunque después resulte que esto no es cierto (pues en ocasiones existe una discordancia entre lo que proclama el registro y la realidad extrarregistral), cumplidos ciertos requisitos, el adquirente a quien María vendió la finca o el acreedor a cuyo favor la hipotecó, por poner dos ejemplos, quedarán protegidos pese a que el verdadero propietario sea Anacleto: el adquirente mantendrá su adquisición; el acreedor hipotecario conservará la hipoteca. Esto sucede porque, en tales casos, el legislador prefiere proteger la seguridad y la agilidad del tráfico de los bienes por encima, incluso, de la verdadera titularidad de los derechos. De este modo se atenúa el rigor de la regla civil según la cual nadie puede transmitir más derecho del que tiene. Y se aligeran las difíciles indagaciones que, de no existir el Registro de la Propiedad, tendrían que realizar el adquirente o el acreedor hipotecario para cerciorarse de que quien le transmite es el verdadero propietario o titular del derecho real de que se trate. A falta de un sistema como éste, muchos compradores o prestamistas se retraerían por miedo a perder el precio pagado o el dinero prestado, lo que perjudicaría la economía del país.
Todo el sistema registral se basa en la publicidad que el Registro de la Propiedad ofrece en relación con los derechos reales (y, excepcionalmente, algunos personales) sobre bienes inmuebles. Esta publicidad legitima al titular registral para actuar en el tráfico con base en la presunción iuris tantum (salvo prueba en contrario) de que se corresponde con la realidad extrarregistral y sustenta una apariencia en la que pueden confiar los terceros. Además, si éstos actúan con base en esta confianza e inscriben el derecho adquirido, se verán especialmente protegidos conforme a las reglas de inoponibilidad de lo no inscrito y fe pública registral, hasta el punto de que, cumplidos ciertos requisitos, el Registro de la Propiedad, se presume exacto e íntegro iuris et de iure (sin posibilidad de prueba en contrario).
Como el registro es público, todos tienen la posibilidad de conocer la situación jurídica que refleja. Publicidad se identifica así con cognoscibilidad.
Los sistemas registrales no son idénticos en todos los países. El español se caracteriza por ser un sistema de Registro de documentos, de inscripción y de folio real. En el PDF de la unidad temática encontrará una breve explicación de cada una de estas características.
Desde un punto de vista instrumental, el Registro de la Propiedad es una oficina pública, a cuya cabeza se encuentra el Registrador o Registradora de la Propiedad. En España no hay una única oficina de Registro, sino muchas repartidas por todo el territorio español, conforme con un sistema de demarcación territorial (cfr. art 1.II LH).
La ley que regula, en España, el sistema inmobiliario registral se llama Ley Hipotecaria. El nombre no responde a su contenido, pues en ella se ordena, además de la hipoteca, todo lo relativo al Registro de la Propiedad. Este nombre se contagia a alguna de las instituciones fundamentales que regula, aunque no tengan que ver con la hipoteca, como es el caso del “tercero hipotecario” (art. 34 LH).
La Ley Hipotecaria actualmente vigente es la LH/1946 (Decreto de 8 de febrero de 1946), con su correspondiente desarrollo reglamentario (Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947Ambos han sufrido reformas con posterioridad. Por otra parte, existen normas que afectan al Registro de la Propiedad fuera de estos cuerpos legales: p.e., en materia de legislación urbanística.
Puede definirse la obligación legal de alimentos como el deber impuesto por la ley a determinados sujetos, de satisfacer las necesidades vitales de otra persona, con la que media determinada relación familiar, cuando ésta no tiene medios económicos para atenderlas por sí solo y el obligado dispone de capacidad económica suficiente para hacerlo sin desatender sus propias necesidades.
Este deber se fundamenta en un principio de solidaridad familiar. Por esta vía, la familia cumple una función asistencial que debe entenderse como complementaria de la que corresponde al Estado social de Derecho (cfr. arts. 27 y, especialmente, los arts. 41, 49 y 50 CE). La doctrina debate si entre la obligación que incumbe a los poderes públicos y la obligación privada a cargo de determinados familiares existe cierta jerarquía, y cuál ocuparía, en su caso, una posición subsidiaria. Puede aceptarse, con carácter general, que el gozar de una prestación social, en la medida en que haga disminuir o desaparecer el estado de necesidad del beneficiario, afecta al eventual derecho de alimentos que puede ostentar frente a determinados familiares.
Para que exista obligación legal de alimentos se requiere la existencia de determinado parentesco o relación familiar entre el alimentante (deudor de los alimentos) y el alimentista (acreedor de los alimentos): deben ser cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos.
Además, es preciso que el alimentista necesite los alimentos y el alimentante tenga capacidad económica para prestárselos. La obligación legal de alimentos tiene un contenido variable, pues depende de la conjunción de estos dos factores (necesidad y capacidad), que admiten diversa gradación.
En las situaciones típicas de matrimonio no separado, patria potestad, tutela y acogimiento familiar, los alimentos deben prestarse con el contenido más amplio posible. En cambio, en la genérica obligación legal de alimentos, las necesidades vitales y el digno desarrollo de la personalidad del alimentista establecen un límite máximo.
La necesidad del alimentista modula, junto con otros factores, la cuantía de los alimentos (art. 146 CC), y su falta excluye la obligación de alimentos (art. 152,3 CC). No debe ser imputable a quien la padece (arts. 142.II, 143, in fine y 152.5 CC).
La necesidad se mide atendiendo al patrimonio y capacidad de trabajo del alimentista, entendida esta última como la posibilidad real y concreta de obtener recursos económicos que le permitan subsistir con cierta estabilidad mediante su trabajo y no la simple aptitud subjetiva para ejercer una profesión u oficio. Si cuenta con esta posibilidad, pero su pasividad le impide aprovecharla, no se considera que su situación sea de necesidad (cfr. art. 152.3º CC y, en relación con los hermanos, art. 143.II CC). Corresponde al alimentista que reclama los alimentos la carga de probar su estado de necesidad de los mismos.
La capacidad económica del alimentante modula, junto con otros factores, la cuantía de los alimentos (art. 146 CC), y su falta excluye la obligación de alimentos (art. 152.2º CC).
El alimentante debe tener capacidad económica suficiente para prestar los alimentos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia (art. 152.2º CC). La referencia a la familia debe entenderse efectuada a otros familiares con derecho preferente a los alimentos a cargo del alimentante.
-
Naturaleza jurídica: relación obligatoria unilateral, no recíproca en sentido estricto, personalísima y mancomunada aunque divisible y sujeta a jerarquía.
- Sólo existen obligaciones a cargo de una de las partes: el alimentante, deudor de los alimentos. El alimentista, por su parte, es titular de un derecho a percibir los citados alimentos.
- La reciprocidad sólo se da en la selección de parientes potencialmente obligados.
- Arts. 150 y 152.I CC.
- "Sujeta a jerarquía":
- Existe una jerarquía tanto entre los alimentantes, como entre los alimentistas.
-
Cuando una persona necesita los alimentos existe un orden de preferencia entre los sujetos a quienes puede reclamarlos. Primero deberá hacerlo al cónyuge; después a los descendientes, según grado de proximidad; en tercer lugar, a los ascendientes, también por orden de proximidad; y, por último, a los hermanos, estando obligados los hermanos de doble vínculo antes que los de vínculo sencillo.
-
Se discute si en la línea recta descendente se aplica, a los efectos de la reclamación de alimentos, el régimen del denominado “derecho de representación” sucesorio que, de regir, podría matizar la regla de la proximidad de grado (me remito a la explicación del “derecho de representación” en la lección correspondiente del manual “Derecho de Sucesiones”).
-
Puede plantearse la demanda de alimentos frente a uno de los obligados posteriormente si se demuestra que los anteriores no tiene capacidad económica suficiente para prestarlos. También puede demandarse a las personas obligadas en un grado ulterior con carácter subsidiario, para el caso de que no sea estimada la demanda respecto de los obligados con carácter preferente.
-
Si los llamados de modo preferente no pueden prestar íntegramente los alimentos, puede demandarse a las personas obligadas en grado posterior por la diferencia.
-
Cuando exista más de una persona obligada a prestar alimentos en el mismo grado, la obligación no es solidaria, sino que el pago de la pensión se reparte entre ellos en proporción a su caudal respectivo, de modo que, entre todos, satisfagan las necesidades del alimentista. Es por ello que deben ser demandados todos los obligados del mismo grado, salvo que se demuestre que alguno no tiene capacidad ninguna para prestar alimentos.
-
Excepcionalmente, en caso de urgente necesidad, el Juez puede imponer a uno solo de los obligados el deber de prestar provisionalmente los alimentos, sin perjuicio de que después pueda reclamar al resto de los obligados la parte que les corresponda, con sus intereses.
-
En cuanto a los alimentistas, también existe entre ellos una jerarquía: Cuando dos o más alimentistas reclamen a la vez alimentos a una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se prestarán por este orden: hijos sujetos a patria potestad, cónyuge, descendientes (incluidos hijos mayores o emancipados) según proximidad de grado, ascendientes según proximidad de grado y hermanos (primero los de doble vínculo y, por último los de vínculo sencillo).
-
Origen: legal.
-
Fundamento: solidaridad familiar.
-
Función: asistencial.
-
Interés tutelado: derecho fundamental a la vida y desarrollo de la personalidad del alimentista.
-
Régimen jurídico: diferente en relación con la necesidad de alimentos pasada, presente o futura.
Necesidad pasada
- El crédito por pensiones de alimentos atrasadas (devengadas y no pagadas) es ordinario y negociable -151 2 CC-, y prescribe a los cinco años.
- La Causa del derecho a los alimentos (tutela del derecho fundamental a la vida) y al desarrollo de la personalidad) se encuentra, en relación con las pensiones atrasadas, inactiva: el necesitado ha subsistido.
Necesidad en curso
- El crédito a los alimentos ante la necesidad actual de los mismos es imprescriptible e intransmisible -151 1 CC-.
- La causa del derecho a los alimentos (tutela del derecho fundamental a la vida) se encuentra activa: tutela del derecho a la vida y al desarrollo de la personalidad.
Necesidad futura
- El derecho a los alimentos futuros que, en su caso, puede necesitar el sujeto no es negociable ni embargable.
- Por si acaso se activa la causa: por si acaso hay necesidad.
Calidad
- Alimentos civiles: art. 142 CC
El art. 142 CC establece los conceptos que incluyen los alimentos que se deben, en su caso, los cónyuges, ascendientes y descendientes, conocidos como “alimentos civiles o amplios”. Dispone el citado precepto que “(s)e entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”. En relación con los gastos de embarazo y parto, que se enuncia como una partida separada de los de asistencia médica pese a que hubiera podido entenderse comprendida en los mismos, suele considerarse que deben ser asumidos por el alimentante de la madre, aunque no faltan autores que entienden que deben correr a cargo del obligado a alimentar al hijo (“nasciturus” en esta etapa).
- Alimentos naturales: art. 143.II CC
El art. 143.II CC completa la anterior regulación refiriéndose al contenido de los alimentos entre hermanos, que la doctrina denomina “alimentos naturales”. Aquellos “sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación”.
Cantidad
La cuantía de la prestación de alimentos en cada caso concreto debe determinarse en atención a la necesidad del alimentista –no imputable al mismo– y la capacidad económica del alimentante (art. 146 CC), teniendo en cuenta, como señala el art. 152.2º CC que no puede fijarse una cuantía que deje la fortuna del obligado reducida hasta el punto de no poder satisfacer los alimentos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia. Para valorar la capacidad económica del alimentante se atiende al capital del que dispone, a las rentas que este produce y a los ingresos que percibe por su actividad laboral, profesional o empresarial actual, sin que esté obligado a cambiar de trabajo o a buscar uno si no lo tiene para poder alimentar a su familiar necesitado. Si son varios los obligados, se considera la capacidad económica de todos ellos, cada uno de los cuales debe contribuir, como señala el art. 145 CC “en proporción a su caudal respectivo”. En cuanto a la necesidad del alimentista relativa a los conceptos enunciados por el art. 142 CC y, en el caso de los hermanos, por el art. 143.II CC, debe atenderse exclusivamente a las necesidades personales del alimentista y no de otras personas por muy cercanas que sean a este. Otra cosa es que sobre estas personas también exista una obligación legal de alimentos.
Los arts. 147, 150, 151 y 152 CC regulan la modificación y extinción de la obligación legal de alimentos.
Dado que se trata de una obligación de tracto sucesivo, la cuantía de los alimentos debidos puede variar con el tiempo si se alteran de modo sustancial las circunstancias que, en su momento, se tuvieron en cuenta para fijarla, tanto en lo relativo a la capacidad económica del alimentante –p.e., aumentan o disminuyen sus ingresos o lo hacen sus propias necesidades o las de las personas a las que está obligado a atender con preferencia al alimentista–, como a las necesidades del alimentista, que también pueden fluctuar al alza o a la baja a lo largo del tiempo – p.e., cambian sus necesidades educativas o su estado de salud y las atenciones médicas que requiere–. En este sentido, el art. 147 CC establece que “(l)os alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos”. No es raro, en la práctica, que cualquiera de los partes solicite una modificación de la pensión de alimentos por alteración significativa y no meramente coyuntural de las circunstancias que se valoraron al establecerla. Las graves crisis económicas vividas en los últimos tiempos (la provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007 o la más reciente vinculada a la pandemia del COVID-19) han afectado negativamente en la situación laboral y capacidad económica de los sujetos, con consecuencias sobre el derecho a los alimentos o la cuantía de los mismos.
En relación con las causas de extinción de la obligación de alimentos se ha generado en los últimos años una jurisprudencia que valora la posible existencia de abandono o maltrato psicológico de los hijos hacia los padres como posible causa de desheredación y de extinción de la obligación legal de alimentos (vid. art. 152.4 CC, en relación con el art. 853 CC). Puede verse una explicación detallada en el PDF de esta unidad.
Igualmente, se reflexiona en el PDF sobre la jurisprudencia relativa a aquellos casos en que, tras descubrir la infidelidad de su esposa, el marido impugna con éxito la paternidad de los hijos que eran fruto de tal infidelidad. El Tribunal descarta que el marido tenga derecho a recuperar las cantidades gastadas en alimentar a estos hijos cuando creía que eran suyos y legalmente se le consideraba como padre.
El art. 148.I CC establece: “La obligación legal de alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.” Distingue, pues, entre el momento en que la obligación de alimentos es exigible1 y la fecha desde la que se abonarán éstos2.
Los arts. 148 II y III y 149 CC regulan la forma de pago de los alimentos. El art. 149.I CC concede al alimentante la posibilidad de optar entre satisfacerlos pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Obsérvese que no es el alimentista, sino el alimentante el que tiene la facultad de elegir. El mismo precepto matiza que “(e)sta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad”.
Se acepta que las modalidades de pago a que se refiere el art. 149 CC al regular la opción a la que me acabo de referir, no constituyen una enumeración cerrada, sino que cabe admitir otras cuando así lo convengan las partes (por ejemplo, satisfacer los gastos de una residencia en la que viva el alimentista, o que el alimentante preste cuidados personales al alimentista desplazándose al domicilio de este o contratando a su costa a quien lo haga).
Si los alimentos se satisfacen en forma de pensión periódica, el pago se verificará por meses anticipados y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente (art. 148.II CC). Se trata de una deuda de valor de modo que no perjudican al alimentista las oscilaciones a la baja del valor de la moneda. El juez puede determinar las bases de actualización anual o complementarias de la deuda.
Es posible que los alimentos sean satisfechos por un tercero. El art. 1894.I CC le otorga el derecho a recuperarlos del alimentante, cuando los dio sin conocimiento de este, “a no constar que los dio por oficio de piedad y sin ánimo de reclamarlos”. Si el alimentante conocía que el tercero estaba pagando los alimentos, también podrá este reclamarle su reembolso con base en las normas que rigen el pago por tercero (art. 1158 CC) o en evitación de un enriquecimiento injusto. Al aseguramiento de los anticipos hechos por terceros (una entidad pública u otra persona) se refiere el art. 148.III CC. Las normas procesales contemplan la posibilidad de acordar judicialmente una medida de alimentos provisionales a cargo del demandado en procesos de filiación (art. 768.2 LEC). En el PDF de la unidad puede encontrarse información adicional sobre las vías para exigir el pago de alimentos y los efectos del incumplimiento de la obligación.
NOTAS
1 Momento en el que la obligación es exigible: a) si el obligado paga voluntariamente, paga bien ; b) el pago hecho por un tercero (gestión de negocios ajenos) puede reclamarse del obligado.
2 Fecha desde la que deben abonarse los alimentos: a) no hay mora hasta que no se exige el cumplimiento ; b) la negativa injustificada de alimentos una vez exigidos éstos es causa de desheredación (arts. 853 a 855 CC) y de revocación de donaciones (art. 648 CC).
Pueden tener derecho a los alimentos u obligación de prestarlos, los cónyuges1, los ascendientes y descendientes2 y los hermanos (art. 143 CC).
Para tener derecho a los alimentos debe existir una necesidad personal del alimentista que se mide atendiendo a su patrimonio y capacidad de trabajo.
Para estar obligado a prestar alimentos es necesario tener capacidad económica suficiente para ello. Ésta se mide atendiendo al patrimonio y capacidad de trabajo del alimentante.
El art. 145.I y II CC establece reglas para ordenar la obligación de alimentos cuando existen varios obligados a prestarlos.
El art. 145.III CC establece una jerarquía para reclamar alimentos cuando varias personas los reclamen al mismo alimentante y éste no tenga suficiente fortuna para atenderlos a todos. Puede encontrarse información más detallada y ejemplos prácticos en el PDF de la Unidad.
NOTAS
1 En principio la obligación de alimentos entre cónyuges se enmarca en el deber de socorro mutuo que existe entre ellos como efecto típico del matrimonio (art. 68 CC). Constituye una carga del matrimonio que se rige por las normas que le son propias y, solo subsidiariamente y en lo que resulten compatibles, por los arts. 142 y ss CC.
Sin embargo, cuando los cónyuges se separan, judicialmente o de hecho, decae la obligación de socorro mutuo y la obligación de alimentos se ciñe a lo dispuesto en los arts. 142 y ss CC, que resultan de directa aplicación. Tal obligación permanece mientras exista vínculo matrimonial. El fallecimiento de uno de los cónyuges o el divorcio rompen tal vínculo y deja de existir obligación legal de alimentos. La declaración de nulidad del matrimonio supone, asimismo, la extinción de dicha obligación. El Código civil no reconoce obligación legal de alimentos entre los miembros de una pareja de hecho.
2 En relación con los hijos, el art. 39.3 CE establece que “(l)os padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. Y el art. 93 CC se refiere a la fijación de los alimentos en el contexto de un procedimiento de crisis matrimonial. Como es lógico, la privación de la patria potestad, en el caso de que se diera, no excluye el deber de alimentar a los hijos (art. 110 y 111 CC). Pero el progenitor privado de la patria potestad sí que pierde el derecho a exigir alimentos del hijo o hijos al que se refiera esta privación (art. 111 CC).
Debe tenerse en cuenta que el régimen de los alimentos debidos a los hijos menores, no coincide en su totalidad con el establecido por los arts. 142 y ss. CC, sino que es más amplio que este.
Los hijos sujetos a patria potestad tienen derecho a los alimentos conforme al art. 154 CC, de modo que se les deben prestar con el contenido más amplio posible en relación con el nivel de vida determinado por la capacidad económica de los padres.
Por otra parte, su derecho a los alimentos es incondicional, sin que exija que el menor no cuente con patrimonio propio para subvenir a sus necesidades (aunque, si contaran con él, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 155.2º CC).
En el caso de hijos sujetos a patria potestad, los arts. 142 y ss CC sólo se aplican con carácter subsidiario. Al extinguirse la patria potestad, por la emancipación del menor o alcanzar este la mayoría de edad, la obligación de alimentos se reduce a la regulada en los arts. 142 y ss. CC.
Puede encontrarse información más detallada en el PDF de la Unidad.
El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos fue creado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y regulado por el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que entró en vigor el 1 de enero de 2008 (en adelante, RD 1618/2007). Viene a dar respuesta (aunque insuficiente debido a sus limitaciones) a una realidad práctica caracterizada por el frecuente incumplimiento de la obligación del pago de una pensión de alimentos, pese a existir resolución judicial fijándola.
En concreto, con este fondo de pago adelantado o anticipos se trata de garantizar el cobro de unos mínimos de la pensión de alimentos reconocida en convenio judicialmente homologado o en resolución judicial dictada por los Tribunales españoles a favor de los hijos menores de edad o de aquéllos que, aun siendo mayores, tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando el obligado a satisfacer la pensión no lo hace. Si los menores son extranjeros pero nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, para poder beneficiarse del Fondo se exige la residencia en España; en otro caso, serán necesarios cinco años de residencia en España y que sus Derechos nacionales concedan anticipos similares a los ciudadanos españoles en su territorio.
Puede encontrarse más información en el PDF de la Unidad.
El Código civil regula algunos casos en los que, por imperativo legal, uno o varios sujetos, dados ciertos presupuestos, están obligados a alimentar a otros. Ello ocurre en ciertas situaciones típicas: matrimonio, patria potestad, tutela o acogimiento familiar, entre otras. Junto a ellas, los arts. 142 y ss. regulan, de modo genérico, la llamada "obligación legal de alimentos". A través de este instituto, la familia cumple una función asistencial.
La obligación legal de alimentos, regulada en los arts. 142 y ss, solo existe entre determinados familiares: El alimentante (deudor de los alimentos) y el alimentista (acreedor de los alimentos) deben ser cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos.
Es presupuesto de la obligación de alimentos que el alimentista los necesite y el alimentante tenga capàcidad económica suficiente para prestarlos sin desatender sus propias necesidades. Además, la necesidad de uno y la capacidad del otro modulan la cuantía de los alimentos.
El régimen jurídico de la obligación de alimentos es diferente en relación con la necesidad de alimentos pasada, presente o futura. El derecho a los alimentos presentes y futuros es indisponible e imprescriptible. En cambio, el derecho al cobro de las pensiones devengadas y no satisfechas (alimentos pasados) es negociable y prescribe a los cinco años.
La obligación de alimentos entre parientes se basa en el principio de solidaridad familiar y tiene como fin la tutela del derecho fundamental a la vida y el digno desarrollo de la personalidad del alimentista.