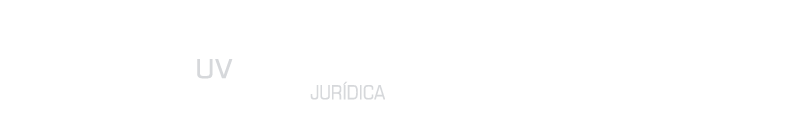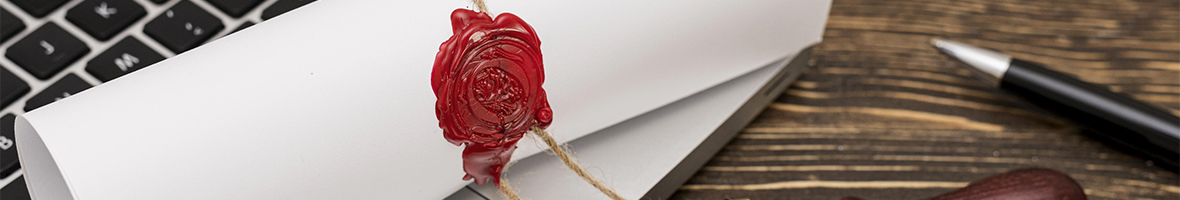En la sucesión "mortis causa" pueden intervenir distintas sujetos, pero solo es indispensable la presencia de quien la causa con su muerte (causante) y los convocados a participar en la herencia (sucesor o sucesores).
Solo las personas físicas pueden ser causantes de una sucesión "mortis causa". Para ser causante basta con haber nacido (arts. 29 y 30 CC) y morir (art. 32 CC); no se requiere ninguna capacidad especial.
En relación con los llamados a la sucesión del causante, el Código civil contempla dos posibles calidades en el llamamiento sucesorio: la del que se cursa heredero y la del que se dirige al legatario.
En esta unidad se tratarán de manera introductoria estos y otros conceptos, en los que se puede profundizar mediante los materiales adicionales: teoría de la unidad (pdf), caso práctico, etc.
El sujeto que fallece provoca, con su muerte, la apertura del proceso sucesorio. Él es el causante de la sucesión o, si se prefiere, el “de cuius”.
Sólo las personas físicas pueden ser causantes de una sucesión “mortis causa”. Las personas jurídicas, en su caso, se disolverán por alguna de las vías que contempla la ley y entrarán en un proceso de liquidación; pero este es un fenómeno distinto.
Para ser causante basta con haber nacido (arts. 29 y 30 CC) y morir (art. 32 CC); no se requiere ninguna capacidad especial. Si el causante ha hecho testamento, se le calificará, en virtud de esta circunstancia, como testador. Esta condición sí que exige determinada capacidad de obrar, vinculada a la edad y a la aptitud mental.
Al fallecer el causante, hay una serie de personas (físicas o jurídicas) llamadas por la ley o por el propio causante en su testamento a participar en la herencia.
El Código civil contempla dos posibles calidades en el llamamiento sucesorio: la del llamamiento que se cursa al heredero y la del que se dirige al legatario. A cada una de estas calidades se refieren los arts. 660 y 668 CC. Es la ley la que define la calidad de heredero y la de legatario, aunque el testador puede atribuir una u otra al sujeto que llama a sucederle.
En el PDF de la Unidad puede encontrar un “Cuadro comparativo entre las posiciones de heredero y de legatario”.
Para que exista un legado, es preciso que lo ordene voluntariamente el causante. En Derecho Común, debe hacerlo en testamento.
El legatario sucede a título particular. Se limita, en principio, a ser un puro perceptor de bienes y por ello, su llamamiento carece de fuerza expansiva, adquiere única y exclusivamente los bienes que le son atribuidos. Por otra parte, el legatario a veces no sucede en una relación jurídica del causante (p. e.: legado de cosa ajena o de reconocimiento de deuda). En el mejor de los casos, es un simple adquirente de derechos patrimoniales (reales o de crédito). La figura a la que se encuentra más próxima es la de la donación. Sin embargo, no siempre que hay legado existe liberalidad del disponente o enriquecimiento del legatario (p.e.: legado con modo que agota el valor de lo legado o legado de reconocimiento de deuda).
La heterogeneidad entre los múltiples tipos de legado que reconoce el ordenamiento jurídico, hace muy difícil ofrecer un concepto nítido del mismo que no sea meramente residual por contraposición al de heredero.
El heredero sucede a título universal. La universalidad significa, entre otras cosas, que el llamamiento debe ser tendencialmente total respecto de la situación jurídica del causante concretada en la herencia, es decir, debe tender a abarcar todas las relaciones jurídicas que deja el causante y que no se extinguen con su muerte.
El heredero sucede en un acto (de modo global) en todas las relaciones jurídicas (en el conjunto de ellas) del causante, activas y pasivas, que no se extingan por su muerte y que, en el caso de las activas, no hayan sido destinadas por legado a otras personas. Y responde de modo principal por todas las deudas hereditarias, frente a los acreedores. Puede responder con su propio patrimonio, más allá del activo heredado) si ha aceptado pura y simplemente y no a beneficio de inventario. La posición del heredero es personal e intrasmisible. Puede enajenar globalmente los bienes de la herencia, pero no transmitir su posición de heredero (“Semel heres Semper heres” -una vez heredero, siempre heredero-). Sucede en la posesión de los bienes que hereda automáticamente desde que el causante muere, a través de una ficción (art. 440 CC –posesión civilísima–), aunque no exista aprehensión material de los mismos. Sobre él recae la obligación de pagar y entregar legados. Debe cumplir las cargas y obligaciones derivadas del hecho mismo de la sucesión, en sentido amplio (p.e., gastos funerarios). Se le atribuyen los derechos personales del causante que no se extingan con él (p.e., derecho moral de autor) y asume facultades extrapatrimoniales (p.e., acciones de filiación, acciones por calumnia o injuria, tutela del honor, intimidad y propia imagen). Es el ejecutor de la última voluntad del causante, en defecto de albacea (la figura del albacea será objeto de análisis en la Unidad 7).
En la sucesión testada, el testador puede efectuar el llamamiento mediante el uso de la denominación de heredero (“nomen”) –p.e., "Sea mi heredero Álvaro"–, o especificando el contenido de la atribución (“assignatio”) –p. e.: "Dejo a María la totalidad de mis bienes, derechos y deudas" o "Dejo a María la mitad de mi herencia"– o mediante una combinación de ambas fórmulas.
En ocasiones, el testador disocia en su llamamiento la denominación y el contenido de la atribución, generándose dudas respecto del llamamiento realizado -(p.e., ha calificado de heredero a un sucesor a favor de quien ha realizado una atribución particular -“Nombro a Ticio heredero de mi fundo Corneliano”-, o ha calificado de legatario a un sucesor invitado a una atribución universal -“Lego a Cayo la mitad de mi herencia”-).
En esta tesitura, hay que determinar si el llamado a la sucesión es heredero o legatario, con la diferencia de régimen jurídico que esto supone. Para resolver estas situaciones, la doctrina ha elaborado diferentes tesis. Abandonada la antigua tesis formalista, propia del Derecho Romano, según la cual lo determinante era la denominación dada al sujeto, en la actualidad caben, en teoría, dos grandes soluciones, objetiva o subjetiva, a las que puede sumarse un criterio mixto.
1º. Tesis objetiva. Lo que determina el carácter del llamamiento no es el nombre que se le dé al llamado, sino el contenido de la atribución o “assignatio” (todo o parte de la herencia, bienes concretos, etc.). Esta tesis interpreta las alusiones del art. 660 CC a la universalidad y a la particularidad como referidas al objeto atribuido.
2º. Tesis subjetiva. No importa, en última instancia, lo que el causante atribuya al llamado (bienes concretos, cuotas de la herencia, etc.), ni el nombre que le haya dado, sino si ha querido o no para él la calidad propia del heredero. Según esto, el contenido de la calidad de heredero no son los bienes de la herencia, sino el régimen al que se invita a someterse al llamado. Y así, será heredero el llamado a quien el testador haya decidido atribuir esa calidad, sin que importe nada, a estos efectos, lo que le deje. Lo esencial es el designio del testador de configurar un sucesor en la generalidad de los bienes, obligado al pago de las deudas, ejecutor de sus voluntades y curador de sus intereses extrapatrimoniales. Ello significa que la calidad de heredero o legatario hay que resolverla con criterio subjetivo, según cuál haya sido la voluntad del testador. En este sentido debe analizarse la voluntad del causante, ley de la sucesión (art. 668, II CC, en relación con el 675 CC).
La denominación o la atribución de bienes singulares o de toda o parte alícuota de la herencia son pistas importantes, pero no son determinantes. Esta es la tesis dominante en la actualidad.
3º. Tesis mixta. Deben concurrir tanto el requisito objetivo (atribución de todo o parte de la herencia) como el subjetivo (voluntad de atribuir la cualidad de heredero).
Si aceptamos la tesis subjetiva, según la cual lo determinante, en última instancia, es la voluntad del causante acerca de la atribución de la calidad de heredero, es posible que nos encontremos con un HEREDERO INSTITUIDO EN COSA CIERTA o con un LEGATARIO DE PARTE ALÍCUOTA. Según la tesis objetiva, el primero sería legatario y el segundo, heredero. Otros supuestos problemáticos son la INSTITUCIÓN EN USUFRUCTO y la DISTRIBUCIÓN DE TODA LA HERENCIA EN LEGADOS.
El Código civil español dedica un precepto específico el –art. 768 CC– al heredero instituido en cosa cierta y determinada, figura que ha planteado problemas interpretativos desde el Derecho Romano. Pero no dice en él que el heredero instituido en cosa cierta y determinada es un legatario, sino que será considerado como legatario.
Debe interpretarse que el art. 768 CC se refiere a un sujeto que ha sido llamado a asumir el régimen específico, la calidad, que institucionalmente le corresponde al heredero, aunque el testador le haya atribuido, además, una cosa concreta y determinada.
Por el contrario, si el testador ha denominado heredero a quien se limita a atribuir un bien concreto, sin más, excluyendo cualquier otro contenido (y, por consiguiente, el contenido legal que corresponde a la calidad de heredero y que ya conocemos) no estaremos ante la hipótesis del art. 768 CC, sino ante un legatario sin mayor especialidad. Esto exige indagar, de acuerdo con el art. 675 CC, la voluntad del testador respecto de la posición a que ha querido convocar al llamado.
Una vez determinada la voluntad del causante y el instituido en cosa cierta es verdadero heredero y no mero legatario, queda en pie una segunda cuestión: fijar el régimen jurídico que se aplica a este sujeto. Conforme al art. 768 CC, este heredero, por razón de su atribución patrimonial singular, y no a causa de su nombramiento como heredero, será considerado y tratado en lo que a tal cosa singular se refiere, como legatario. Es decir: es un heredero pero será tratado como legatario a determinados efectos, en relación con la cosa concreta asignada.
No hay una regulación genérica de la figura en la Ley, pero sí referencias concretas a ella en la Ley y Reglamento Hipotecarios (arts. 42.7 LH y 146 y 152 RH) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 782.1 y 783.2 LEC), si bien ha sido reconocida sin rodeos por la jurisprudencia. El Código civil solo contiene una alusión, aunque claramente errónea, a este sujeto, en el art. 655. Se trata de otro supuesto en el que debe interpretarse la voluntad del testador (cfr. art. 675 CC) para determinar si quiso la calidad de heredero o la de legatario para este sujeto. Lo que importa es saber la calidad de la posición jurídica que para él quiso el causante. En defecto de explicaciones suficientes dadas por el testador que dejen clara su intención, lo más fiable será acudir, una vez más, a las conjeturas interpretativas.
La figura del legatario de parte alícuota se asimila, a ciertos efectos, a la del heredero en cuanto acreedor de una parte de la herencia, alejándose en estos aspectos del régimen del legado de cosa específica. La afinidad, que no identidad, entre el legatario de parte alícuota y el heredero deriva de la común atribución indeterminada de bienes –aunque sea por diferente título– que obliga a que se concrete o materialice mediante la partición el contenido económico para fijar lo que corresponde a uno y otro.
En el sistema del Código Civil, cabe testamento sin heredero, pero, en principio, no cabe sucesión sin heredero (cfr. arts. 764, 912.2º y 658. in fine CC). Sin embargo, la lectura del art. 891 CC parece desmentir esta afirmación, pues contempla el supuesto de que toda la herencia se haya distribuido en legados (sin que quepa interpretarlos como institución de heredero). De conformidad con el art. 891 CC: “Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra cosa”.
El testador puede instituir a una persona en el usufructo de la herencia o de una parte alícuota de la misma (“Sea Damián mi heredero en el usufructo de la mitad de mi herencia” o “Dejo a Damián en usufructo la mitad de mi herencia”, u otra fórmula similar). Se plantea entonces la cuestión de si el así instituido lo es a título de heredero o de legatario. Los problemas se acrecientan cuando el testador, ha guardado silencio acerca de la atribución de la nuda propiedad.
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina según la cual “el beneficiado por el testador con el usufructo sobre la totalidad de la herencia, o una parte o cuota, no puede ser asimilado a la institución o posición jurídica del heredero de la herencia” (STS, Sala 1ª, de 16 de diciembre de 2014, ECLI:ES:TS:2014:5728).
- Sólo las personas físicas pueden ser causantes de una sucesión “mortis causa”. Para ser causante basta con haber nacido (arts. 29 y 30 CC) y morir (art. 32 CC); no se requiere ninguna capacidad especial. Sí que se exige determinada capacidad, vinculada a la edad y a la aptitud mental, para hacer testamento.
- Los sucesores pueden ser herederos o legatarios. No cabe una tercera categoría. El legatario, se dice que sucede a título particular. Para que exista un legado, es preciso que lo ordene voluntariamente el causante. En Derecho Común, debe hacerlo en testamento. El heredero, en cambio es sucesor a título universal. La universalidad significa, entre otras cosas, que el llamamiento debe tender a abarcar todas las relaciones jurídicas que deja el causante y que no se extinguen con su muerte. Quedarán fuera las que se hayan atribuido a título de legado.
- En la sucesión testada, el testador puede efectuar el llamamiento mediante el uso de la denominación de heredero (“nomen”) –p.e., "Sea mi heredero Álvaro"–, o especificando el contenido de la atribución (“assignatio”) –p. e.: "Dejo a María la totalidad de mis bienes, derechos y deudas" o "Dejo a María la mitad de mi herencia"– o mediante una combinación de ambas fórmulas.
- En ocasiones, el testador disocia en su llamamiento la denominación y el contenido de la atribución, generándose dudas respecto del llamamiento realizado. Para resolver estas situaciones, la doctrina ha elaborado diferentes tesis. Abandonada la antigua tesis formalista, propia del Derecho Romano, según la cual lo determinante era la denominación dada al sujeto, en la actualidad caben, en teoría, dos grandes soluciones, objetiva o subjetiva, a las que puede sumarse un criterio mixto.
- Los supuestos problemáticos, derivados de la disociación entre “nomen” y “assignatio” son los siguientes: heredero instituido en cosa cierta; legatario de parte alícuota: distribución de toda la herencia en legados; institución en usufructo.