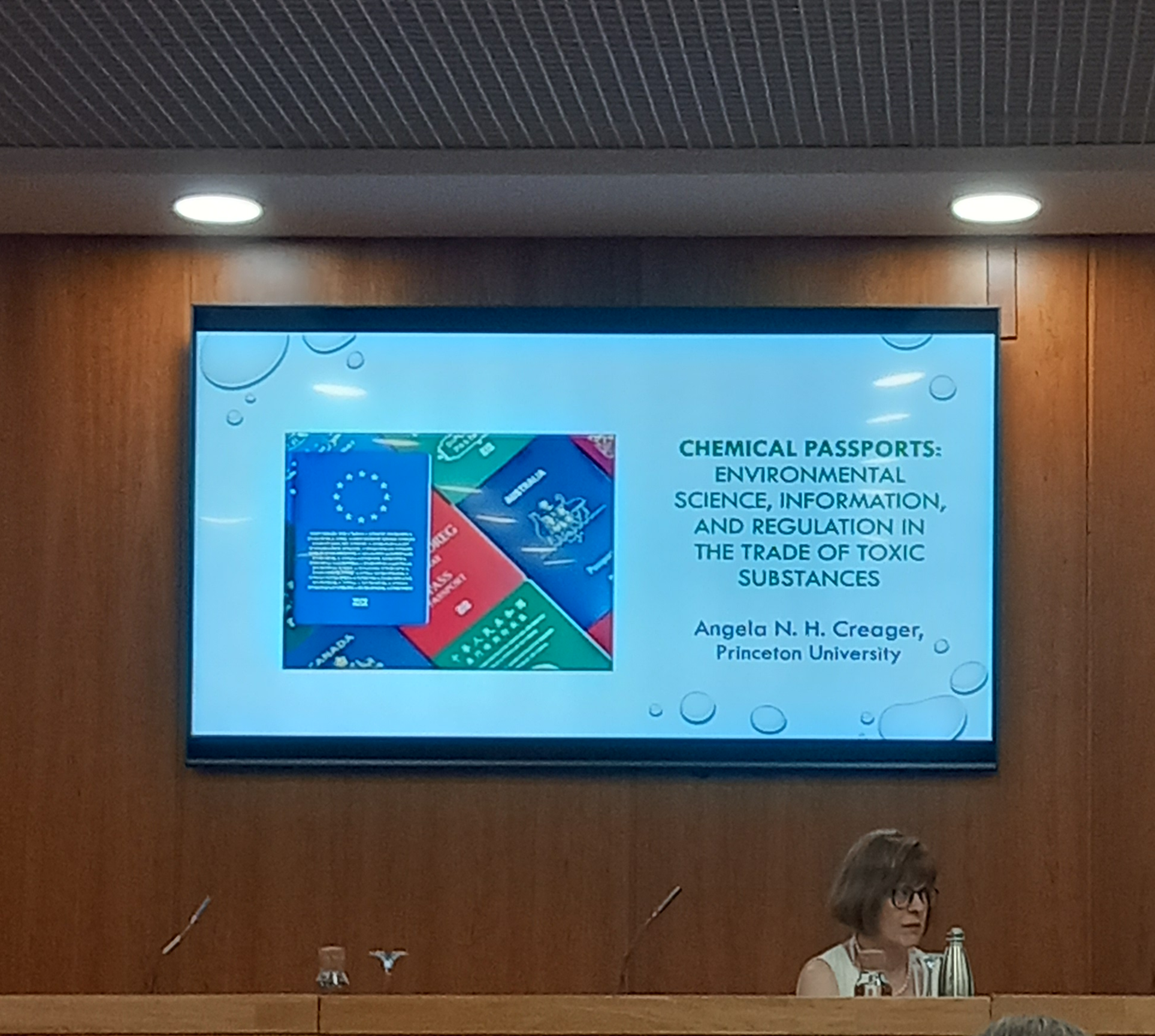
En la tercera y última jornada de la 14th International Conference for the History of Chemistry, la primera ponente del día, Angela Creager presentó unna conferencia plenaria titulada Chemical Passports: Environmental Science, Information, and Regulation in the Trade of Toxic Substances, que fue patrocinada por el Science History Institute.
La presentación introdujo un tema de gran relevancia en la actualidad, asociado a la comercialización y regulación de productos químicos, tanto importados como exportados en los mercados americano y europeo, se dividió en cinco temas principales: Background on regulation, US response, International governance, OECD’s “Chemical Switchboard” y Right to Know.
En primer lugar, Creager contextualizó su presentación introduciendo el concepto de “chemical passport”, surgido de un largo debate entre el mundo académico e industrial sobre la necesidad de regular los productos químicos que circulan en el mercado mundial: especialmente los de uso farmacológico o agrícola.
Utilizando los términos «mutágeno», «mutagénico», “carcinogenicidad” y «prueba mutagénica», Creager estableció puentes con clásicos de la literatura en esta materia, como el famoso libro de Rachel Carson, Silent Spring, que inspiró innumerables trabajos académicos y más en décadas posteriores.
Para eso, presentó otro tema relevante en su exposición: las pruebas estandarizadas habituales en el campo de la toxicología, y en particular la conocida como Prueba de Ames. Creada por Bruce Ames, un famoso bioquímico estadounidense, su objetivo era detectar modificaciones genéticas en la cadena de ADN de los organismos vivos, con el fin de correlacionarlas con carcinógenos potenciales. Esta prueba se consideró la más eficaz, menos costosa y más fiable Su creación y su posible aplicación en el contexto de las pruebas toxicológicas dieron lugar a un debate y a una lucha de poder entre la industria y la política, especialmente en Estados Unidos, a partir de la década de 1970.
Con este telón de fondo, unido a las iniciativas de varios países europeos para crear normativas de seguridad y control de los productos químicos en dicha época, Carson mencionó la importancia de la intervención de la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un primer momento - mediante la división en grupos de trabajo de los distintos países impulsores de la industria química - hasta las dificultades de armonización de los protocolos y la introducción del programa “Switchboard” - que, en realidad, ponía en peligro la información personal de los individuos y, además, protegía aún más al sector industrial al proporcionarle datos sensibles sin autorización previa o eximirle de compartir información interna. Según Carson, esta protección concedida a las empresas de la industria química ha puesto serios obstáculos al control real de los productos químicos diseñados en territorio estadounidense, además de dificultar otras iniciativas llevadas a cabo en el resto del mundo, especialmente en Europa.
Aun así, destacó los esfuerzos de algunos representantes estatales - como el Dr. Gikonyo Kiano, con su propuesta, en representación de Kenia, de “prior informed consent” en las exportaciones de productos químicos - o de algunas poblaciones, incluso en EE. UU., para revertir decisiones que no les eran favorables - como la Proposición 65, presentada por la población del Estado de California, aunque, hasta la fecha, no ha recibido la aprobación federal.
Para concluir, Creager destacó el impacto positivo del programa REACH, puesto en marcha por los Estados miembros de la UE a partir de 2006, cuyo objetivo era ayudar a la industria a certificar y aprobar los productos químicos que circulan en el mercado libre, obteniendo un apoyo masivo del sector. Aun así, dejó en el aire la posibilidad de retrocesos, debido a la inestabilidad política que se ha dejado sentir en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en toda Europa.
Tiago Gomes, estudiante colaborador en el 14 ICHC









