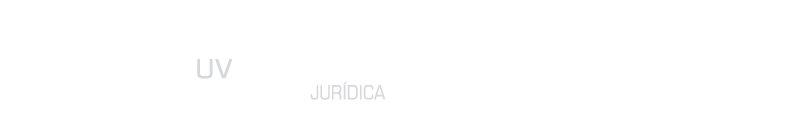-
- Introducció
- 1 Els aliments entre parents
- 2 El matrimoni. Sistema matrimonial. Forma de celebració
- 3 La capacitat i el consentiment matrimonial
- 4 Els efectes personals del matrimoni
- 5 Les crisis matrimonials
- 6 L'organització econòmica del matrimoni. Regles bàsiques. Donacions "propter nuptias"
- 7 L'habitatge habitual de la família
- 8 Les capitulacions matrimonials
- 9 La societat de guanys
- 10 La separació de béns. El règim de participació
- 11 Les parelles de fet
- 12 La filiació i les relacions patern-filials
- 13 L'adopció
- 14 La protecció del menor en situació de risc o desemparament
-
- Introducció
- 1 Successió i dret de successions
- 2 Estructura del fenomen successori: subjectes i objecte de la successió mortis causa (I)
- 3 Estructura del fenomen successori: subjectes i objecte de la successió mortis causa (II)
- 4 Dinàmica i fases del procés successori
- 5 El testament. Concepte i estructura
- 6 El contingut del testament (I): la institució d'hereu i els llegats
- 7 El contingut del testament (II): les substitucions hereditàries
- 8 L'execució de la voluntat testamentària. La ineficàcia del testament. Els contractes successoris
- 9 La legítima (I): concepte, subjectes i quantia. La millora
- 10 La legítima (II): càlcul i imputació de la legítima. Intangibilitat qualitativa i quantitativa. Pagament de la legítima
- 11 La preterició i el desheretament. Les reserves hereditàries. La reversió legal de donacions
- 12 La successió intestada
- 13 L'adquisició de l'herència. Acceptació i repudiació de l'herència. La comunitat hereditària
- 14 La partició de l'herència
-
- Introducció
- 1 Drets reals
- 2 La dinàmica dels drets reals: adquisició, transmissió, modificació i extinció
- 3 La possessió. La usucapió
- 4 La propietat
- 5 La comunitat de béns
- 6 Les propietats especials (I). La propietat horitzontal
- 7 Les propietats especials (II). La propietat intel·lectual
- 8 Les propietats especials (III). La propietat de les aigües
- 9 Drets limitats de gaudi (I). Usdefruit. Ús i habitació. Aprofitament per torn de béns immobles
- 10 Drets limitats de gaudi (II). Servituds
- 11 Drets reals de garantia (I). La hipoteca immobiliària
- 12 Drets reals de garantia (II). La peça ordinària. L'anticresi. La hipoteca mobiliària i la peça sense desplaçament
- 13 Els drets d'adquisició preferent
- 14 El dret immobiliari registral
Inici >
Dret de família >
Introducció