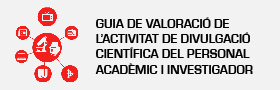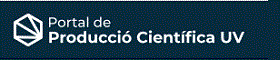4 de d’octubre de 2021

Salvador Pons Bordería, Universitat de València
Hace varios meses que, al levantarme por la mañana, oigo con incomodidad las noticias del tiempo en mi emisora local favorita. Mi locutor habitual, en un boletín emitido en castellano, se refiere al tiempo que va a hacer en “Castelló”, “València”, “Alicante” y “Elche”, mezclando el nombre de dos capitales en valenciano y dos en castellano. Las referencias a “València” continúan durante toda la desconexión y, si a castellanohablantes de Soria, Jaén o Palencia esto les puede resultar extraño, supongo que ya no les parecerá tan raro oír hablar de “Girona” o de “Lleida” en los informativos de ámbito nacional.
La razón para este cambio parece ser el decreto que, el 14 de febrero de 2017, emitió el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en el que se establecía que el único topónimo oficial de la ciudad que me vio nacer era el correspondiente en catalán, orillando de este modo el nombre en español.
Esta interferencia del poder político en los topónimos y antropónimos de un idioma no es nueva; de hecho, cuenta con extensos y bien documentados ensayos a los que remitimos. El objetivo de este artículo es subrayar algunos aspectos lingüísticos de esta decisión.
Una relación asimétrica
En primer lugar, esta es una relación asimétrica; es decir, que el catalanohablante que viaje a ver la Virgen del Pilar dirá, con toda lógica, “He anat a Saragossa”, mientras que el madrileño que desee verse reflejado en el Ter dice, cada vez con más frecuencia, “He ido a Girona”.
Además, esta relación afecta solo al par español-catalán (o gallego, o vasco), de modo que ningún catalanohablante, por muy nacionalista que sea, se atrevería a pedirle a un inglés que, en lugar de escribir “Catalonia” escriba “Catalunya”, ni a un ayuntamiento francés que corrija su “Catalogne” por la forma catalana correspondiente. Así que este es un problema que se circunscribe a los topónimos españoles de poblaciones en territorios bilingües.
Por otra parte, esta flexibilidad que se le pide al español no se aplica al catalán (o al gallego, o al vasco), donde todos los topónimos o antropónimos son cuidadosamente adaptados mediante procesos de normalización exquisitamente escrupulosos. La normalización llega hasta los nombres de poblaciones aragonesas, donde nunca se ha hablado valenciano, como Mora de Rubielos, que figura como “Mora de Rubiols” en el callejero de la ciudad de Valencia.
Estamos, pues, ante una cuestión de desequilibrio.
Los topónimos son singularidades
Los topónimos son nombres propios, y los nombres propios son singularidades dentro de un idioma. A los nombres propios se les permiten cosas que no se permite a ninguna otra palabra, como sonidos ajenos a dicho idioma –pronunciamos “Shakespeare” con un sonido palatal que no existe en español–, combinaciones morfológicas extrañas –pueden incorporar un artículo dentro del nombre, como “La Coruña”, o no, como “China”, o alternar entre ambos, como “(la) India”– e incluso peculiaridades semánticas –se puede hablar de España, pero también de “las dos Españas”–.
Los nombres de lugar, además, se incorporan a un idioma en largos procesos históricos, que pueden producir soluciones particulares para cada caso, porque todo idioma, además de un conjunto de reglas de uso, es también un registro vivo de cómo han usado los hablantes dicho idioma. Así, del mismo modo que la mancha del asiento de atrás de nuestro viejo coche nos recuerda el vómito de nuestro hijo pequeño, o el arañazo del lado derecho del vehículo la columna del nuestro primer parking, también los topónimos nos cuentan una historia. En este caso, la historia del español: el antiguo “Mastrique” habla de las guerras de Flandes en una etapa tan antigua que ha sido olvidado y sustituido por la forma neerlandesa “Maastrich”, como se descubrió con la firma de un famoso tratado europeo. Escribimos “Nueva York” y “Nueva Orleáns”, traduciendo el adjetivo, pero mantenemos el mismo adjetivo en inglés con “New Hampshire”, y así sucesivamente.
Decimos Nueva York pero también New Hampshire. Mark König/Unsplash, CC BY
Las adaptaciones, como nuestra historia personal, pueden ser incoherentes, pero nos conforman. En este sentido, cada topónimo carga consigo una pequeña historia que, al usarlo, incorporamos a nuestro acervo.
Hacia un borrado progresivo de la historia
Así las cosas, ¿tiene sentido modificar un idioma a golpe de decreto?
La respuesta sería negativa si un gobierno pretendiera introducir por ley un sistema de casos como en latín, las vocales nasalizadas del francés o el sistema morfológico del turco. Pero en los elementos que están sujetos a la historia sí que es posible esta acción. Lo hizo la Academia de la Lengua cuando contribuyó a reintroducir las formas “digno”, “efecto” o “columna”, en lugar de las populares “dino”, “efeto” o “coluna”. En esencia, es lo mismo que pretenden los cambios legales de los topónimos, pero esta vez con una finalidad diferente, porque ahora de lo que se trata no es de restaurar un uso lingüístico más “puro” o “fiel” desde una autoridad lingüística, sino de cancelar la historia que hay detrás de ciertos topónimos desde una autoridad política, de modo que parezca que solo y únicamente se han denominado en lengua no-castellano.
¿Cuál sería la razón para este borrado de la historia? Un partidario de la forma “València” esgrimiría los procesos de normalización, que permitirían al valenciano recuperar la plena funcionalidad que habría tenido en un pasado. Sin embargo, los procesos de normalización afectan únicamente a la lengua minoritaria o, si se prefiere, minorizada. Es decir, que un proceso de normalización estimularía el uso de los topónimos valencianos al hablar valenciano, lo que tiene toda la lógica del mundo; extenderlo al español es un proceso de otra índole, que excede la normalización –y lo normal–.
¿Tiene consecuencias este proceso aparentemente inocuo? Sí. Como las lenguas son sistemas en equilibrio, la introducción de elementos ajenos a su ecosistema provoca grietas, especialmente en los hablantes de regiones bilingües: así, se complementan los topónimos con palabras del otro idioma (“Se va a ampliar el parque del riu Túria”), se introducen artículos procedentes de otras lenguas (“El tiempo en les Illes Balears”); se adoptan soluciones ortográficas ajenas al castellano (“La popularidad de los pintxos aumenta entre los visitantes al País Vasco”) y un pequeño pero significativo etcétera de interferencias que afectan a la calidad y a la claridad del español hablado por casi doce millones de hablantes en nuestro país.
Cómo y por qué estamos dejando los castellanohablantes que se permita esto se integra dentro de dinámicas históricas más generales pero constituye, en última instancia, y como señalaría María Elvira Roca Barea, una cuestión de diván de sicólogo.![]()
Salvador Pons Bordería, Catedrático de Lengua Española, Universitat de València
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.