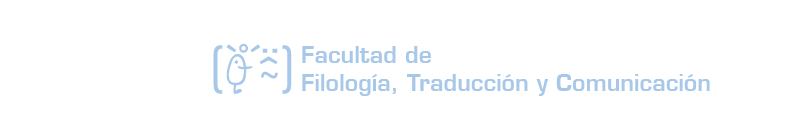El profesor de Filología Española Jesús Peris analiza la relación del escritor con la ciudad a través de su obra
El profesor Jesús Peris Llorca, del departamento de Filología Española, subraya que, pese a que Max Aub (París, 1903-Ciudad de México, 1972) cuenta en la actualidad con un reconocimiento como escritor, continúa siendo un autor poco leído. Peris Llorca analiza en el artículo “La ciudad iluminada. Valencia en los textos de Max Aub”, la relación del escritor con Valencia, una ciudad en la que se instaló con su familia en 1914 y vivió hasta su exilio tras la Guerra Civil, que le llevó primero a Francia y, a partir de 1942, a México. De hecho, el interés de Jesús Peris en este autor parte de la voluntad de analizar “cómo se integra en el campo cultural mexicano y cómo incorpora elementos que tienen que ver con la vanguardia latinoamericana, ya que en México trabaja haciendo guiones o reseñas de teatro”.
Jesús Peris conoció a Max Aub en sus estudios de licenciatura. “Cuando lo leí me interesó muchísimo la representación que hace de la ciudad de Valencia”, asegura el docente. A diferencia de sus años de estudiante, “ahora Max Aub es un escritor famoso y la gente tiene conciencia de que es un escritor importante. Es más, en Valencia tenemos un colegio Max Aub en el que pintaron un mural hace años. Otra cosa es que se sigue sin leerlo”.
Las principales obras de las que el profesor de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació extrae las referencias para el análisis son ‘Campo abierto’ y ‘Campo de los almendros’, en las que el autor refleja un pasado idealizado de la ciudad de Valencia, que contrasta con el oscurantismo y el retroceso que impone el franquismo. “A Max Aub lo podemos imaginar en su gabinete de trabajo viendo la ciudad dejada atrás, una especie de persistencia en el recuerdo como resistencia identitaria. Ahí hay un evidente elemento de idealización”, recalca el investigador. En las tres primeras décadas del pasado siglo, señala, “Valencia conoce un desarrollo social espectacular, con esa cosa populosa que representan la calle San Fernando, la calle María Cristina, la calle de La Paz, el famoso bar Torino donde se funda el Valencia CF. Valencia es una ciudad entre liberal y republicana, es la ciudad de Blasco Ibáñez, es una ciudad con mucha vida cultural y agitación social. Valencia fue la primera ciudad en la que los republicanos ganaron unas elecciones municipales, esa es la ciudad que recuerda Max Aub”.
El escritor basa esta descripción idealizada en la técnica literaria del palimpsesto, en la que “el narrador ve en la ciudad lo que hay y lo que había antes, lo ve como en transparencia”. “Max Aub inscribe la memoria individual en la descripción de la ciudad, lo hace en ‘Campo de los almendros’, que cuenta el final de la guerra, y en ‘Campo abierto’, que narra el inicio. En ‘Campo de los almendros’ los personajes recuerdan todo lo que ha cambiado desde el inicio de la guerra y la ilusión revolucionaria que se ha perdido, su manera de pensar la ciudad está relacionada con la propia ciudad vivida, y por eso siempre se la describe como palimpsesto”, según Jesús Peris.
Max Aub, recuerda el profesor de Filología Española, “es un escritor que participa de las inquietudes de la Generación del 27, ya que nace en los mismos años que ellos, comparte este tipo de experimentación vanguardista y esa celebración de la forma y el sonido de las palabras”. No obstante, “el punto está en que él marcha al exilio y entonces queda desgajado del propio campo cultural español destruido por el fascismo, así que se incorpora al campo cultural mexicano y latinoamericano, que significa la superación del paradigma realista. Mientras que en España están haciendo realismo social, en México está triunfando Juan Rulfo, quien publica ‘Pedro Páramo’ en 1955, o Augusto Monterroso; también leía a Borges mucho antes de que se leyera en España y conocía ese trabajo con la metaficción, aunque es verdad que Borges no le gustaba”. En opinión del profesor de Filología Española, el “vanguardismo español” en Max Aub, “enlaza con la renovación de la narrativa vanguardista que se está produciendo en Latinoamérica a partir de los años 40”. No obstante, lamenta que “su influencia posterior es poca o ninguna, porque hace justo 50 años, en 1969, Max Aub viene a Valencia por última vez y se da cuenta de que nadie lo conoce, es un nombre, pero no una referencia; además, siente que la ciudad a la que vuelve ya no tiene nada que ver con la ciudad republicana que dejó. Cuando Max Aub pudo tener influencia, no se le leyó”.
Sin embargo, las narraciones de Max Aub basadas en la idealización y el recuerdo de la prosperidad social y cultural anterior al conflicto bélico no se limitan a la capital de la Comunidad Valenciana. Jesús Peris también destaca las consideraciones del escritor sobre la ciudad de Alicante y dice que “el valor que tiene Alicante es que es el puerto de la derrota, el último reducto de la República”. “Los fascistas habían llegado al mar a la altura de Vinarós y habían incomunicado Valencia con Cataluña y, por lo tanto, con Francia, así que la única manera de huir era por mar; los fascistas venían del norte y la gente iba huyendo hacia el sur, por lo que el último puerto en caer fue el de Alicante. En ‘Campo de los almendros’ cuenta que en Alicante se quedaron atrapados miles de republicanos y a la mayoría se los llevaron al campo de concentración de Albatera, aunque algunos tuvieron la suerte de subir a algún barco”, concluye el docente.
Peris afirma que a Aub “le gustan las fallas”, aunque matiza que el escritor “no conoce las fallas redefinidas por el franquismo a su imagen y semejanza y de acuerdo con su proyecto”. Según el analista literario, “las fallas que aparecen en el cuento ‘La falla’, publicado en México en 1955, corresponden a la adolescencia del propio autor”. Max Aub conoce estas fiestas desde que llega a Valencia en 1914 hasta 1936. Entre esos años, subraya, “las fallas cambian mucho: se convierten en una fiesta más grande y se extiende a más barrios de la ciudad, pero sigue siendo una fiesta popular, carnavalesca e irreverente, por entenderlo y simplificarlo, una fiesta de izquierdas vinculada a las clases populares y al republicanismo”. En el cuento ‘La falla’, “Aub describe la falla construida de cartón, de madera, de paja y de tela, ya que la moda del cartón- piedra empieza en los años 50, y él nunca más volvió a ver unas fallas. Para el escritor, las fallas forman parte de la ciudad recordada y también del escenario de su juventud, son como un estallido de alegría y de luz mediterránea en distintos momentos”.
En ‘Campo de sangre’ se narra la anécdota de un personaje que está atrapado en una estación de metro durante un bombardeo en Barcelona un 18 de marzo y se pone a recordar que ahora en Valencia deberían estar las fallas en la calle, las buñoleras… “Todo eso es una especie de recuerdo compensatorio de tiempos felices. Su forma de huir de esta situación tan opresora es evadirse pensando en todo lo contrario: la alegría de la fiesta y el espacio público funciona como una especie de contraimagen al horror de la guerra y al lugar cerrado del refugio”, destaca Peris.
Artículo escrito por Pablo Pérez Salas, alumno de 2º curso del grado de Periodismo
Acceso al article “La ciudad iluminada. Valencia en los textos de Max Aub”