Intervención en las epidemias locales: Fiebres intermitentes
El Instituto intervino en varias ocasiones por el tema del paludismo, especialmente cuando se agravaba la situación crónica que padecía Valencia.
En 1842 Joaquín Casañ publicó una monografía en la que estudia su sintomatología, diversas explicaciones patogénicas, su relación causal con el frío, el calor y la humedad, el efecto de los eméticos como la quina, etc.
A principios de 1845 el entonces presidente Salvador López presentó para su discusión la "Causa de la mayor frecuencia de las calenturas intermitentes este año en Valencia". Se decantó por la teoría miasmática y atribuyó el aumento de casos de 1844 a las grandes lluvias que favorecieron el estancamiento de las aguas. El Instituto creyó que para vencer la enfermedad debían participar las autoridades políticas y la Academia.
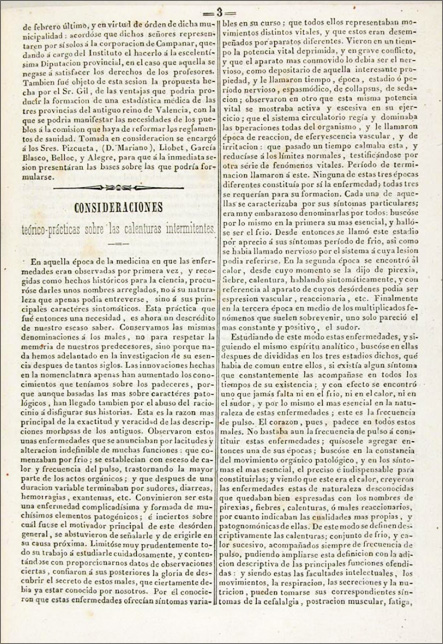
"Consideraciones teórico-prácticas sobre las calenturas intermitentes", de Joaquín Casañ. Boletín del Instituto Médico Valenciano, 1842, 1(16), pp. 3-4, (17) pp. 3-6, (18) pp. 3-4, (19) pp. 2-8.
Un socio corresponsal envió una comunicación que recogía el dictamen emitido por la Junta de Sanidad de Murviedro. Felipe Trullet y Boira presentó en 1848 un trabajo para ser admitido como socio sobre las "Intermitentes que se padecen en Figueras".
En 1862 la Sociedad Valenciana de Agricultura encargó al Instituto que el tema de uno de sus premios fuera la redacción de una cartilla higiénica para el cultivador del arroz. Fue
aceptada la propuesta y en 1863 se premió la memoria presentada por Juan Bautista Ullesperger, de Viena.
Respecto al tratamiento varios socios propusieron algunas sustancias sin dejar de utilizar la quina. Entre éstas el prusiato de hierro, el cloroformo y los arsenicales.
En 1872 el doctor Declat, de París, solicitó al Instituto que emitiera un informe sobre su nuevo método de tratar las intermitentes a base de ácido fénico. A pesar de las dificultades se probó en ocho enfermos. Se señaló que no era un buen método por lo caro y lo poco eficaz. Ni siquiera podía considerarse como sucedáneo de la quinina.
En 1879 Declat visitó Valencia para defender su método y para solicitar que se repitieran las pruebas. Se le encargaron en esta ocasión a Lechón Moya, quien probó el procedimiento en Sagunto y en el Hospital Provincial. Concluyó que el ácido fénico era menos eficaz que la quinina y más doloroso. Por tanto, el Instituto siguió defendiendo el uso de la quina.
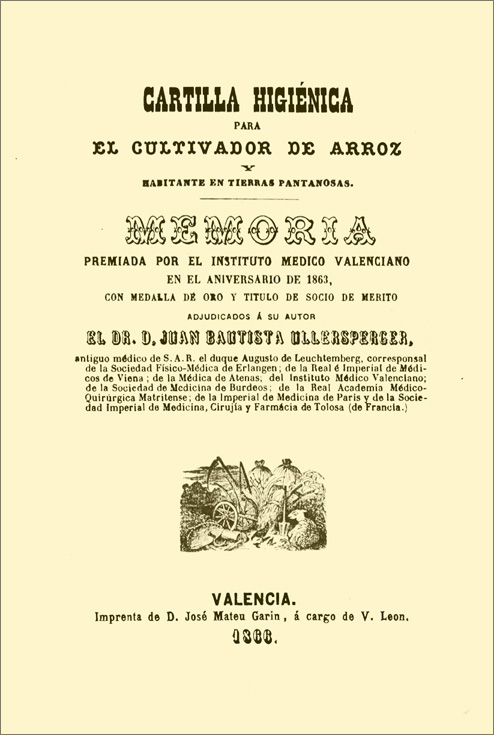
Portada de la Cartilla higiénica para el cultivador de arroz y habitantes de tierras pantanosas, de J.B. Ullesperger, premiada por el Instituto Médico Valenciano.

