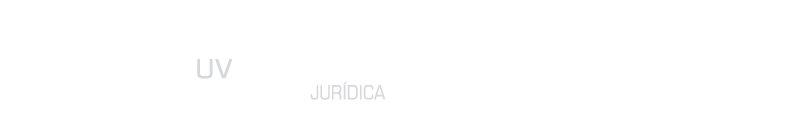-
¿Qué requisitos deben concurrir en una persona para poder ser trabajador?
Una persona debe reunir dos condiciones para poder ser trabajador. En primer lugar, debe tener capacidad para contratar como trabajador, esto es, tener capacidad genérica para la válida celebración del contrato de trabajo. En segundo lugar, debe ostentar también capacidad para trabajar, que hace referencia a una capacidad específica para desempeñar un trabajo concreto.
-
¿Cuáles son las limitaciones a la capacidad para contratar como trabajador?
La capacidad para contratar como trabajador está limitada en función de la edad. Así, en atención a este elemento, la capacidad para concertar un contrato de trabajo puede ser plena o limitada (art. 7 ET).
Capacidad plena
Tienen capacidad plena para celebrar un contrato de trabajo:
a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil:
- 1. Los mayores de edad:
- Por cumplimiento de 18 años (arts. 315 y 322 CC), vivan o no con sus padres.
- O de 16 años, por decisión judicial, a solicitud del interesado y previo informe del Ministerio Fiscal (art. 321 CC).
- 2. Los menores de 18 años y mayores de 16 emancipados: por concesión de quienes ejercen la patria potestad o por concesión judicial.
b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo (en sentido similar al art. 319 CC: emancipación de hecho)
- La referencia a “vida independiente” en este precepto hace referencia a autosuficiencia del menor para cubrir sus necesidades propias.
- El consentimiento requerido puede ser expreso o tácito (esto es, manifestado por hechos concluyentes como, por ejemplo: no convivencia del menor en el hogar familiar sin reclamación de la misma por parte de quien tuviera la patria potestad; o desempeñar un trabajo sin protesta alguna por parte de los padres o representante legal, cuando no hubiera intervenido en la firma del contrato).
- El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento y en beneficio del menor (art. 319 CC).
Capacidad limitada
En atención al art. 7.b) in fine ET, tienen capacidad limitada y, por tanto, requieren autorización que complemente dicha capacidad, los menores de 18 años y mayores de 16 que no estén emancipados (de derecho) ni vivan de forma independiente (de hecho).
Concretamente, el precepto señala que “Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda esta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación. Conviene hacer tres precisiones sobre este artículo:
- Se requiere autorización de sus representantes legales (padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo). Se trata de una autorización y no de una representación legal, lo que significa que la voluntad decisiva y actuante será, pues, la del menor.
- La autorización no exige forma especial, de modo que puede ser verbal o escrita, expresa o tácita.
- Una vez concedida la autorización, la misma no puede ser ni limitada ni revocada. Por tanto, el menor autorizado adquiere la capacidad necesaria para ejercitar los derechos y cumplir los deberes contractuales, así como para dar por extinguido el contrato.
- 1. Los mayores de edad:
-
¿Cuáles son las limitaciones a la capacidad para trabajar como trabajador?
En la pregunta anterior se ha hecho referencia a la capacidad para contratar del trabajador, es decir, su aptitud para realizar actos jurídicos de forma válida, concretamente, para celebrar un contrato de trabajo. Pero, como ya se he indicado al principio, hay que distinguir la capacidad genérica para contratar válidamente de la capacidad específica para trabajar (es decir, la aptitud para desarrollar un trabajo en régimen de dependencia y por cuenta ajena).
Las limitaciones a la capacidad para trabajar que vamos a ver son tres: 1) la edad; 2) la nacionalidad, distinguiendo entre los extranjeros procedentes de países comunitarios o asimilados y el resto de países; y 3) otras limitaciones (básicamente, la titulación).
1) La edad
Dentro de las limitaciones existentes para realizar determinados trabajos en función de la edad, deben distinguirse tres tipos: a) las prohibiciones de trabajar de los menores (una absoluta y tres relativas); b) reglas especiales para el trabajo de menores; y c) posible limitación del trabajo de los mayores de edad (cláusulas de jubilación forzosa).
a) Las prohibiciones de trabajar por razón de la edad
El artículo 6 ET hace referencia al trabajo de menores en los siguientes términos:
- 1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
- 2. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.
- 3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.
- 4. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por escrito y para actos determinados.
De los cuatro apartados del artículo 6 ET, pueden distinguirse dos tipos de prohibiciones respecto del trabajo de los menores: una prohibición general/absoluta y tres prohibiciones específicas/relativas.
- Existe una prohibición absoluta para trabajar en cualquier tipo de trabajo para los menores de 16 años (art. 6.1 ET).
- Esta norma general tiene una excepción en relación con el trabajo de los menores de 16 años en espectáculos públicos, debiendo solicitarse autorización a la autoridad laboral, por escrito y para actos determinados, “siempre que no suponga peligro para su salud ni para su formación profesional y humana” (art. 6.4 ET).
- Por otro lado, existen tres prohibiciones relativas para los menores de 18 años, relativas a determinados trabajos:
- Prohibición de realizar trabajo nocturno (art. 6.2 ET).
- Prohibición de realizar horas extraordinarias (art. 6.3 ET).
- Prohibición de realizar las actividades declaradas por el Gobierno insalubres, penosas, nocivas o peligrosas, tanto para su salud como para su formación profesional y humana (art. 6.2 ET). Por el momento, a falta de tal declaración por el Gobierno, estas actividades son las previstas en el Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y menores por peligrosos o insalubres (declarado expresamente vigente con esta finalidad por la Disposición Derogatoria única, apartado b) de la LPRL), así como en Convenios de la OIT ratificados por España. Entre estos trabajos se encuentran los siguientes (art. 1 Decreto 26 julio 1957):
- Trabajo en determinadas actividades o industrias como la minería, la fundición y altos hornos, trabajos con explosivos y trabajos subterráneos.
- Trabajos con máquinas peligrosas (prensas, guillotinas, cizallas, sierras, taladros mecánicos).
- Trabajos en altura (a más de cuatro metros de altura), salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen debidamente protegidos.
- Los que supongan esfuerzo físico excesivo.
- Una vez identificadas las prohibiciones legales por razón de la edad, es necesario hacer referencia a los efectos que el incumplimiento de estas puede tener, pudiendo distinguir dos clases de efecto: Efectos de la infracción de las prohibiciones legales
- Contractuales (efectos sobre el contrato): art. 9 ET
- Infracción de la prohibición general/absoluta: el contrato celebrado sería nulo, pero el menor que hubiese prestado sus servicios tendría derecho a obtener la remuneración correspondiente al trabajo realizado (art. 9.2 ET).
- Infracción de las prohibiciones específicas/relativas: el contrato sería válido, siendo nulas solo determinadas partes de este (nulidad parcial del contrato), lo que daría lugar a una adaptación de las condiciones de trabajo (cambio de horario para evitar el trabajo nocturno o cambio de trabajo en el caso de actividades prohibidas, por ejemplo), en atención al art. 9.1 ET.
- Sancionatorios (responsabilidad administrativa para el empresario): el artículo de la 8.4 LISOS tipifica esta conducta como infracción muy grave en materia de relaciones laborales.
- Contractuales (efectos sobre el contrato): art. 9 ET
b) Reglas especiales para el trabajo de menores
Además de las citadas prohibiciones, también hay reglas especiales para el trabajo de menores:
- En cuanto al tiempo de trabajo diario (máximo de 8 h/día –art. 34.3 ET-);
- Descanso semanal (mínimo de 2 días ininterrumpidos –art. 37.1 ET-); y
- Jornada continuada (descanso de 30 minutos cada 4 horas y media de trabajo continuado –art. 34.4 ET-).
c) Posible limitación del trabajo de los mayores de edad (cláusulas de jubilación forzosa)
Hasta ahora se ha hecho referencia a las limitaciones de edad establecidas respecto del trabajo de los menores, pero ¿qué pasa con los mayores de edad? ¿hay alguna edad máxima de admisión al trabajo? En el ET de 1980 se introdujo una edad máxima, sin embargo, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional por ser discriminatoria por razón de la edad, dejándola sin efecto (STC núm. 22/1981). Posteriormente, y durante bastante tiempo, el ET reconocía la posibilidad de que los Convenios colectivos incorporaran las denominadas “cláusulas de jubilación forzosa” que permiten la extinción del contrato de trabajo cuando el trabajador cumple la edad ordinaria de jubilación, si se dan ciertos requisitos. Con la reforma laboral del año 2012 se suprimió esta posibilidad. Pues bien, esta materia ha sido modificada y en la DA 10ª ET se vuelve a permitir a los convenios colectivos que incluyan este tipo de cláusulas si se dan 2 requisitos:
- Que el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo cumpla los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100 % de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
- Que la medida esté vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo (como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo).
2) La nacionalidad
En materia de trabajo de extranjeros en España, debe partirse del art. 7.c) ET, en virtud del cual “podrán contratar la prestación de su trabajo […] c) Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia”.
Esta legislación específica que señala el art. 7.c) ET se contiene en la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (llamada “Ley Orgánica de Extranjería”, LOE), desarrollada por el RD 557/2011, de 20 de abril, que contiene su reglamento. Las normas especiales contenidas en la LOE se aplican de manera muy diferente en función de la nacionalidad de los extranjeros, pudiendo distinguir dos regímenes: 1) ciudadanos provenientes de alguno de los Estados miembros de la UE o asimilados (por un lado, los Estados parte del Espacio Económico Europeo –EEE−, esto es: Liechtenstein, Islandia y Noruega; y por otro lado, Suiza); y 2) el resto de ciudadanos extranjeros.
a) Extranjeros comunitarios o asimilados
El régimen de este colectivo de extranjeros es mucho más sencillo. La base sobre la que se asienta es el derecho fundamental a la libre circulación y residencia dentro de la UE. Pues bien, la existencia de este derecho de libre circulación tiene importantes implicaciones:
- Estancia/Residencia (Directiva 2004/38 y RD 240/2007[1]): con carácter general, estos ciudadanos extranjeros (trabajadores o no) y sus familiares pueden entrar en España y quedarse hasta un periodo de tres meses sin más requisito/formalidad que tener un DNI o pasaporte válidos. Por lo tanto, no requieren ni visado ni ninguna autorización durante este periodo inicial (estancia). No obstante, este derecho de residencia se puede suprimir, además de por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, si la persona extranjera en cuestión no dispone de recursos suficientes para no suponer una carga para la asistencia social del Estado Miembro de destino (ello puede conllevar la expulsión del territorio nacional).
- Pasado este periodo inicial de tres meses, el derecho de residencia está condicionado a cumplir ciertos requisitos. Salvo en el caso de trabajadores o asimilados y buscadores activos de empleo, para poder mantener el derecho de residencia más allá del periodo inicial de tres meses, se exige disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado Miembro de destino.
- Por último, cabe la posibilidad de alcanzar el estatuto de residente permanente en otro país de la Unión, generalmente, tras más de cinco años de residencia legal continuada en Estado miembro de destino.
- Trabajo:
- Resulta de aplicación prioritaria el régimen fijado en las normas europeas, siendo de aplicación lo dispuesto en la LOE solo cuando sea más favorable (art. 1.3 LOE).
- Régimen comunitario: es muy importante tener en cuenta que la piedra angular de todo el sistema europeo en este punto es el principio de igualdad de trato, en virtud del cual se prohíben discriminaciones por razón de la nacionalidad. La igualdad de trato en materia de acceso al mercado de trabajo y condiciones de dicho trabajo en otro EM implica que estos trabajadores no podrán ser objeto de discriminación por razón de la nacionalidad en relación “al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo” y a las “ventajas sociales y fiscales” que disfrutan los trabajadores nacionales (art. 45. 2 TFUE y Reglamento 492/2011). Por otra parte, la libertad de circulación comprende también (art. 45.3 TFUE; y Directiva 2004/38): a) Derecho de responder a ofertas efectivas de trabajo; b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros; c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo; d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
- En materia de empleo público, hay que tener presente una especialidad. El art. 45.4 TFUE excluye la aplicación del régimen que acabamos de ver “a los empleos en la administración pública” (excepción que debe interpretarse restrictivamente). Así, en el caso español, el art. 57.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece que estos nacionales “podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas”.
b) Extranjeros no comunitarios ni asimilados
Como ya se ha indicado, la legislación específica que señala el art. 7.c) ET en materia de trabajo de extranjeros es la LOE. A diferencia del régimen aplicable a los nacionales comunitarios -o asimilados-, para el resto de extranjeros, la regla general contenida en la LOE (art. 36) es que necesitan autorización administrativa previa para residir y para trabajar en España (normalmente, se conceden de manera conjunta, y se condiciona al alta del trabajador en la Seguridad Social). No hay, pues, una equiparación plena de nacionales y extranjeros en materia de acceso a un puesto de trabajo. Esto no se considera inconstitucional dado que la Constitución Española reconoce el derecho al trabajo únicamente a los españoles (art. 35.1), mientras que los extranjeros están sujetos a un régimen de prohibición bajo reserva de autorización (STC 107/1984, de 23 de noviembre).
En principio, la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena se limita a un determinado territorio y ocupación y la conceden las CCAA que hayan asumido esa competencia en sus Estatutos de Autonomía (art. 38 LOE y art. 67-68 RLOE). Suelen tener una duración de un año, siendo necesario presentar el contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador por esa duración. Para conceder o no esta autorización, la regla general es que deba tenerse en cuenta “la situación nacional de empleo” –dependiente de la oferta y demanda nacionales-, determinada por el Servicio Público de Empleo. No obstante, existen excepciones a esta regla general, bien por razones personales (vínculos familiares o refugiados), bien por razones laborales (puestos de confianza o directivos de empresas; o personal altamente cualificado).
La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración (ya sin limitación geográfica o de ocupación), por un periodo de dos años en cuatro situaciones (art. 38 LOE y 71 y 72 RLOE):
- a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo o cuando se cuente con un nuevo contrato.
- b) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación contributiva por desempleo.
- c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
- d) Cuando se extinga o suspenda el contrato de trabajo por ser la extranjera víctima de violencia de género.
Al igual que en el caso de los nacionales comunitarios y asimilados, en caso de residencia legal y continuada durante un periodo de cinco años, se puede acceder a la residencia de larga duración que otorga el derecho a residir en España de manera indefinida y a trabajar en idénticas condiciones que los nacionales españoles (art. 32 LOE).
Asimismo, también debe tenerse en cuenta la existencia de permisos especiales de trabajo (para estudiantes, trabajadores desplazados, trabajadores transfronterizos, etc.) y excepciones a la exigencia de permiso de trabajo (personal diplomático, científicos, etc.).
Si se contrata a trabajadores extranjeros sin las correspondientes autorizaciones, el empresario estaría cometiendo una infracción administrativa muy grave (art. 54.1.d LOE), pudiendo incurrir incluso en un delito (54.1.d LOE à arts. 312.2 CP –tráfico ilegal de mano de obra y reclutamiento en condiciones engañosas o falsas- y 311.2 CP –falta de autorización de un determinado % de trabajadores afectados, que varía en función del número total de trabajadores de la empresa/centro de trabajo-). En cambio, si el incumplimiento consistiera en trabajar fuera del ámbito material o geográfico de la autorización, estaríamos ante una infracción leve (52.c LOE para trabajador; y 52.e para los empleadores).
Una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones, el régimen aplicable a los extranjeros será el siguiente:
- Sobre las condiciones de trabajo: igualdad respecto de los nacionales (art. 3.1 LOE).
- Sobre el acceso a prestaciones de Seguridad Social y servicios sociales: igualdad respecto de los nacionales (art. 14 LOE).
- Sobre los derechos colectivos:
- Derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional en iguales condiciones que los nacionales (art. 11.1 LOE);
- Derecho de huelga (art. 11.2 LOE);
- Pueden ser electores y elegibles en las elecciones de delegados de personal y miembros del comité de empresa (art. 69.2 ET).
Por último, también es fundamental conocer qué efectos tiene la falta de autorización de residencia y trabajo sobre el régimen aplicable a los extranjeros:
- Sobre el contrato de trabajo:
- No invalida el contrato respecto de los derechos del trabajador extranjero (art. 36.5 LOE).
- Se deben aplicar las mismas condiciones de trabajo que a los nacionales y las mismas reglas sobre extinción del contrato de trabajo (STS de 17 de septiembre de 2013).
- La pérdida sobrevenida de autorización para trabajar no es, por sí misma, causa de extinción del trabajo (vid. STS de 16 de noviembre de 2016).
- Consecuencia en materia de Seguridad Social (art. 14 LOE):
- No existe equiparación general con los nacionales.
- Solo pueden ser beneficiarios de las prestaciones que prevean convenios internacionales, siempre que sean compatibles con su situación (prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional en el caso de nacionales de países que hayan ratificado el Convenio núm. 19 de la OIT o convenios de Seguridad Social que prevean reciprocidad en esta materia)
- No podrán obtener prestaciones por desempleo.
3) Otras limitaciones: titulación, colegiación e incompatibilidades en el sector público
Hay muchas profesiones cuyo ejercicio conlleva graves responsabilidades frente al público en general y, por ello, no pueden ser desempeñadas por cualquier persona. En estos casos, se exige un nivel técnico adecuado a los profesionales que quieran ejercer tales profesiones. En estos casos, el título (académico o profesional) constituye un requisito esencial y su ausencia en el momento de la contratación provoca la nulidad del contrato.
No obstante, cabe la posibilidad de celebrar un contrato válido en el momento inicial por estar en posesión del título en ese momento, pero, posteriormente, perder el mismo. En estos casos. estaríamos ante un supuesto de extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida del trabajador (art. 52 a) ET, por genérica falta de aptitud o conocimientos para el trabajo pactado). Ejemplos de ello: retirada del carné de conducir, carencia de titulación para enseñar, suspensión de la licencia de armas o inhabilitación profesional.
También puede exigirse la colegiación para prestar servicios en la empresa, sin que ello vulnere derechos fundamentales. Tampoco hay vulneración de derechos (al trabajo o a la libertad profesional) en las limitaciones derivadas de la normativa de incompatibilidades en el sector público, recogidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
[1] Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
-
¿Qué requisitos de capacidad se requieren para poder contratar como empresario?
En materia laboral, no hay prácticamente ninguna norma especial sobre la capacidad para contratar como empresario (capacidad jurídica y de obrar). Por ello, debemos acudir a las normas generales contenidas en el Código Civil y en el Código de Comercio, distinguiendo entre si estamos ante un empresario persona física o un empresario persona jurídica, así como las específicas del Derecho mercantil en el supuesto de que el empresario sea, además, comerciante. Debe recordarse que, a efectos laborales, también pueden ser empresarios entes sin personalidad jurídica, entre ellos, las comunidades de bienes.
No obstante, hay que hacer algunas precisiones:
- El art. 49.1.g) ET prevé como causa de extinción del contrato, la incapacidad del empresario, aunque sea de hecho (el trabajador tiene derecho a un mes de salario en caso de no existir sucesión de empresa).
- Para concertar determinados contratos de trabajo o para acceder a ciertas ayudas a la contratación, pueden exigirse algunos requisitos al empresario, no tanto de capacidad sino de comportamiento (contratación de personas con discapacidad, jóvenes, desempleados, etc.).
- Si el empresario es un trabajador autónomo no nacional de un Estado Miembro o asimilado, se exige autorización administrativa para trabajar y residir (arts. 36.1 y 37 LOE + arts. 58 y ss. RLOE), que puede estar condicionada a titulación/colegiación, etc.
-
¿Qué requisitos de forma debe respetar un contrato de trabajo?
1) Regla general: libertad de forma: art. 8.1 ET
Lo primero que tenemos que saber es qué se entiende por “forma” a estos efectos. Cuando hablamos de forma de un contrato, nos estamos refiriendo al modo en el que debe manifestarse el consentimiento de las partes contratantes. La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la libertad de forma (art. 1.278 CC). Esta norma general también se proyecta en el ámbito laboral, de conformidad con el art. 8.1 ET, en el que se señala que “el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra”. Por lo tanto, se admite la forma tácita o presunta, derivada de hechos concluyentes. Por tanto, el contrato verbal de trabajo sí es válido.
Sin embargo, aunque esta es la regla general, hay casos en los que sí se exige forma escrita (a efectos declarativos -no constitutivos-, esto es, aunque no se respete la forma escrita, el contrato sigue siendo válido, pero las condiciones del mismo pueden cambiar).
2) Supuestos de exigencia de forma escrita
Los supuestos en los que es necesario que el contrato conste por escrito son los que señala el art. 8.2 ET:
- En todo caso:
- Los contratos formativos (de prácticas y para la formación y el aprendizaje);
- Los contratos a tiempo parcial (incluidas las modalidades de fijos-discontinuos y de relevo), con independencia de su duración;
- Los contratos temporales para la realización de una obra o servicio determinado;
- El resto de contratos temporales (por tiempo determinado) cuya duración sea superior a cuatro semanas;
- Los contratos de los trabajadores que trabajen a distancia;
- Los de los pescadores; y
- Los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero.
- Cuando así lo exija una disposición legal:
- Contrato de auxiliar asociado (art. 10.3 ET);
- Determinados contratos incluidos en programas de fomento de la contratación (los que dan derecho a bonificaciones o reducciones en las cuotas de Seguridad Social);
- Contratos temporales de interinidad, cualquiera que sea su duración (arts. 15.1 ET y art. 6.1 RDCT);
- Contratos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (art.11 EBEP); y
- Los contratos concertados con una ETT (art. 10 LETT).
- Cuando lo exija cualquiera de las partes (incluso durante el transcurso de la relación laboral).
- Además de lo que dice el art. 8.2 ET, hay que añadir aquellos contratos cuya forma escrita se derive de una cláusula insertada en un convenio colectivo.
3) Contenido del contrato de trabajo por escrito
Por lo tanto, un contrato de trabajo puede formalizarse por escrito o no, pero, en el caso de que se opte por hacerlo, ¿hay que cumplir algún requisito específico?
En este punto, nuevamente, nos encontramos con la regla general de libertad de forma escrita a favor del empresario, con el único límite de un ambiguo derecho de información (no control) del Comité de Empresa (art. 64.4.b ET; también aplicable a los delegados sindicales que no formen parte del Comité de empresa).
Dado el principio de libertad de forma, la falta de determinadas menciones en el contrato, no conduce a su ineficacia, sino a su integración.
A pesar de esto, existen modelos oficiales para determinadas modalidades de contratación temporal, así como para los contratos a tiempo parcial, formativos y para los programas de fomento del empleo.
- En todo caso:
-
¿Qué consecuencias tiene la inobservancia de la forma escrita, cuando sea preceptiva?
La principal pregunta es si, en caso de no respetarse la forma escrita, cuando esta sea preceptiva, el contrato de trabajo sería nulo y quedaría sin efecto o no. El propio art. 8.2 ET se encarga de aclarar esta cuestión en sentido negativo señalando que “de no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario (por tanto, presunción “iuris tantum”, admitiendo prueba en contrario) que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios” [1].
Además, el art. 7.1 LISOS tipifica como infracción administrativa grave “no formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado el trabajador”.
[1] No obstante, con la actual redacción del art. 15.1 ET (“Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”) surgen dudas sobre esta consecuencia. Concretamente, la doctrina se encuentra dividida en relación con la aplicación preferente del art. 8.2 ET (presunción "iuris tantum") o del art. 15.1 ET (presunción "iuris et de iure"). Sobre este segundo precepto, véase la pregunta 6 de la lección 8. -
¿Hay pactos que requieran la forma escrita para su validez?
Como se ha señalado, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la libertad de forma a la hora de concertar un contrato de trabajo. Ahora bien, la ley exige la forma escrita para la validez de determinadas cláusulas contractuales. Es decir, que si estas cláusulas no se pactan por escrito, es como si nunca se hubieran pactado. Este es el caso del pacto de periodo de prueba (artículo 14 ET) y el pacto de horas complementarias en el caso de trabajadores a tiempo parcial (artículo 12.5.a ET).
-
¿Qué obligaciones documentales tiene el empresario?
En relación con la forma y documentación del contrato, existe toda una serie de obligaciones que recaen sobre el empresario:
A) Los derechos de información de los representantes de los trabajadores
El empresario está obligado a entregar a los representantes legales de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, salvo los de alta dirección -solo notificación- (art. 8.4 y 64.4 in fine ET).
- Plazo: no más de 10 días desde la formalización del contrato.
- Representantes (tanto unitarios como sindicales): deben firmar la copia básica a los efectos de acreditar que la han recibido (deben observar el debido sigilo profesional).
- Después, enviar copia básica a la oficina de empleo (con el propio contrato, si este estuviera sujeto a obligación de registro) à Si no hay representantes, mandar directamente a la oficina de empleo.
La finalidad de esta obligación empresarial es permitir a los representantes de los trabajadores comprobar la adecuación del contenido de los contratos a la legalidad vigente. Para poder cumplir con esta finalidad, la copia básica “contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pudiera afectar a la intimidad personal”. La STC núm. 142/1993 declaró que el contenido de la copia básica y la obligación misma de entregarla no afectan al derecho a la intimidad y a la privacidad de los trabajadores (art. 18 CE).
Es importante tener en cuenta que la entrega de la copia básica se limita al momento inicial de la contratación y no a las modificaciones y vicisitudes contractuales que puedan producirse con posterioridad, salvo sus prórrogas y denuncias (artículo 64.4 in fine ET).
En caso de incumplimiento de esta obligación de información, se estaría ante una infracción administrativa grave del art. 7.7 LISOS.
B) La comunicación a la oficina del SEPE
En el mismo plazo de 10 días (hábiles) desde la formalización del contrato, el empresario tiene la obligación de comunicar a la oficina pública de empleo, el contenido de los contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito (aquí e hace referencia a TODOS los contratos, mientras que, en el caso de los representantes, solo se refiere a los que deban concertarse por escrito).
Esta obligación es concretada por el RD 1424/2002, de 27 de diciembre, que permite que pueda cumplirse, bien por sistemas tradicionales bien a través de la rendición por medios telemáticos de los datos que precisa la OTAS/770/2003, de 14 de marzo.
En caso de incumplimiento de esta obligación de información, se estaría ante una infracción administrativa leve del art. 14.1 LISOS.
C) Información al trabajador/a sobre los elementos esenciales del contrato
El art. 8.5 ET establece la obligación del empresario de informar al trabajador por escrito acerca de los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que dicha relación tenga una duración superior a cuatro semanas y tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito (con independencia de si el contrato es verbal o no)[1].
El objetivo de esta obligación es proteger a los trabajadores de una posible falta de conocimiento de sus derechos y garantizar una mayor transparencia del mercado de trabajo.
Los términos y plazos del cumplimiento de esta obligación están determinados reglamentariamente (RD 1659/1998, de 24 de julio):
- Plazo: dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de comienzo de la relación laboral.
- ¿Qué incluye el concepto “elementos esenciales y principales condiciones de ejecución”? Como mínimo, lo siguiente:
- a) La identidad de las partes del contrato de trabajo.
- b) La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una relación laboral temporal, la duración previsible de la misma.
- c) El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario y el centro de trabajo donde el trabajador preste sus servicios habitualmente. Cuando el trabajador preste sus servicios de forma habitual en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o itinerantes se harán constar estas circunstancias.
- d) La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el trabajador o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo.
- e) La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la periodicidad de su pago.
- f) La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
- g) La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución y de determinación de dichas vacaciones.
- h) Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso.
- i) El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos concretos que permitan su identificación.
También existe deber de informar sobre las modificaciones de estos puntos en el plazo de un mes desde que la modificación sea efectiva.
En caso de incumplimiento de esta obligación de información, se estaría ante una infracción administrativa leve del art. 6.4 LISOS.
[1] En esta materia, se ha aprobado la Directiva 2019/1152 –con plazo de transposición hasta 2022- relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE que será aplicable a los trabajadores que tengan una relación laboral de más de tres horas semanales en períodos de cuatro semanas consecutivas.
-
¿A qué nos referimos con el término “ineficacia” del contrato de trabajo?
Cuando se hace referencia a la ineficacia de un contrato, se está señalando que ese contrato no va a producir consecuencias o, al menos, no aquellas que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del mismo.
-
¿Qué tipos de ineficacia podemos encontrarnos? ¿Qué consecuencias se derivan de cada una de ellas?
Las causas de ineficacia de un contrato de trabajo son las mismas que las previstas en el Derecho Común para el resto de contratos:
- Inexistencia o vicio de alguno de los elementos esenciales del contrato −consentimiento, objeto y causa− (arts. 1261 y 1265-1270 CC).
- Infracción de normas imperativas (art. 6.3 CC). En este punto, es importante recordar lo que ya se ha señalado sobre el art. 9 ET.
En cuanto a las consecuencias de la ineficacia del contrato, hay que distinguir dos tipos:
- Nulidad total del contrato (cuando falta alguno de sus elementos esenciales o están viciados): a pesar de ello, el trabajador tendrá derecho a la remuneración correspondiente por los servicios efectivamente prestados (art. 9.2 ET).
- Nulidad parcial del contrato (cuando alguna/s cláusula/s son contrarias a normas imperativas o prohibitivas): el contrato será válido, debiendo ser completado con los preceptos jurídicos adecuados.
- El nuevo apartado 9.3 ET (introducido por el RD 6 de marzo 2019) indica que, en caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.
-
¿Qué limites tiene un empresario/a a la hora de estructurar su plantilla?
Debe partirse, con carácter general, de la libertad de empresa de la que goza el empresario en el ejercicio de su actividad, amparada en la propia CE (art. 38). No obstante, esta libertad tiene determinados límites, por ejemplo, en materia de estructura de la plantilla (es decir, qué colectivos hay en la misma). Dentro de estos límites, hay algunos de naturaleza imperativa (obligatorios) y otros de naturaleza indicativa (no obligatorios).
Límites imperativos:
- Medidas de cupo o reserva: la regla general es la prohibición de discriminaciones tanto positivas como negativas en el empleo (art. 17.1 ET). Sin embargo, es posible establecer acciones positivas y discriminaciones favorables justificadas con el objetivo de paliar la situación de determinados grupos en posición de desventaja en el mercado laboral. Estas medidas pueden establecerse tanto por ley (art. 17.2 ET) como por la negociación colectiva (art. 17.4 ET, por razón de sexo).
- La medida más importante de este tipo es la que se establece respecto de los trabajadores discapacitados (art. 42.1 Ley General de Derechos de las personas con discapacidad), consistente en la reserva del 2 % de los puestos de trabajo de la plantilla para personas con discapacidad, tanto en empresas públicas como privadas, que empleen a un número de 50 o más trabajadores (cómputo sobre total de la empresa, y cualquiera que sea la forma de contratación de los trabajadores).
- Alternativa: la reserva puede ser sustituida por otras medidas de manera excepcionalà por ejemplo, celebración de contratos mercantiles o civiles de suministro con centros especiales de empleo (al menos el 70 % de la plantilla son personas con discapacidad -relación laboral especial-) o con autónomos discapacitados; donaciones de inserción laboral de estos colectivos; constitución de un enclave laboral, etc. (RD 364/2005, de 8 de abril).
- Incumplimiento: infracción administrativa grave (art. 15.3 LISOS), pero no genera la obligación de contratar.
- Otras medidas se dan en las llamadas empresas de economía social, ya que la legislación aplicable indica que el número de horas/año realizadas por los trabajadores contratados que no sean socios no pueden superar unos límites. Así, en las cooperativas de trabajo asociado el número de horas/año realizadas por los trabajadores con contrato de trabajo no podrá ser superior al 30 % del total de las horas/año realizadas por los socios trabajadores (Ley 27/1999). Y en las sociedades laborales, el número de horas/año de los trabajadores por tiempo indefinido que no sean socios no podrá ser superior al 49 % del total de horas/año trabajadas por los socios trabajadores (Ley 44/2015).
- Las ETTs, entre otras cosas, deben comenzar sus actividades con un mínimo de tres trabajadores con contratos de duración indefinida, a tiempo completo o parcial. Este mínimo debe mantenerse durante todo el tiempo de actividad (art. 2.1 LETT).
- Por último, en el sector de la construcción se establece un porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos del 30 % de la empresa (art. 4.4 Ley 32/2006).
- La medida más importante de este tipo es la que se establece respecto de los trabajadores discapacitados (art. 42.1 Ley General de Derechos de las personas con discapacidad), consistente en la reserva del 2 % de los puestos de trabajo de la plantilla para personas con discapacidad, tanto en empresas públicas como privadas, que empleen a un número de 50 o más trabajadores (cómputo sobre total de la empresa, y cualquiera que sea la forma de contratación de los trabajadores).
Límites indicativos:
La libertad de contratación de la empresa en cuanto a la estructura de la plantilla también puede venir limitada por las medidas de fomento del empleo. No obstante, en estos casos, no hay una verdadera imposición, sino que se trata de incentivar o fomentar la contratación de determinados colectivos con dificultades especiales para acceder al empleo (normalmente se destinan a jóvenes, a mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas en situación de exclusión social y desempleados de larga duración).
En la actualidad, hay más de quince normas que recogen estos “incentivos a la contratación”, que pueden ser bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que financia el Servicio Público de Empleo Estatal o reducciones en las cuotas a pagar a la Seguridad Social financiadas con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social.
El problema de estos incentivos económicos a la contratación es que numerosos estudios y evaluaciones económicas nacionales e internacionales han demostrado su ineficacia e ineficiencia como mecanismos de creación de empleo planteados como medidas generales o a gran escala; en realidad, su virtualidad reside en su capacidad para focalizar o canalizar el empleo hacia determinados colectivos. Para que esto sea posible no es preciso bonificar el empleo indefinido en exclusiva; pero sí deberían definirse mucho más precisamente los colectivos de destinatarios. Por ejemplo, en España, la OCDE recomendó reducir estos incentivos a los contratos formativos –por el problema de desempleo juvenil-, pequeñas y medianas empresas y aquellas que deban mantenerse por razones de justicia (como víctimas de violencia de género).
- Medidas de cupo o reserva: la regla general es la prohibición de discriminaciones tanto positivas como negativas en el empleo (art. 17.1 ET). Sin embargo, es posible establecer acciones positivas y discriminaciones favorables justificadas con el objetivo de paliar la situación de determinados grupos en posición de desventaja en el mercado laboral. Estas medidas pueden establecerse tanto por ley (art. 17.2 ET) como por la negociación colectiva (art. 17.4 ET, por razón de sexo).
-
¿Qué limites tiene un empresario a la hora de seleccionar a un determinado trabajador/a?
El criterio general en este punto también es la libertad empresarial para seleccionar a las personas que integran su plantilla. Ahora bien, esta libertad también tiene limitaciones. Concretamente, aquí vamos a hablar de dos aspectos: 1) los procedimientos de colocación, y 2) los procedimientos de selección de personal.
A) El procedimiento de colocación
Concepto: la colocación o intermediación laboral es, según la OIT, la actividad consistente en “procurar a un trabajador un empleo o un trabajador a un empleador”.
Regulación: Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (LE).
Quién puede prestar este servicio: la intermediación puede llevarse a cabo mediante los servicios públicos (gratuitos) o mediante agencias de colocación (públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro; no gratuitas para el empresario, para sí para el trabajador). Las ETTs pueden actuar también como agencias de colocación (si cumplen los requisitos). Las agencias de colocación ya no necesitan de autorización administrativa para el ejercicio de su actividad (basta con que presenten con carácter previo una “declaración responsable”); pero, en su funcionamiento, deben respetar el principio de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo.
¿Qué pasa con los trabajadores?: si son solicitantes o beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo, deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo. También deberán hacerlo si quieren acceder a algunos de los programas de fomento del empleo que establezcan la obligación de inscripción en la oficina de empleo para acogerse a ellos. No obstante, todo ello no impide que también puedan recurrir a las agencias de colocación (siempre de forma gratuita).
B) Los procedimientos de selección
La libertad del empresario para elegir a sus trabajadores también puede venir limitada por lo que al procedimiento de selección se refiere. Con carácter general, los empresarios son libres para utilizar los procedimientos de selección de personal que estimen convenientes (pueden ser entrevistas, test psicotécnicos, pruebas de aptitud, etc.). No obstante, hay dos límites importantes a tener en cuenta: a) la tutela antidiscriminatoria; y 2) formas específicas de limitar la libertad empresarial.
a) Tutela antidiscriminatoria
La piedra angular de los procesos de selección de personal es el principio de igualdad y no discriminación en materia de empleo (arts. 14 y 35.1 CE) por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (en el mismo sentido, normas europeas).
Sobre esta base, el art. 17.1 ET dispone que se entenderán nulas y sin efecto las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones en el empleo de cualquier tipo. Además, estas conductas constituirán la realización de una infracción administrativa muy grave del art. 8.12 LISOS.
- Diversas formas de manifestación: pero, ¿cómo se puede presentar la discriminación en la fase de selección del personal? Ejemplos de ello sería el rechazo sistemático de todas las solicitudes por razones discriminatorias o la realización de manifestaciones públicas en este sentido. Por ello, también resultan de aplicación estos principios a las entidades que intervienen en la colocación de los trabajadores (art. 34.1 LE).
- Prevención: para evitar prácticas discriminatorias, el art. 16.1.c) LISOS tipifica como infracción administrativa muy grave la solicitud de datos personales que puedan servir de fundamento a una discriminación (ideología, orientación sexual, etc.), así como la difusión de ofertas de empleo que puedan ser contrarias a las exigencias el principio de igualdad.
- ¿Prueba?: en estos casos, lo más complicado sería probar la existencia de discriminación. Sin embargo, esta labor viene favorecida por la inversión de la carga de la prueba que opera cuando el demandante aporta indicios de discriminación. En estos casos, será el demandado quien deberá probar la justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas (arts. 96 y 179.2 LRJS[1]).
- ¿Qué consecuencias tiene la discriminación en el momento de selección de personal?: en este punto, rigen las reglas generales del Código Civil. Así, NO se obliga al empresario a contratar al trabajador discriminado, únicamente se puede exigir una indemnización sustitutoria de daños y perjuicios, que puede comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante, probada por el trabajador (art. 1.106 CC).
Como ya hemos visto, con carácter general, los empresarios son libres para utilizar los procedimientos de selección de personal que estimen convenientes. Sin embargo, el objetivo de estos procedimientos debe de ser averiguar la capacidad profesional o aptitud del trabajador, pero no indagar datos que correspondan a su esfera íntima y personal. Sobre esta cuestión, es importante tener en cuenta dos ideas:
- ¿Qué datos se pueden pedir en esta fase?: todos aquellos que tengan relevancia profesional. Así, se prohíbe preguntar acerca de la ideología (política, sindical o religiosa), vida sexual, estado civil, antecedentes penales, datos familiares, etc.
- Esta prohibición se mantiene incluso en las empresas ideológicas o de tendencia (como partidos políticos, sindicatos, ONGs, medios de comunicación, confesiones religiosas, etc.) à En estos casos, se puede exigir a los trabajadores que respeten un ideario o un programa en el marco de su actividad profesional, pero no se puede investigar cuál es su ideología o sus creencias personales (STC núm. 47/1985).
- ¿Reconocimientos médicos?: es posible someter a reconocimientos médicos al trabajador cuando esté justificado y resulte imprescindible por razones de prevención de riesgos laborales (art. 22 LPRL[2]). En el caso de que en este reconocimiento médico se comprobara que el trabajador sufre alguna enfermedad que le impide desarrollar el trabajo en cuestión, solo se informará al empresario de la inaptitud del trabajador, pero no las razones de la misma.
b) Formas específicas de limitar la libertad empresarial
Es habitual que las normas laborales (como los convenios colectivos) limiten la libertad del empresario en cuanto al procedimiento de selección de trabajadores, al obligar a la superación de pruebas de aptitud, o al obligar a realizar cursillos de capacitación. Ha sido habitual en sectores como banca, seguros o transporte ferroviario, en los que, incluso, se prevé que los representantes de los trabajadores formen parte de los tribunales que juzgan las pruebas de ingreso.
También es habitual, sobre todo en el ámbito del empleo público (por ejemplo, sanidad), el recurso a listas o bolsas de trabajo. El empleador queda obligado a seleccionar a sus trabajadores temporales de listas o bolsas de trabajo en las que los aspirantes están ordenados con criterios objetivos (antigüedad, méritos, etc.).
Sobre estas formas de limitar la libertad empresarial de selección de trabajadores, deben hacerse tres precisiones:
- Finalidad: introducir criterios objetivos de mérito y capacidad en la selección de personal (muy habitual en el empleo público –art. 55.2 y 61.7 EBEP-, donde rige el principio de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública –art. 23.2 CE-).
- ¿Qué pasa si el empresario incumple el deber de contratación nacido de estos procedimientos (superación de las pruebas de actitud o cursillos; orden de llamamiento en las bolsas de trabajo y listas de espera)?: se estaría vulnerando una promesa de contratar cuyo efecto es el reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios (SSTS de 30 de marzo de 1995 y de 2 de junio de 2016).
- ¿Qué pasa si el empresario decide contratar a otro trabajador que no ha superado esas pruebas o cursillos, o no era el siguiente en el orden de llamada?: cualquier persona que tenga interés directo (por ejemplo, el trabajador que debería haber sido contratado en su lugar; también las partes del convenio colectivo en el que se establezca la obligación incumplida o los representantes de los trabajadores), podrá solicitar la nulidad de ese contrato, sobre la base del art. 6.3 CC.
[1] Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
[2] Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
-
¿Qué es el periodo de prueba?
El periodo de prueba es una institución que permite la comprobación de las aptitudes del trabajador y, en general, de su adaptación a la empresa. El mayor beneficiario de esta institución es, sin duda, el empresario, por las consecuencias que analizaremos a continuación.
-
¿Cuáles son las principales características del régimen jurídico del periodo de prueba?
Su régimen jurídico, que establece el artículo 14 ET, es el siguiente:
- Facultativo: lo primero de todo, es importante destacar que el periodo de prueba es facultativo, es decir, que, como indica el artículo 14, puede concertarse o no (no es obligatorio y, por tanto, no en todos los casos tiene por qué existir un periodo de prueba).
- Momento: ahora bien, si se decide establecer un periodo de prueba, el único momento válido para hacerlo es antes de empezar a prestar los servicios por parte del trabajador. Es decir, si el trabajador ya ha empezado a prestar sus servicios y, en ese momento, se pactara, el mismo sería nulo.
- Diferente es el caso de los ascensos: en estos casos, el trabajador ya ha venido prestando sus servicios en la empresa con anterioridad, pero no en el mismo puesto de trabajo. Por ello, en estos casos, se permite un periodo de prueba en relación con el nuevo puesto de trabajo si así lo prevé el convenio. En caso de no superarse, solo afecta al ascenso (que no se conseguiría), pero se mantendría vigente la relación laboral en las condiciones previas.
- Escrito: siempre debe pactarse por escrito para ser válido (forma constitutiva o “ad solemnitatem”). Además, ese pacto escrito debe hacerse en contrato individual, no siendo posible su establecimiento por convenio colectivo (por tanto, no puede establecerse un periodo de prueba con carácter general).
- Nulo: teniendo en cuenta su finalidad, los periodos de prueba que se concierten con un trabajador que ya ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa (bajo cualquier modalidad contractual), se considerará nulo y, por tanto, sin efecto. Como veremos, también computan a estos efectos los periodos de prácticas o de formación en el trabajo si el trabajador continuara en la empresa al terminar los mismos (art. 11 ET).
- Duración: la duración del periodo de prueba se vincula al tipo de trabajo desempeñado. De este modo, si se trata de trabajos desempeñados por técnicos titulados, el ET permite un periodo de prueba de hasta 6 meses; sin embargo, para los demás trabajadores, será de hasta 2 o 3 meses, según la empresa tenga 25 o más trabajadores, o menos de 25, respectivamente (periodo de prueba más largo en empresas más pequeñas). No obstante, por convenio colectivo se puede establecer una duración diferente, tanto superior como inferior a la máxima fijada por el ET, con el límite del abuso del derecho (art. 14.1 ET). Por tanto, la regulación contenida en el convenio colectivo es la decisiva.
- Particularidades:
- Contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a 6 meses (art. 14.1 ET): el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.
- Contratos en prácticas (art. 11.1.d ET): el periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado medio, ni a dos meses para los celebrados con trabajadores en posesión de título de grado superior.
- Particularidades:
- Interrupción: Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento (anteriores situaciones de maternidad y paternidad), adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes (14.3 ET). La interrupción significa que el periodo de prueba alargará su duración en estos casos (la prolongación del periodo de prueba por otras causas de suspensión del contrato no está prevista, pero la jurisprudencia la ha admitido en algunos casos –por ejemplo, en un caso de huelga−). El acuerdo para que opere esta interrupción no es necesario que sea escrito. Durante este periodo de interrupción, aunque la duración del periodo de prueba no “corra”, sí se puede ejercitar el derecho de desistimiento.
- Antigüedad: el tiempo a prueba también computa a efectos de antigüedad en la empresa una vez se ha superado el mismo (art. 14.3 ET).
- Contenido: durante el periodo de prueba, el trabajador “tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla”. Obviamente, deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y cotizar normalmente (art. 144 LGSS).
-
¿Qué es el libre desistimiento durante el periodo de prueba y cuáles son sus límites?
La principal especialidad del periodo de prueba reside en la existencia de la facultad de libre desistimiento, tanto del empresario como del trabajador. No obstante, es evidente que esta posibilidad beneficia especialmente al empresario.
De conformidad con esta facultad, durante este periodo, cualquiera de las partes puede rescindir libremente el contrato sin alegar ni probar ninguna causa, sin preaviso y sin que se deba pagar ninguna indemnización (art. 14.2 y 3 ET), salvo que se hubiera pactado el derecho a indemnización en convenio colectivo o contrato individual de trabajo.
Ahora bien, este libre desistimiento también tiene limitaciones para el empresario:
- El art. 14.1 ET establece la obligación de ambas partes de “realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba”: esto nos podría hacer pensar que si no se acredita que se han realizado esas “experiencias” y las mismas no han sido satisfactorias, no cabe el desistimiento. Pero no, este precepto no ha sido interpretado así. Se ha entendido que el desistimiento no precisa causa alguna, por lo que esta necesidad de “realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba” está vinculado con lo dispuesto en el art. 52.a) ET: si la ineptitud del trabajador estaba presente durante el periodo de prueba, no se podrá alegar dicha ineptitud una vez finalizado este periodo para dar por finalizado el contrato por ineptitud sobrevenida (despido objetivo).
- No ejercicio en vulneración de derechos fundamentales: el motivo del ejercicio del libre desistimiento por parte del empresario será irrelevante siempre y cuando no atente contra un derecho fundamental, entre ellos, el principio de no discriminación del art. 14 CE. En estos casos, el trabajador deberá aportar indicios de la existencia de vulneración de derechos fundamentales, debiendo el empresario probar que la motivación del ejercicio de ese desistimiento era una válida en Derecho (STC 191/1996, de 26 de noviembre y 198/1996, de 3 de diciembre).
- No obstante, el art. 14.2 ET establece que “la resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad”. Por lo tanto, en estos supuestos, se prevé que sea el empresario el que deba probar que no ha desistido por razón del embarazo de la trabajadora, sin que se deban aportar indicios por parte de esta. De no acreditarse causa válida alguna por el empresario, se entenderá nulo el desistimiento.
- No ejercicio en fraude de ley o abuso de derecho: en aquellos casos en los que el desistimiento se ejercita, sin vulneración de derechos fundamentales, pero incurriendo en fraude de ley o abuso de derecho. En estos casos, el desistimiento se calificaría como despido improcedente. Ejemplo de ello sería el desistimiento sistemático del empresario en los contratos celebrados para cubrir un mismo puesto de trabajo (contratación en cadena).