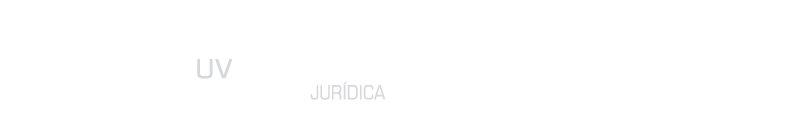-
¿Por qué la aplicación de las normas laborales es tan compleja?
La complejidad de la aplicación del sistema de fuentes del Derecho del trabajo reside en cuatro aspectos fundamentales:
- Existencia de un elevado número de normas.
- Normas expuestas a continuos cambios (por razones políticas, económicas, sociales, etc.).
- Existencia de normas específicas del ámbito laboral (los convenios colectivos), que solo existen en esta rama del Derecho.
- Convivencia de normas de diferentes ámbitos (supranacionales, internacionales, estatales, sectoriales, de empresa, etc.)
-
¿Cómo se pueden clasificar las normas en atención a su naturaleza jurídica?
Como punto de partida al análisis de la aplicación de las fuentes del Derecho del trabajo, es esencial recordar las tres grandes tipologías de normas que podemos encontrarnos en atención a su naturaleza jurídica:
A) Normas de derecho necesario absoluto:
- Normas que no admiten modificación en sentido alguno, ni para mejorarlas ni para emporarlas.
- Ejemplos: normas procesales o normas sobre la legitimación para negociar convenios colectivos.
B) Normas de derecho necesario relativo: normas inmodificables en un solo sentido. A su vez, pueden distinguirse dos tipos:
- a) De derecho necesario relativo mínimo:
- Admiten solo mejora.
- Ejemplos: la mayoría de normas laborales, por ejemplo, el SMI (art. 27 ET).
- b) De derecho necesario relativo máximo:
- No admiten mejora, solo reducción.
- Ejemplos: número de componentes en la comisión negociadora del artículo 88.3 ET o límites presupuestarios (empleos públicos).
C) Normas de derecho dispositivo:
- Admiten variación en cualquier sentido (actúan a modo de derecho supletorio, es decir, si no se regula en sentido diferente).
- Ejemplos: duración del periodo de prueba (art. 14 ET).
-
¿Cómo se resuelve la concurrencia de normas laborales vigentes?
El artículo 3 del ET, relativo a las fuentes de la relación laboral, señala, en su apartado tercero, que “(l)os conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”.
A pesar del aparente claro tenor literal de este precepto, en la práctica, este principio de normas más favorable no se aplica cuando existe un verdadero conflicto entre normas laborales. Así se concluye tras el análisis de las 6 situaciones conflictivas que podrían darse en la práctica:
- Conflicto normas nacionales vs. normas supranacionales: en estos casos, debe distinguirse en función del tipo de norma supranacional. Cuando nos encontramos ante Directivas europeas, estas admiten mejora en las normas estatales de transposición por ser normas mínimas (por tanto, no existiría conflicto real). Sin embargo, en el caso de Reglamentos europeos, en caso de conflicto con las normas nacionales, sería de aplicación el Derecho europeo por el principio de supremacía del artículo 93 CE (cesión de competencias en la materia a favor de la UE).
- Conflicto normas nacionales vs. normas internacionales: en realidad, las normas internacionales suelen ser normas mínimas, mejorables por las normas estatales, por lo que no suelen darse conflictos en la práctica. Si no se respetaran los mínimos fijados en las normas internacionales por parte de las normas nacionales, sería de aplicación el principio de jerarquía y, por tanto, resultaría de aplicación lo dispuesto en la norma internacional.
- Conflicto ley vs. reglamento: aplicación del principio de jerarquía normativa (art. 3.2 ET), siendo de aplicación preferente lo dispuesto en la ley (los reglamentos solo tienen la función de desarrollo de la norma estatal, pero no pueden establecer condiciones de trabajo diferentes).
- Conflicto ley/reglamento vs. convenio colectivo estatutario: los Convenios colectivos están sometidos a la ley, de ahí que deban cumplir con lo establecido en ella (arts. 3.3 y 85.1 ET), por lo que los posibles conflictos se resolverían, nuevamente, por aplicación del principio de jerarquía normativa. No obstante, las normas estatales pueden admitir mejoras en ciertos casos, en cuyo caso no existiría conflicto con la disposición más favorable recogida en un Convenio colectivo.
- Conflicto entre convenios colectivos estatutarios:
- Convenios colectivos de igual ámbito: prevalece el Convenio colectivo posterior por el principio de modernidad, salvo disposición en contrario (art. 86.4 ET).
- Convenios colectivos de diferente ámbito: la regla general es que prevalece el Convenio colectivo más antiguo (no principio de jerarquía entre convenios de diferente ámbito), sea más favorable o no (art. 84.1 ET). No obstante, esta regla presenta importantes excepciones (art. 84 ET).
- Conflicto ley/reglamento/convenio colectivo vs. costumbre: la costumbre tiene un papel supletorio en el sistema de fuentes (art. 3.4 ET), sea más favorable o no.
En definitiva, cuando nos encontramos ante verdaderos conflictos entre normas laborales, estos se resuelven en aplicación de otros principios distintos al de norma más favorable (fundamentalmente, el principio de jerarquía). El principio de norma más favorable solo juega cuando no existe un verdadero conflicto entre normas pues una de ellas se autocalifica de norma mejorable y, por tanto, admite que otra norma diferente pueda mejorar lo en ella dispuesto.
-
¿Cómo se resuelve la sucesión de normas laborales en el tiempo?
En estos casos, no existe un conflicto entre normas dado que opera el principio de sucesión u orden normativo (art. 2.2 CC). En virtud de este principio, la ley posterior deroga a la anterior (expresa o tácitamente), salvo disposición en contrario. Esta derogación es, además, irreversible.
Esta derogación tiene lugar tanto si la nueva norma es más favorable que la anterior como si lo es menos. Esto implica que las normas laborales son reversibles o, dicho de otro modo, que no existe condición más beneficiosa de origen normativo. No obstante, existen dos límites a esta reversibilidad de las normas laborales:
- La norma posterior no puede tener efectos retroactivos cuando sea restrictiva de derechos individuales (art. 9.3 CE).
- En la práctica, se suele mantener la situación más favorable a quien la venía disfrutando a través de las denominadas “cláusulas de garantía personal o ad personam”. Como ejemplo habitual, podemos encontrar cláusulas de este tipo respecto de los complementos de antigüedad en los Convenios colectivos.
-
¿Qué criterios se aplican a la hora de interpretar las normas laborales?
La interpretación de las normas laborales se somete a los criterios generales reconocidos en el artículo 3.1 del CC[1], es decir, a los criterios:
- Literal: en atención al tenor de las palabras.
- Sistemático: teniendo en cuenta el resto de normas, como un todo orgánico.
- Histórico: teniendo en cuenta los antecedentes legislativos e históricos.
- Teleológico: atendiendo a la finalidad de la norma.
- Lógico: atendiendo a la realidad social del momento
Además de estos criterios interpretativos generales, hay que añadir uno específico del ámbito laboral, especialmente importante en la práctica: el principio “in dubio pro operario”. En virtud de este principio, en el caso de existir dos o más interpretaciones posibles de una norma, debe acogerse aquella que sea más favorable para el trabajador en el caso concreto. Este principio no opera a la hora de seleccionar una norma frente a otra (véase sobre este particular la pregunta 3 de este tema), ni a efectos de valoración de las pruebas por parte del juez o tribunal competente.
Asimismo, no debe olvidarse el importante papel de la jurisprudencia respecto de la labor interpretativa de las normas, también de las laborales (sobre esta materia, véase el Tema 2).
[1] Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
-
¿Los derechos laborales prescriben o caducan?
Los derechos laborales también están sometidos a un tiempo hábil para poder ejercitarlos válidamente, pasado el cual, estos se pierden. Esta pérdida de los derechos puede deberse a la “caducidad” o a la “prescripción” de los mismos. No obstante, existen importantes diferencias entre una y otra institución, que pueden resumirse, fundamentalmente, en las siguientes:
- A) Prescripción:
- Se alega como excepción
- En el cómputo de los plazos, cuentan todos los días (hábiles o no)
- Puede ser objeto de interrupción (daría lugar al reinicio del plazo)
- B) Caducidad:
- Es aplicable de oficio
- En el cómputo de los plazos, cuentan solamente los días hábiles
- Puede ser objeto de suspensión (no daría lugar al reinicio del plazo, sino a la paralización temporal del mismo)
En el ámbito laboral, el precepto de referencia en esta cuestión es el artículo 59 del ET, con el siguiente contenido:
1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.
A estos efectos, se considerará terminado el contrato:
a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.
b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.
2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.
3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.
El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.
4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.
De lo anterior puede extraerse una regla general, recogida en el primer apartado, en virtud de la cual, las acciones derivadas del contrato de trabajo, salvo especificación en contrario:
- Estarán sometidas a un plazo de un año.
- El plazo será de prescripción.
- El cómputo del plazo se iniciará tras la finalización del contrato.
- No obstante, en algunos casos particulares, el inicio del cómputo se sitúa en el día desde el que la acción pueda ejercitarse (apartado segundo): prestaciones económicas o cumplimiento de obligaciones de tracto único que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato.
Una de las especificaciones en contrario más importante en esta esfera es la relativa a la acción por despido o resolución de contratos temporales. En estos casos, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado tercero que cuenta, no obstante, con ciertas incorrecciones:
- El plazo es tan solo de 20 días.
- Este plazo es de caducidad a todos los efectos, por lo que no cabe su interrupción como indica el artículo 59.3 ET, sino su mera suspensión (por ejemplo, es causa específica de suspensión de este plazo de caducidad la solicitud de conciliación ante el SMAC[1]).
- El cómputo de este plazo se iniciará al día siguiente del despido o la resolución contractual.
[1] Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
- A) Prescripción: