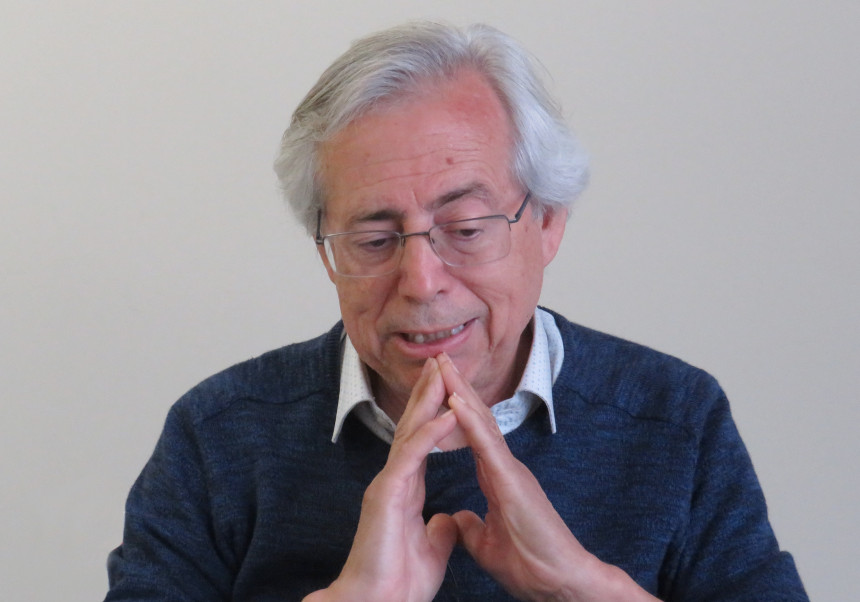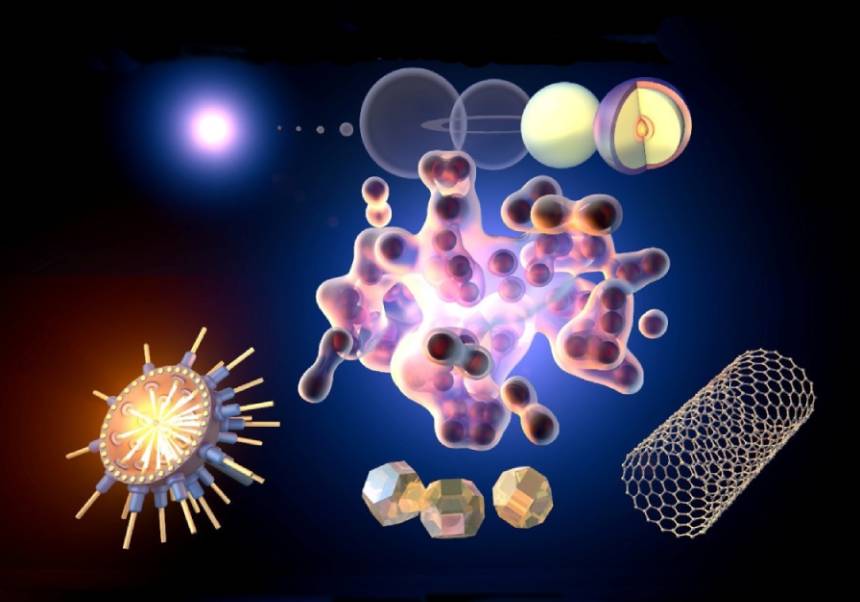Antonio Ariño: “Si no se hacen políticas que corrijan las desigualdades culturales, es difícil que las educativas se solucionen”
- Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
- 16 junio de 2023
Antonio Ariño es catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado en Geografía e Historia, y doctor en Sociología de la Universitat de València (UV). Recibió el Premio Nacional de Investigación por La ciudad ritual en 1992, con el que se trasladó de la Historia a la Sociología. Fue director del Departamento de Sociología y Antropología Social, así como vicerrector de distintas áreas. En su trayectoria, ha combinado la gestión universitaria con la docencia y la investigación, centrada en el ámbito de la Sociología de la Cultura, las Políticas de Bienestar y la Teoría Sociológica.
En esta entrevista, Antonio Ariño realiza un recorrido por su destacada trayectoria en la Universitat y analiza los cambios significativos que ha presenciado en el ámbito académico. Ariño nos hablará de la importancia de la participación cultural y de crear políticas que la impulsen. Por último, expondrá la relación que existe entre la cultura y la identidad colectiva, así como los efectos de las nuevas tecnologías y la globalización.
¿Cómo ha sido su paso por la Universitat como vicerrector?
Cuando asumí el Vicerrectorado de Estudios y Organización Académica, se inició el Proceso de Convergencia Europea y me impliqué mucho en entender en qué consistía el plan Bolonia. En esa época, tanto yo como otros compañeros veíamos necesario un cambio y una mejora en las metodologías docentes y acabábamos de diseñar el primer Proyecto de Innovación Educativa reconocido por la Universitat. Decidimos que queríamos impartir nuestras asignaturas de una manera menos mimada y pautada que la que tenía la división de asignaturas.
Desgraciadamente, lo que nosotros habíamos aprendido sobre lo que debía suponer la Convergencia Europea tenía muy poco que ver con lo que se estaba haciendo. Institucionalmente, se impuso un modelo muy uniforme a la hora de hacer docencia, se incluyeron muchos trabajos que saturaban el tiempo de dedicación de estudio del estudiantado y que no facilitaban su proceso de aprendizaje. Era una dinámica totalmente distinta a nuestra visión y fuimos desbordados.
Yo tuve la oportunidad de cambiar al Vicerrectorado de Cultura, que combinaba mi especialidad científica, sociología de la cultura, con la gestión de espacios culturales de la Universitat, especialmente La Nau, el Colegio Mayor, el Palau de Cervelló y también el Jardín Botánico. Desde aquí coordinábamos diferentes actividades culturales que se realizaban en estos espacios, además de su principal función como residencia, jardín o institutos de investigación. Fue un período de gran creatividad, alrededor de un grupo de gente con mucho entusiasmo por el proyecto.
En qué consistió este primer Proyecto de Innovación Educativa?
El Proyecto se diseñó en un contexto en el que era palpable que las nuevas tecnologías lo cambiarían todo, aunque en aquella época, hacia los años 90, Internet sólo se utilizaba para enviar correos. Estaba enmarcado dentro del denominado Proceso de Convergencia Europea, aunque nuestra idea era muy distinta. Nosotros considerábamos que nuestra estructura de tres cursos, que constituían la diplomatura, y otros dos cursos, que eran la licenciatura, ya estaba adaptada a Europa y no debía modificarse, sino que los cambios debían dirigirse hacia las metodologías y los recursos por la educación.
¿Cuáles fueron esos cambios que queríais hacer?
Los cambios que nosotros queríamos introducir en este proyecto de Innovación Educativa estaban centrados en dos cuestiones que nos preocupaban: el abandono y los distintos perfiles de estudiantado. En primer lugar, decidimos estudiar la problemática del abandono. Un porcentaje del estudiantado se matriculaba en distintas carreras, especialmente en unas más que en otras, y después abandonaba. La tasa de abandono en el primer curso era muy elevada y creo que lo sigue siendo en muchas carreras.
Al mismo tiempo, le propusimos al Ministerio estudiar lo que nosotros denominamos un cambio en el perfil del estudiantado. Se estaba produciendo un cambio en la forma de abordar el compromiso con el estudio universitario, cada vez más “flexible”. Por ejemplo, la gente se matriculaba de un porcentaje de asignaturas de las que después no se examinaba, llevaba asignaturas en tercer curso colgadas del primer curso, etc. Es decir, queríamos entender esos currículums y, muy especialmente, su combinación con la otra parte del estudiantado que quería compatibilizar trabajo y estudio. No podíamos ofrecer un currículum académico homogéneo para perfiles tan diferentes. Esto se convirtió en la primera investigación de muchas y supuso la creación de un observatorio de las condiciones de vida y compromiso hacia el estudio del estudiantado universitario, donde hemos continuado investigando estos temas hasta la actualidad.
"Sigue habiendo desigualdad y segregación en la universidad por sexo y género, por edad, por tipo de carreras que se eligen, pero, sobre todo, lo más importante, por origen familiar"
------
"El estudiantado antes protestaba contra Bolonia y contra las políticas que yo mismo llevaba adelante. Ahora, por el contrario, el estudiantado no se moviliza"
¿Cuáles son los principales descubrimientos que ha realizado sobre el estudiantado universitario?
Hemos podido observar que el perfil del estudiantado ha cambiado mucho, pero sobre todo hemos podido detectar y ratificar la hipótesis que nos planteamos en un principio: sigue habiendo desigualdad y segregación en la universidad por sexo y género, por edad, por tipo de carreras que se eligen, pero, sobre todo, lo más importante, por origen familiar; y las becas no resuelven ese problema de desigualdad. Esta constatación ha sido transmitida tanto a las universidades como a las distintas autoridades de las Comunidades Autónomas por tratar de mejorar el sistema de becas.
¿Cuáles han sido los cambios experimentados por la Universitat durante tu trayectoria a nivel institucional?
La Universitat como institución ha cambiado mucho, por ejemplo, en el área de investigación. Han crecido los institutos de investigación, los espacios de apoyo a la investigación, la demanda de investigación por parte de la sociedad, así como las ofertas y oportunidades de aquellos interesados en investigar.
Dentro de la propia universidad, podríamos diferenciar entre las carreras y la institución o gobernanza universitaria. Las carreras cada vez parece que se han encerrado más en sí mismas, cuando debería haber una transversalidad entre todas las carreras de Ciencias Sociales. Las materias en los primeros años deberían ser comunes, a fin de tener una mayor capacidad de circulación del estudiantado en los primeros cursos, así como una mayor formación y comprensión entre las distintas carreras. Las que, por tanto, se han encerrado mucho en su especialización.
¿Y qué cambios ha visto en el estudiantado universitario?
Creo que ha ido produciéndose, y el período de la pandemia seguro que lo ha agravado, una pérdida de capacidad de participación en los procesos universitarios, a todos los niveles. El estudiantado antes protestaba contra Bolonia y contra las políticas que yo mismo llevaba adelante. Esto podía gustar más o menos, pero era importantísimo que el estudiantado se expresara. Ahora, por el contrario, el estudiantado no se moviliza, no hace manifestaciones, ni críticas a los planteamientos que deberían mejorarse. Pero creo que está pasando también en el profesorado, quienes se ven obligados desde el principio a publicar artículos en determinadas revistas. En consecuencia, existe una mayor concentración del poder en la dirección universitaria, cuando la universidad debería ser un espacio más participativo a todos los niveles.
En conjunto, por un lado, encontramos un cierto cierre; por otro, un aislamiento individualista por parte del profesorado; esto redunda en una cierta concentración de poder en pocas manos en la universidad; y, finalmente, avanzamos hacia una mentalidad excesivamente mercantilista, donde lo importante es publicar, porque esto es lo que contará para su promoción.
"El futuro depende mucho de nuestra implicación y de desarrollar una participación más activa"
-----------
"Para mejorar la participación cultural, la primera política es una política en la infancia"
¿De quién es la responsabilidad de que se hayan producido estos cambios?
Bien, sería fácil decir que la culpa la tiene la sociedad mercantilista en la que estamos, el neoliberalismo, el rectorado, el profesorado... No, yo creo que, en definitiva, nos falta a todas y todos una cierta capacidad de reacción, tanto dentro de la Universitat como en el conjunto de la sociedad. El futuro depende mucho de nuestra implicación y de desarrollar una participación más activa. Además, sería muy conveniente que desde arriba se incitara más a la participación.
Actualmente, ¿cuáles son sus proyectos o inquietudes en el ámbito universitario?
En el ámbito universitario continuaré como profesor emérito y podré continuar con un proyecto que empezamos hace dos años que es Documentos Sociales. Éste se basa en utilizar el teléfono, el cual dispone de una cámara, o bien una cámara profesional como herramientas de aprendizaje integral que yo entiendo que es la universidad, no vinculada a un programa, sino que el estudiantado tiene inquietudes por aprender más. El taller consta de clases técnicas de fotografía, pero también dinámicas, tipo laboratorio, para el desarrollo de la fase práctica en la que el estudiante que participa realiza fotografías por la ciudad, por los pueblos en los que se plasma la realidad social.
¿Y en cuanto a la gestión institucional?
Por otro lado, estoy dirigiendo la Cátedra de Políticas Culturales Valencianas donde estamos investigando a los públicos, desde festivales callejeros hasta los públicos de los equipamientos de la ciudad, teatros, museos, etc. También estamos haciéndolo en titulares de sociología que han montado un laboratorio en el espacio de los institutos y en otras personas que pertenecen al mundo de la cultura.
¿Y sobre qué investiga?
Desde el punto de vista de mis investigaciones, estoy trabajando en la gran temática que siempre me ha interesado, desigualdad y cultura. Pienso que se presta poca atención política a las desigualdades culturales. Las desigualdades educativas son importantísimas, pero las culturales lo son más, porque son las que están en la base, desde el principio del sistema educativo, de las que serán desigualdades educativas. Así que si no se realizan políticas que corrijan las desigualdades culturales, es difícil que las educativas se puedan corregir.
En la vida personal, estoy tratando de ver cómo ha evolucionado la sociedad, en concreto la sociedad española, a partir del testimonio y la vida de mi madre y mi familia. Describir la vida de mi madre es un pretexto para describir la vida de las mujeres de su generación, de su época y describir esa sociedad marcada por dos acontecimientos: la Guerra Civil y el período de posguerra, así como la obligación de abandonar su pueblo y huir a la ciudad.
"La segunda política sería acercar la cultura a la gente, pero diferenciando los distintos tipos de audiencia"
----------
"La cultura es una dimensión básica de todas las personas, pero no todo el mundo tiene esa cultura que le ayudará a enriquecerse como persona"
Ha hablado de la importancia de las políticas culturales. ¿Qué medidas se pueden tomar para fomentar la participación ciudadana en la cultura?
En este tema debemos diferenciar dos niveles. Lo que digo siempre es que, para mejorar la participación cultural, la primera política es una política en la infancia. Tratar de invitar a personas adultas que vayan a determinados espacios, si nunca han tenido costumbre de ir, es muy difícil, porque no se trata de atravesar una puerta para entrar en un museo, se trata de tener las competencias para saber interpretar lo que hay dentro. Y no sólo las competencias, sino que también son importantes tus motivaciones para elegir qué cosas valen la pena o aportarán significado y sentido a nuestra vida, como ir al teatro o al museo. De modo que sólo se produce un gran cambio en la participación cultural en la etapa de jubilación, sobre todo entre mujeres. Las mujeres que se jubilan o aquellas que no se jubilan porque han estado trabajando siempre en casa, son el público que más innovación participativa tiene en este momento, en la sociedad española, de una forma muy clara.
¿Cuál sería la segunda política para mejorar la participación cultural?
La segunda política trata de acercar a la gente la actividad cultural y las prácticas culturales sin esperar a que vayan. En ese sentido, creo que se están haciendo experiencias positivas en los barrios, en los pueblos, pero tienen una carencia de partida y es que esas personas en su niñez, por las familias con las que vivían, por las carencias que tenían, no han recibido y no han podido interiorizar esta predisposición a gozar de la cultura. Además, existe una fractura entre los niveles socioculturales más bajos y una fractura, entre hombres y mujeres clarísima.
El problema es que, en general, las personas que se dedican a la política cultural no están convencidos de que su función sea llegar a quienes normalmente no participan. Esto hace que no se analicen los datos de las encuestas, ni los de la participación cultural, no se analicen los públicos y, en última instancia, no se planteen modificar las políticas. Por tanto, la segunda política sería acercar la cultura a la gente, pero diferenciando los distintos tipos de audiencia.
¿Podría aclarar su término cultura y su relación con la ciencia y la sociedad?
Yo entiendo la cultura en el sentido antropológico que significa que todas las personas tenemos cultura, no existen personas “incultas”. Lo que ocurre es que la cultura que tienen las personas no sirve exactamente igual para desarrollar una vida de crecimiento y enriquecimiento personal, sino que en ocasiones tiene una función de conformismo o resignación.
Lo que yo creo que debemos transmitir es la cultura crítica, una cultura que acentúa a las personas y las impulsa a buscar cosas nuevas. La cultura crítica está en contra del conformismo, la manipulación, la dominación, etc., es una cultura que sabe diferenciar lo positivo para la propia existencia, de lo que nada aportará. Es crítica porque sabe diferenciar un rumor y una mentira de la verdad. Otro aspecto es la cultura abierta, en el sentido de respeto y comprensión hacia los demás, pero tampoco está presente en todas las personas, como podemos presenciar, por ejemplo, en las escenas racistas en los partidos de fútbol.
En definitiva, la cultura es una dimensión básica de todas las personas, pero no todo el mundo tiene esa cultura que le ayudará a enriquecerse como persona y desarrollarse como ciudadano. Esa cultura es la que los dirigentes políticos, partidos políticos o asociaciones políticas tienen la obligación de transmitir, porque es la que está desigualmente distribuida.
¿Cómo influye la cultura en la construcción de la identidad colectiva y en la cohesión social?
Si hay identidad colectiva es porque hay rasgos compartidos culturales, ya sea la lengua, sea una determinada forma de ver el mundo, sea tener una misma actividad económica, sean determinados principios morales o determinados valores. Allí donde exista un grupo que se siente unido, es absolutamente necesario que compartan rasgos culturales porque siempre la identidad tiene una base cultural. No existen identidades que no tengan una base cultural. Al individuo desde el momento en que nace se le atribuyen determinadas expectativas, se le inculcan determinados valores que después, con su experiencia vital, puede chocar o no con ellos.
¿Cómo afectan a la globalización y las nuevas tecnologías a la cultura local ya la diversidad cultural?
Su impacto es ambivalente. A través de las nuevas tecnologías y su impacto global, pueden darse a conocer cosas que tenían un ámbito absolutamente muy localista. Un caso típico sería la gastronomía que, a través de los medios de comunicación, puede encontrar una inmensidad de recetas de cualquier parte del mundo. También podemos encontrar que en ciertos lugares la gastronomía se haga de forma tan singular que haya que ir a ese lugar para consumirlo, lo que es una mercantilización de los elementos identitarios locales. La globalización lo ha mercantilizado todo y, a través del turismo, han convertido en mercancía lo que eran elementos distintivos de determinadas localidades, fiestas, arquitectura, formas de trabajar, etc.
Todo esto podríamos decir que forma parte de una economía del enriquecimiento en un doble sentido. Por un lado, los objetos, proyectos, el pasado y los rasgos identitarios de un pueblo ahora se reivindican, pero antes no existía ninguna necesidad de decir que esto era de este pueblo. Y por otra, es que esta cuestión se aprovecha para los negocios y el desarrollo local.
"A través de las nuevas tecnologías y su impacto global, pueden darse a conocer cosas que tenían un ámbito absolutamente muy localista"
-------------
"La globalización tiene un primer efecto que es hacer aflorar lo local; un segundo efecto que es convertirlo en mercancía para quienes no son locales; y un tercer efecto de homogeneización"
Por tanto, ¿cuáles serían sus efectos?
La globalización tiene un primer efecto que es hacer aflorar lo local; un segundo efecto que es convertirlo en mercancía para quienes no son locales; y un tercer efecto de homogeneización, en el sentido de que los rasgos considerados más vulgares son pulidos cuando los proyectamos en el universo global. Es ambivalente, pero, desde mi punto de vista tiene dos efectos negativos: ahora todo está mercantilizado y cualquier cosa forma parte de un “paquete experiencial”, ya sea recoger níscalos en el bosque o tener una experiencia gastronómica con los locales. Todo forma parte de un paquete mercantilizado que, muchas veces, tiene un efecto destructor en los sitios visitados. Y el otro efecto negativo es que, aunque no lo parezca, la globalización también produce homogeneización formal entre los sujetos que ahora tratan de ser singulares.
Por último, ¿cuál es su visión para el futuro de la cultura en nuestra sociedad?
Estamos en un momento en el que es muy difícil. Podemos decir, en primer lugar, que donde quiera que haya ser humano habrá cultura, porque la cultura es justamente ese proceso de aprendizaje, de habilidades, de disposiciones, de competencias que no viene dado por la genética, sino que viene dado por la socialización. En ese sentido, la cultura formará parte siempre del proceso de socialización y, en consecuencia, de creación de la humanidad, de la personalidad y de la identidad.
Por el contrario, lo que está ocurriendo con la cultura participativa, crítica y abierta es que en Internet están circulando más los rumores, las fake news, las mentiras o el cinismo que contenidos que ayudan a crecer personalmente. La expansión global y el impacto que tienen las nuevas tecnologías es de una brutalidad que antes no existía y que debemos reaprender a utilizarlas. Lo que estamos experimentando ahora con la inteligencia artificial, confío en que sabremos regularlo de las posibles amenazas y que no se utilice fundamentalmente para controlar a las personas y disminuir su autonomía.
¿Cómo deberían utilizarse estas nuevas tecnologías?
Debemos utilizarlas creativamente, porque la capacidad creativa la tenemos las personas. Creatividad no significa que perdurará en el tiempo, sino que experimentamos y probamos cosas nuevas, nos gusta salir de la rutina en ciertas ocasiones. También espero que se pueda resaltar de estas tecnologías su parte participativa y cooperativa. Para mí, lo más innovador de las tecnologías es que nos permiten organizarnos de una manera muy eficaz. Son tecnologías de la organización y la cooperación, pero pueden servir tanto para provocar una guerra como para generar vacunas, como ha ocurrido con la COVID. Debemos procurar desde la Academia y desde la responsabilidad que tenemos como ciudadanos que lo que perdure sea la creatividad, la participación, la capacidad de organizarnos y el sentido crítico.
Archivada en: Recerca, innovació i transferència , Col·laboració amb empresa , Difusió i comunicació científica , Internacionalització recerca , Investigació a la UV

.png)